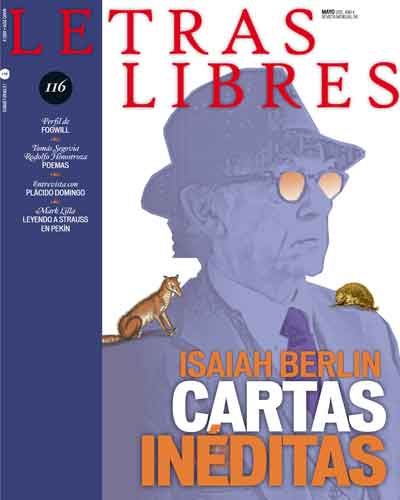Recuerdo de forma imprecisa unas declaraciones de Carl Sagan, uno de los principales involucrados en la maravillosa gesta que fue la nave Voyager, en las que aseguraba que solo se arrepentía de una cosa. Dijo que, si volviera a tener la oportunidad, las siluetas del hombre y la mujer desnudos que, entre otros símbolos, se representan en el artefacto llevarían ropa. Y que si algo nos distingue del resto de los primates es, precisamente, que fuimos vistiéndonos progresivamente en nuestra evolución homínida. Lo recuerdo porque me sorprendió vivamente ya que yo, criatura educada sentimental y formalmente en los setenta y ochenta, estaba segura de que el estado “natural” del ser humano era el de una inocente desnudez.
Bien, me juegue o no alguna jugarreta la memoria, ni la inocente desnudez ni el sexo promiscuo formaban parte de un edén donde los humanos retozamos hace milenios y que ahora debamos recobrar después de siglos de imposición religiosa o de la coacción opresora del poder. A pesar de lo que crean admirados amigos míos como Iván Tubau, este fantasma de Carl Sagan en mi memoria podría tener razón y enseguida explicaré cuál es el motivo. Si me acordé de él fue a causa de un debate que se ha producido de manera ocasional durante estos últimos años en Barcelona y que se ha zanjado recientemente con una normativa del ayuntamiento. Parece que ya no estará permitido pasear por la calle sin un mínimo de vestimenta, lo que ha sido considerado por algunos como un atentado contra la libertad de los ciudadanos y una señal de rendición de una administración supuestamente progresista ante los sectores más pacatos y reaccionarios de la ciudad. Desgraciadamente, parece que en ciertos debates solo es posible tomar partido desde posiciones puramente ideológicas. ¿Podemos acercarnos a estos temas con una visión más objetiva y desapasionada? ¿Es el desagrado ante la exposición integral o parcial de la desnudez una reacción producida únicamente por el prejuicio y la superstición religiosa? Eso último han venido creyendo sectores sociales imbuidos de ideas que han gozado de considerable predicamento y respeto en nuestra sociedad. Algunos teóricos posmodernos como Foucault habían hablado de la “construcción social del cuerpo” como si el cuerpo humano fuera la encarnación de unas normas culturales antes que la expresión de unas preferencias y actitudes sexuales ancestrales. Este tipo de filosofía subyace en la postura que ha mantenido durante años la izquierda política y se ha reforzado con la tradición de algunos grupos herederos de filosofías “naturistas” que nacen a finales del siglo xix. Por esta razón, la normativa del ayuntamiento que ponía coto al nudismo y a la vestimenta exigua en el espacio público fue apoyada por todos los grupos parlamentarios menos Iniciativa per Catalunya y Esquerra. Los argumentos que esgrimían las dos posiciones eran los previsibles y estaban fundamentados en consideraciones apriorísticas difíciles de conjugar desde el debate racional.
¿Podríamos valorar esta cuestión desde otro punto de vista? ¿Qué motivos profundos podrían sustentar nuestra valoración del cuerpo y de la desnudez? En una época en la que los adolescentes curiosos y víctimas de las primeras tormentas hormonales solo podíamos ver tipos desnudos en los atlas de historia y geografía, constatábamos que los negros iban desnudos porque en sus países hacía calor y que los esquimales llevaban ropa por los motivos opuestos. Sin embargo, la antropología actual matiza mucho estas cuestiones arrojando sobre ellas una nueva luz. Los monos y la mayoría de los primates salvo el ser humano suelen aparearse cuando sus hembras experimentan el llamado “estro” o celo. Este estado es publicitado con poco margen para la duda con una exhibición de señales olfativas y visuales a veces alarmantemente llamativas. Pero la hembra humana, único primate del que sabemos que está siempre sexualmente receptivo (hay dudas también sobre las bonobo), oculta su ovulación por motivos sobre los que hay interesantes conjeturas de las que ahora no hablaremos. Hay que admitir que nosotros no disponemos de similares medios de propaganda copulatoria. ¿Qué hacer para demostrar disponibilidad? El cuerpo puede ser la respuesta.
Los seres humanos se alejan tremendamente de los estándares primates por lo que respecta al cuerpo. Ya cuando nacen, los bebés gozan de unos grados de rechonchez que nada tienen que ver con los de los bebés de los otros primates, más bien pellejos. Los biólogos evolucionistas piensan que esa tersura es una adaptación evolutiva dirigida a estimular en los padres y cuidadores sentimientos de embeleso ante tanta “ricura”. La piel del humano también inspiraría fuertes emociones, esta vez de signo distinto y menos castas y familiares, en su adultez. Los hombres carecen casi por completo de pelo en comparación con los demás primates, sobre todo las mujeres, que además disponen de una importante cantidad de grasa bajo la piel. Esto tiene un móvil. El cuerpo del hombre y de la mujer ha sido moldeado por la selección natural. Es más, muchos investigadores le otorgan una importancia aún mayor a la selección sexual. En la mayoría de especies, los machos son los que lucen distintivos rasgos exhibicionistas puesto que suelen ser ellas quienes escogen. Como ellos son más indiscriminados, las hembras no tienen presión para derrochar recursos en reclamos físicos costosos. No es el caso del ser humano. El hecho de que tanto hombres como mujeres exhiban características sexuales muy marcadas implica que tanto unos como otros han sufrido la presión de la elección discriminadora del otro sexo. En nuestra historia evolutiva, el cuerpo ha sido una poderosa herramienta de seducción. Así la desnudez no sería un estado neutro de tipo cándido y adánico, sino algo dotado de un fuerte potencial para despertar justamente las emociones que han necesitado siempre nuestros genes para pasar de generación en generación.
Alguien dirá: “Bueno, siguiendo este razonamiento, en esas tribus lejanas, donde no se conoce el vestido, deberían estar todo el día sexualmente muy ajetreados.” No necesariamente. La sexualidad humana goza de una gran plasticidad y la frontera entre la modesta exposición y la invitación sexual es muy diversa en las distintas culturas. Pero existe. Una de las mujeres más desnudas del mundo es la yanomano. Una cintilla rodeando sus caderas se considera vestido en su tierra. Pero, ah, la yanomano se contorsionará hasta el límite para no mostrar sus genitales si tiene que sentarse ante alguien que no es su marido. Desde nuestro punto de vista le diríamos: “Amiga, ¿y que más te da a estas alturas?” Pero para ella esto es justo la diferencia entre ser una respetable matrona y una descarada. En ciertas tribus de Nueva Guinea los hombres llevan su pene dentro de un canuto que pende de un cordel atado a su cintura. Se morirán de vergüenza si se les desprende delante de un extraño, como bien nos cuenta Jared Diamond. Esos son sus límites. Quizá muy generosos para nuestras costumbres, pero experimentados con la misma vergüenza y pudor que una señorita victoriana que muestra las pantorrillas a causa de un golpe de viento.
Otra cuestión. Ver a otra pareja copular es un acontecimiento que “pone” poderosamente a nuestros hermanos primates. El ser humano reserva este acto para la intimidad en todas y cada una de las culturas justamente para que nadie más se sienta invitado. Así que ni la desnudez ni las exhibiciones públicas de arrebato erótico nos dejan indiferentes. La naturaleza se ha encargado de ello por cuestiones de supervivencia. Nos sentimos “llamados”, involucrados aunque sea de forma impersonal. Lo malo es que la invitación al sexo es muy bienvenida cuando es pertinente pero genera sentimientos de fuerte rechazo cuando no lo es. Como todo lo poderoso tiene dos caras. Cuando el reclamo sexual no viene a cuento genera aversión. Incluso sentimientos de afrenta. No hace falta apelar a la moral religiosa ni a ningún concepto retrógrado sobre la “modestia” para comprender el porqué de una normativa como esa. Desde nuestras sociedades seculares podríamos decir, à la Wilde, que la exhibición de sexo y carne en la calle es peor que un pecado: es de un intolerable mal gusto. Así que celebramos que nuestra progresía por fin se haya decidido. ~
(Barcelona, 1955) es antropóloga y escritora. Su libro más reciente es Citileaks (Sepha, 2012). Es editora de la web www.terceracultura.net.