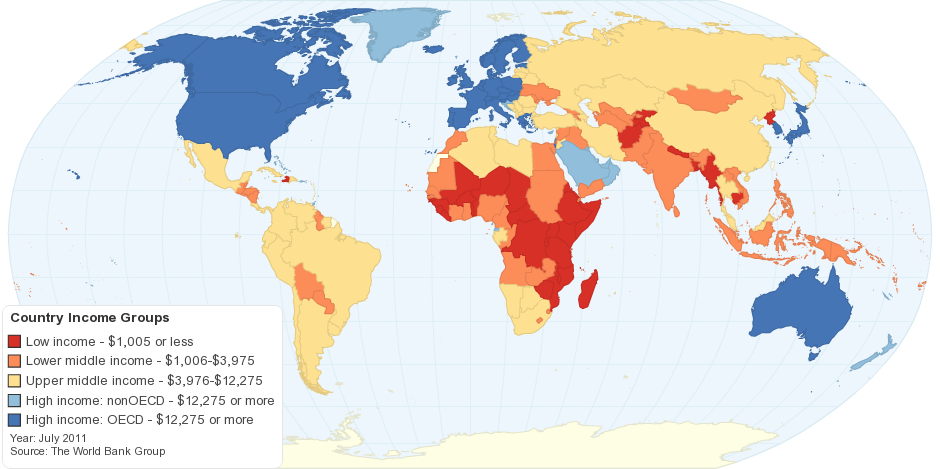Demócrito se arrancó los ojos porque no podía ver una mujer sin pensar en ella como mujer.
Si hubiera leído algunas de nuestras novelas, se habría descuartizado.
— Wallace Stevens, El ángel necesario, 24.
Mejor empezar por los hechos
www.creampie.comSe entra en la página por el consabido vestíbulo virtual: un fondo negro —el negro es el significante cromático preferido por los sitios clasificados "para adultos"— sobre el que se recortan los titulares junto a un lazo rojo, que indica adhesión a la libertad en Internet: los de Creampie se manifiestan así contrarios a todo tipo de censura en la Web.
Al lado del lazo libertario hay una banderita norteamericana que no parece venir a cuento allí. Después de los atentados del 11 de septiembre, sin embargo, su significado está claro: los autores de la página puede que sean unos guarros, pero no por ello se consideran incapaces de responsabilidad moral. De modo que la banderita demuestra que también saben comportarse frente al terrorismo como "buenos patriotas". Junto a las insignias edificantes se observan otras, que corresponden a los diferentes sistemas de control y —supuestamente— de autocontrol de las costumbres. Sus nombres son inequívocos: CyberPatrol, SurfWatch, NetNanny y cosas parecidas, que nunca he sabido para qué sirven. Imagino que si los ejecutas puedes conseguir que el ordenador desde el que operas quede inhabilitado para entrar en una página determinada; pero, quien ha llegado hasta aquí, ¿por qué habría de hacer semejante cosa? Hay más reaseguros: un contrato de compromiso, una declaración jurada de que se ha alcanzado la edad adulta, y más advertencias. Todas estas admoniciones y consejos y regañinas más o menos disuasorias se parecen a las vanas maldiciones que los faraones ponían en la entrada de sus tumbas para ahuyentar a los saqueadores y, a la larga, sólo sirven para estimular aun más la curiosidad del visitante. Le das al Enter. La página se despliega con la imagen de dos señoras, una de las cuales está —claro— desnuda. La de arriba es la autora de los creampies, que se presentan a ambos lados de la imagen central; la de abajo suele ser una señora que se promociona. En la jerga pornográfica anglosajona, un creampie no es un pastel de nata sino el efecto que hace el esperma al derramarse desde una vulva o desde un ano tras la penetración y la eyaculación subsiguiente. Naturalmente, para que este efecto sea visible es preciso observarlo en primerísimo plano. Por consiguiente, la página suministra fotografías de creampies tomadas en primer plano, o bien pequeños clips descargables donde el portentoso efecto, que suele durar unos treinta segundos, puede verse filmado in acto. A veces se incluyen entrevistas con quien ha puesto algunos de los orificios de su cuerpo a disposición del público, o bien con el fotógrafo o el director de la escena, así como una cantidad de páginas afines y sus correspondientes hipervínculos. Y más allá, se abre el terreno mediado por las tarjetas de crédito.
www.puckerup.com
A diferencia de las miles de páginas pornográficas de la Web dirigidas, concebidas y diseñadas por y para individuos del género masculino, Puckerup ha sido pensada por una mujer. Se diría que la gran novedad de la pornografía actual con relación a la de otras épocas es que ahora este género onanístico también tiene aficionados entre los miembros del sexo femenino. La responsable de Puckerup es una tal Tristan Taormino, y ella misma se retrata en su portal, semidesnuda, echada sobre una cama revuelta, de sábanas blancas. Llama la atención la pose que ha escogido, insinuante y al mismo tiempo recatada. Enseña una pierna tatuada con un coqueto encaje en el muslo que le dibuja una liga sobre la piel, y se cubre los pechos con la almohada. ¿Quién es? Ella misma lo explica: "Me llamo Tristan, soy escritora, editora y educadora sexual y, a veces, modelo fetichista, actriz y productora de porno. En otras palabras, ¡estoy muy ocupada!". Lo advierte por si acaso el curioso quiere concertar con ella una entrevista a través del correo electrónico, por lo cual adjunta una dirección. Y en efecto, la señorita Taormino tiene un schedule verdaderamente frondoso: encuentros y conferencias en universidades, mesas redondas, intervenciones en televisión y en radio, sesiones prácticas y públicas de su especialidad: el sexo anal para mujeres, asunto sobre el cual ha escrito un voluminoso libro que ofrece en una página de Puckerup. En cualquier caso, sus alegatos sobre la sodomía por, para, sobre y entre mujeres se desarrollan en la sección denominada "Anal advisor" de su site. Allí se puede encontrar toda suerte de consejos útiles sobre cuestiones del antaño llamado pecado nefando: higiene y ejercicios, métodos de penetración, frecuencias, ventajas y modalidades; incluso hay una sección donde Tristan muestra fotos intercambiadas con sus entusiastas seguidoras. Las fotos son festivas y espontáneas, y los que aparecen en ellas son personajes corrientes, aunque es obvio que lo que hacen —se supone— no es nada corriente.
www.dildo.com
Dildo es la palabra inglesa que designa el llamado "consolador", es decir, un objeto de forma vagamente fálica que, introducido en la vagina, en la boca o en el ano, oficia como sustituto de un pene. Puede vibrar, agitarse, aumentar de temperatura, ajustarse a una cadera de mujer con un arnés, etc., y adopta, en el muestrario virtual de esta empresa, una gama variadísima de tamaños, texturas, materiales, colores y formas. En cualquier caso, lo más curioso de esta página no son los gadgets fálicos o los sucedáneos más o menos antropomórficos (muñecas totales o parciales, látigos, capuchas, cadenas y objetos punzantes, etc., típicos del sadomasoquismo más kitsch), sino algunas propuestas que demuestran el ingenio y la inventiva de los virtuosos del sexo fetichista. Se ofrecen sistemas de poleas para copular colgado, tientos portátiles que inmovilizan a un individuo cualquiera que sea la forma o el tamaño del lecho y son, por consiguiente, ideales para llevar en los viajes, y hasta una silla ergonómica especialmente diseñada para el coito, que permite hacer el amor en todas las posiciones imaginables, algunas de ellas demostradas en una serie de fotografías del sonriente diseñador de la silla, en compañía de una ayudante ad hoc. En un apartado especial de la página de Dildo, el curioso puede recorrer una galería de lo que ellos mismos denominan nasty and tasteless pictures. No son fotos que ilustren el uso de sus propios adminículos —éstas se encuentran en otro lugar— sino instantáneas sacadas de otros sitios afines. El tema es monográfico: son escenas, unas veces en primer plano, donde algún individuo, casi siempre una mujer, se introduce toda clase de objetos por la vulva o por el ano. Algunas veces los objetos son triviales —un plátano o un botellín de Coca-Cola—, otras veces son inconcebibles: un melón, un teléfono sin hilos, un mando a distancia, un secador de pelo, incluso una serpiente, cuya cola asoma entre dos piernas desnudas.
***
Durante los ocasionales rebrotes de la represión posvictoriana en el siglo pasado, los defensores de la liberalización de las costumbres en materia sexual, más o menos partidarios de la autonomía personal en ese terreno y declarados abogados de la expresión literaria libre —pienso, por caso, en algunas de las víctimas reconocidas del rigorismo y la doble moral atribuida a la burguesía, D. H. Lawrence o Henry Miller, por ejemplo—, solían desacreditar la diferencia entre erotismo y pornografía juzgándola como retórica e indiscernible. Lo único pornográfico, decían, es la mirada. Y de hecho, aunque este argumento servía subrepticiamente para consolidar sus propias aficiones o sus gustos, o para legitimarlas, o para justificar la elección de sus respectivas temáticas literarias, tenían razón. Hay una mirada pornográfica, la mirada que se abisma en los vericuetos de su fantasía inagotable, que goza de su propia obsesión y de la compulsión que acompaña la avidez visual del pornógrafo. Esta mirada no se sacia nunca, por mucho que el repertorio de las escenas y las ocasiones con las que se solaza se repitan monótonamente, por mucho que la combinatoria de los cuerpos sea por fuerza limitada y discreta, tal como apunta George Steiner en un artículo —como muchos de los suyos— reaccionario. Mirar la cópula, auscultarla, reproducirla, describirla hasta el mínimo detalle, representarla con partenaires inconcebibles, evocarla a través de circunstancias absurdas o grotescas, o reproducir los contextos que se asocian con ella, plasmar la ausencia de pudor, el desenfreno, investigar la pulsión sexual con la frontera del dolor y la humillación o la mística de un cuerpo que, pensado sólo para solaz de la mirada del pornógrafo, se genitaliza y se despersonaliza. La mirada pornográfica está fijada en la cópula, entre otras razones porque la cópula y sus alternativas concentran la cadencia del pulso que, según la certera ocurrencia que Anthony Burgess pone en boca del héroe de The Clockwork Orange, mueve el alma del mundo: In-Out. Meter y sacar.
La pornografía podía representarse así como un estilo o una perversión o una costumbre desviada, en todo caso, como un género que era producto de una mirada distinta. Es esta relación, entre la producción y el género y la mirada, lo que queda subvertido por la comunicación de nuestra época.
La eclosión de la tecnología informática instaura un tipo de medium absoluto, sobre el cual es posible establecer una forma de comunicación pura e ilimitada. Si a este medio sumamos la sofisticación técnica, por obra de la digitalización de la imagen fija y en movimiento, el porno cibernético, que ocupa largamente la mayor parte de los accesos a Internet, tiene por efecto fijar esa mirada. Entiéndaseme bien, no fija la mirada más de lo que ésta ya estaba determinada por su propia obsesión, fija el objeto que la obsesiona, hace de ese objeto, que antaño era escudriñado o intercambiado, un objeto insoslayable: nadie que ingrese a la Web, por las razones que sea, aunque sólo sea para consultar un pronóstico meteorológico o una cartelera de cine, puede escapar al porno. Y no es preciso profundizar en la búsqueda, la alternativa está siempre allí, asomada en las listas de los libros, en los portales de noticias, en los pequeños banners que sostienen las páginas de prestigio o de utilidad social. Fijada la mirada a través de su objeto, el objeto mismo se transforma. Aquí está el milagro de la virtualidad, que consigue introducir algo real en un repertorio que hasta ahora pensábamos completo y suplementado, y lo suplanta por algo imaginario. Con ello no se realiza la imaginación, se la anula. Fenómeno nada extraño, pues esto mismo fue lo que ocurrió con la música cuando la técnica de la reproducción electromagnética y, sobre todo, la música ambiental modificaron de manera irreversible la escucha musical: la música que oímos hoy no tiene nada que ver con la música única, irrepetible que escucharon nuestros antepasados, aunque las partituras sean las mismas. La técnica, al habilitar la repetición y la variante fija, modificó la audición. Asimismo, la fijación de la imaginación pornográfica hace que la mirada quede constituida en un objeto, como la mujer de Lot en el mito bíblico. Si cambia la mirada, ¿por qué no va a cambiar en nosotros la propia relación con esa mirada y el discurso que la interpreta?
Según el diagnóstico clásico de la sexualidad perversa, que se remonta a Freud —un victoriano genial—, la determinación de la mirada pornográfica, donde el objeto del deseo sexual viene convertido en cosa, está asociada a una angustia de castración, experimentada por el varón ante la vista de los genitales femeninos. La elaboración de esta angustia se expresa en el fetichismo, una neurosis que afecta sobre todo a los hombres. Freud no deja lugar a los matices: la angustia de la castración genera la típica pulsión homosexual o el fetichismo. En este terreno, la Internet pornográfica sería la entronización massmediática del fetichismo, una alternativa que —por cierto— quienes trabajan y consumen la industria correspondiente están bien dispuestos a reconocer de sí mismos como vocación o como profesión: igual que la Srta. Taormino, la mayoría de ellos declaran, sin asomo de culpa o de pudor, "¡Somos fetichistas!". Típica torsión posmoderna que los hermanos Cohen parodiaban en El gran Lebowski: cuando el pobre hippie suplica piedad por parte de la pandilla de alemanes lunáticos que acaba de propinarle una paliza, uno de ellos le dice: "Es inútil que intentes engañarnos, nosotros no creemos en nada, recuerda que somos nihilistas".
La pornografía actual no tiene nada que ver con los códigos de la represión y sus daños morales colaterales. No es reactiva ni trasgresora sino afirmativa, petulante, e incluso tiene su especial modo de invocar profesionalidad, un poco como casi todo el mundo. Ya no es, como pensaban algunos (Susan Sontag, por ejemplo), una variedad del género fantástico, porque ya no moviliza la fantasía sino que la realiza y la fija en una dimensión virtual. Y no puede ser rescatada como arte, quizás porque el arte de nuestros días tampoco es rescatable como tal. Es universal, desclasada, libre, lúdica o escatológica y, sobre todo, profundamente plebeya, como los Canterbury Tales, pero sin voluntad de bufonería. Todavía hace cincuenta años Georges Bataille, rehabilitando al marqués de Sade, podía pensar la pornografía como situada en la frontera de un binomio marcado por polos inconciliables: de un lado el poder y el trabajo; del otro lado, el erotismo y la trasgresión. Pero ¿qué se transgrede en la pornografía cibernética como no sea el buen gusto? Alcanzado este nivel de obscenidad donde cualquier cosa puede hacerse pública, la trasgresión desaparece y en cambio la propia obscenidad se hace imparable y se multiplica a escalas impredecibles por la comunicación que, como sabe todo el mundo, construye los parámetros de la mirada que se alimenta de ella, forma la conciencia moral y establece la regla de la tolerancia y el escarnio. Como el ruido en la música, al que nos ha habituado el rock, nuestros sentidos se acostumbran rápidamente a la imagen pornográfica.
Tómense dos ejemplos separados por poco más de cien años. El diario de Frank Wedekind, Una vida erótica, y La vida sexual de Catherine M., de Catherine Millet. Entre ellos puede trazarse una parábola que recorre los hitos del cambio. Entre ambas experiencias, promiscuidad de prostíbulo en la primera, promiscuidad de matorral y carretera la segunda, no hay mayores diferencias. Al fin y al cabo, el sexo es lo único que no cambia. Cambian nuestras comidas y los trapos que usamos para cubrir nuestra desnudez, cambian los modales y las relaciones de parentesco, las formas de gobierno y los materiales con que construimos nuestras casas, las principales religiones y las palabras, que poseen una vida propia. Pero no cambia la manera de joder. En esto todo está tal cual, igual que entre nuestros antepasados cromagnones: arriba y abajo, delante y detrás, detrás-por-delante, como ironizaba Alberto Cardín. El agujero que se busca cubrir, el falo del que unos se ufanan y que otros veneran como símbolo de la castración. El sexo, no la sexualidad que Foucault, con razón, pensaba historializada, es el mismo. Las fachadas de los templos indios o los frescos etruscos, los vasos griegos, los huacos incaicos, nos remiten a las mismas escenas de amor carnal con un lenguaje de gestos idénticos. Lo cual nos muestra dos cosas: una, que los seres humanos pertenecemos a una cultura común que puede tematizarse; y dos, que el sexo es un arma contra el tiempo, el único adversario que consigue vencerlo. Enternecedora conclusión, pues, sabernos iguales que un cromagnon, o que un centurión en campaña en medio de los bosques de la Auvernia, abrumado por la concupiscencia, o que una cortesana de Dijon en el siglo XVIII.
El lenguaje de la voluptuosidad —no habrá nunca mejor definición del amor que la voluptas romana— no cambia sino que se repite y goza y se esmera en la repetición, pero ¿qué tienen de diferente la bohemia de Wedekind y la vanidosa promiscuidad de Catherine Millet y de los pornógrafos y sexómanos que pueblan la Web? Por una parte, en la tramposa confesión de Millet se da la completa desaparición del erotismo, que confirma el diagnóstico de Italo Calvino de que llevamos vidas urbanas cada vez más deserotizadas precisamente a condición de hacerlas más obscenas en los medios. Y por otro lado, Millet sanciona la incorporación lisa y llana de la mujer, como sujeto activo, a la pornografía.
En la nueva pornografía el escenario de lo obsceno se dispone después de la descarga, como cabe a la experiencia sexual de la mujer, que no cifra su placer en la descarga y, por lo tanto, después de la transgresión. Igual —dicho sea de paso— que el libro de Millet, que llega cuando su autora ya no resulta —o no se siente— deseable. En efecto, la inopinada confesión de la Millet parece haber sido escrita y publicada sin objeto, sólo para mostrar y realizar con ello la culminación de lo obsceno. Demos pues la bienvenida a las mujeres a las oscuridades del alma humana. Como en tantos otros contextos a los que se ha incorporado la mujer, el hecho resultará decisivo e irreversible. Su signo más claro es la desvinculación del estilo, la forma y el contenido pornográfico de toda relación con la transgresión. Como en Internet, que es un medio que no puede ser controlado, un escenario de libertad absoluta, el libro de Millet sugiere que el sexo debe practicarse más allá o fuera de toda aspiración sacrificial o trascendente. Igual que su representación que puede ser, por lo tanto, tan trivial como grosera o chocante o mistificada, pero restablecedora del viejo desorden de los sentidos que se veneraba en los ritos antiguos. Pura voluptas, al fin.
Resulta difícil establecer cuánto tiene esta aportación de razonable. Es obvio que un prostíbulo virtual regentado por alguna mafia rusa no tiene mucho en común con los antiguos ritos dionisiacos. Pero la pulsión que nos conduce a consumir sus propuestas es la misma. Es hora ya de empezar a ver la sexomanía contemporánea como algo más que un subproducto de la publicidad, un vulgar negocio (¿hay algo que no lo sea ya?), una respuesta innominada a la represión u otra cara de la supuesta hipocresía burguesa. Me pregunto, de paso, si hay alguna clase social que escape a la hipocresía. Quizás haya que mirar esta costumbre no como un síntoma sino como manifestación de un deseo insaciable —no insatisfecho—, una tentativa de recuperar la experiencia mística que las religiones muertas y el arte ascético ya no proporcionan a las masas de nuestras sociedades definitivamente secularizadas. La sexomanía sería así una alternativa a la trascendencia: sex & drugs & rock'n roll…
O quizá hay algo más, de lo que no acabo de enterarme. –
(Buenos Aires, 1948) es filósofo, escritor y profesor de estética en la Universidad de Barcelona. Es autor de, entre otros títulos, 'Filosofía y/o literatura' (FCE, 2007).