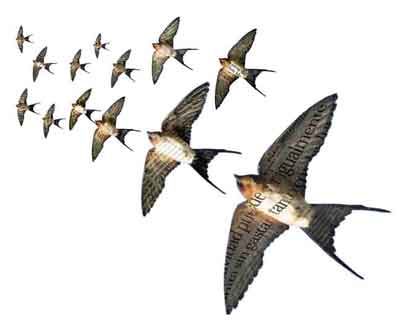“El Señor te herirá de locura, ceguera y delirio, de suerte que en pleno día andarás a tientas, como anda a tientas el ciego en su tiniebla”. Dt 28-28
Hago una pausa en el camino para relatar lo que he ido encontrando del otro lado de la pared. Atravesé una serie de galerías subterráneas que no conocía. Son muy antiguas; están talladas directamente en la piedra y carecen de revestimiento de concreto. La antorcha poco puede hacer para iluminar la oscuridad que me rodea. La tiniebla del centro de la tierra es espesa, casi líquida, como si en realidad avanzara en las profundidades del océano. Sin embargo, he notado que el terreno se inclinó considerablemente y ahora desciende. En algunos tramos, las rocas parecen contener inscripciones, trazos extraños e indescifrables como jeroglíficos. Quizá sólo son las sombras que proyecta la antorcha en las piedras, pero por momentos creo que las paredes susurran un lenguaje ominoso.
No sé cuánto tiempo después llegué ante un inmenso agujero abierto en el suelo. Es donde me encuentro ahora. Unas escaleras de piedra se adentran en él, y descienden en espiral. Parece la entrada al inframundo. El calor es intenso y estoy empapado en sudor. Debo dejar de escribir porque las gotas caen sobre el cuaderno, convirtiendo también en jeroglíficos mis anotaciones. Puedo ver cómo las letras cambian de forma ante mis ojos.
Las escaleras me aguardan. La risa de mi hijo desapareció, pero este silencio pétreo resulta más aterrador. Espero volver a esta bitácora en algún momento. El descenso parece no tener fin.
***
Todo está perdido. Lo que encontré al final de las escaleras superó mis más sombríos presagios. Ni mi diario ni yo sobreviviremos. Aún así, escribo para conjurar el horror de estos últimos instantes. Nadie puede escapar a su castigo, ni siquiera sepultándose bajo tierra. Ahora comprendo que fui atraído a esta trampa como un insecto. Y llegó el momento de pagar con mi propia alma.
Tras bajar por esa espiral eterna, llegué ante una cueva en cuyo centro se alzaba una gigantesca zarza ardiente. No era una visión infernal: era como si estuviera parado frente al mismo Sol. El calor resultaba insoportable y mi piel comenzó a llenarse de ampollas. Antes de que pudiera regresar por donde había venido, una voz colosal se proyectó desde la zarza incandescente. Me dijo: “¿Creías que podías esconderte de mí? Vine por todos. Porque todos cabrán en el infierno”. No pude mirar más; sentía como si mis pupilas se estuvieran derritiendo. Me di la vuelta y comencé a subir por las escaleras lo más rápido que pude, pero era inútil, porque la voz se escuchaba dentro de mí: “No puedes huir. Quemaré tus entrañas y continuaré la cosecha. Porque soy la Peste Encarnada. El contagio me alimenta”.
Con mis últimas fuerzas regresé al búnker. No habrá un nuevo Deuteronomio, tampoco redención. El Predicar tenía razón: debí haber consumido su veneno. Yo no era especial. Nadie lo es, mucho menos a las puertas del Apocalipsis.
El calor me abrasa por dentro y no puedo escribir más. El Dios de las Profundidades ha llegado al umbral de la pared. Antes de que desate sobre mí su castigo final, lo escucho decir:
“Hola papá. Es un hermoso día soleado”.
Su libro más reciente es el volumen de relatos de terror Mar Negro (Almadía).