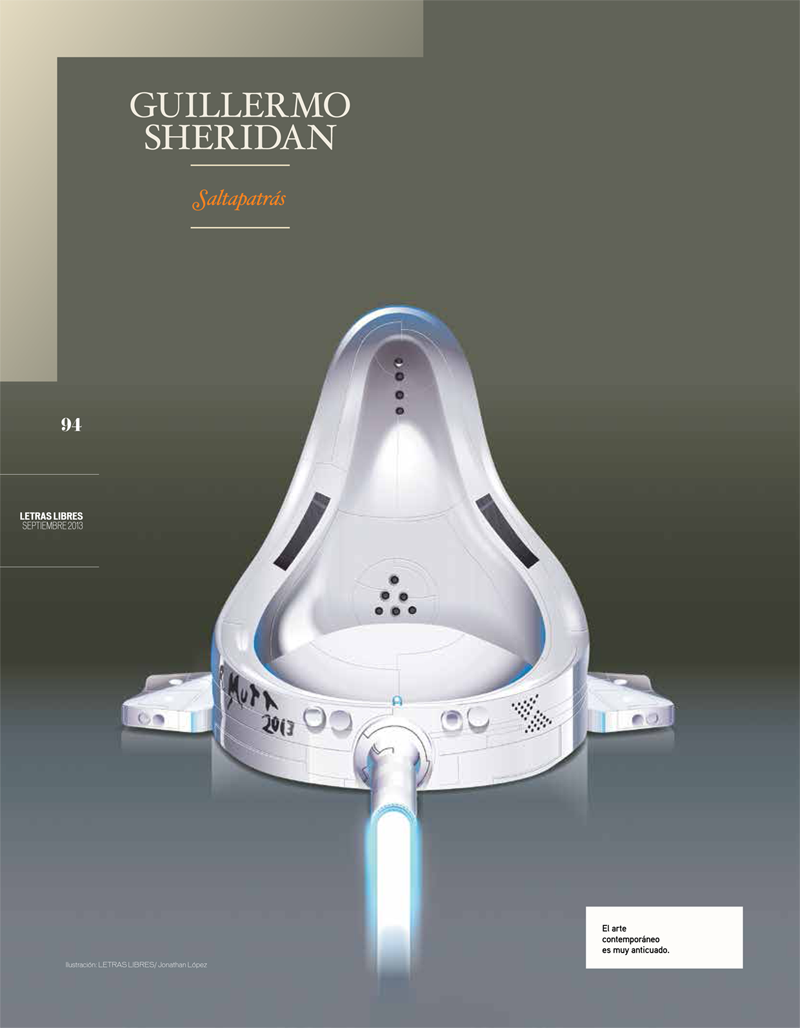“Advierto, desde que piso tierra de España, que se apodera de mi mente un esfuerzo de traducción. ¡Y soy un discípulo de las disciplinas lingüísticas del siglo de oro! ¡Cuánto mayor no será el esfuerzo para cualquier hijo, plenamente dialectal, de mi pueblo!”
Así escribía el mexicano Alfonso Reyes alrededor de 1924 (“Psicología dialectal”, en el tomo ii de sus Obras completas, FCE, pp. 339-341). Este discípulo de las disciplinas lingüísticas del siglo de oro es, sin duda, una de las mejores compañías para todo migrante latinoamericano culto dispuesto a sumergirse en la experiencia española con los cinco sentidos desplegados. Pero incluso si uno es un hijo “plenamente dialectal” de su pueblo, intuirá que muchos de los giros que lo separan del hombre peninsular configuran una riqueza léxica que no conviene rechazar. Y, no obstante, encuentro un grado de exageración en lo afirmado por el filólogo de Monterrey.
Abrazado por la indiscutible generosidad de una lengua compartida, el latinoamericano en Madrid necesitará, sí, traducir la jerga local a su propio universo dialéctico, pero de manera natural, tal y como se teje una conversación. Un dialecto es un distanciamiento, no una mutilación, o para decirlo con una imagen feliz del propio Reyes: “El hijo que alcanza la mayoridad es, a los ojos del padre, un dialecto de la familia”. ¿Hemos alcanzado nuestra mayoridad? Sin duda alguna; tan es así que ya no sentimos a España como una madre, aunque sólo sea por la incomodidad y el rubor que significaría seguir en el calor de su regazo, tan grandotes y peludos como estamos. Así pues, considero que la frontera dialectal es más bien una serie de velos que se van quitando sin esfuerzo conforme se suman semanas y semanas de estadía en una tierra que nos resulta cada vez menos extraña: una tierra de amigos y de primos.
Pero no todo es miel sobre hojuelas. Más que los lexicones locales, nos separan atavismos y reflejos culturales de difícil modificación. La excesiva cortesía, el servilismo y el empequeñecimiento general que se apoderan de nosotros ante la tronante presencia de los dioses barbados es tal vez la grieta más notoria del edificio que entre todos hemos levantado. Sé que me adentro en la tierra del lugar común, y que se ha superado en gran medida ese trauma originado cuando creímos que el conquistador y su caballo eran un mismo animal, pero es que sigo atestiguando mes a mes cómo un ecuatoriano o un mexicano, por medio de una gesticulación y una entonación muy particulares, en lugar de pedir un café, piden permiso para pedir un café, o peor: piden perdón por pedirlo. Esto me lleva a un tema más divertido: el de la excesiva cortesía traducida en retórica. Un mexicano hará uso del circunloquio, la digresión, la comparación y hasta la poetización para evitar decir algo francamente, mientras que el español no concibe otra figura que la recta para unir dos puntos. Esto no nos hace más poetas, sólo literalmente más entretenidos. Quiero insistir en que ese barroquismo nace de una voluntad de eludir, no de embellecer. Si salgo a la calle y le pido a un español que me indique cómo llegar al (inexistente) monumento a Julio Trujillo, es muy probable que carraspee, escupa y acepte que no sabe. Un mexicano hará una pausa dramática para pensar con la mirada hacia el cielo. Después dirá:
–Sííí, está más o menos cerquita, tienes que ir todo derecho por esta calle hasta llegar a otra calle importante, ahí pus hay que agarrar el sentido pal que vaya y luego, creo que por donde está una placita, ahí mero hay que preguntar.
Ese formidable rodeo es sólo para tapar el vacío de la ignorancia. ¡Otro pueblo seríamos si aceptáramos, con sencilla y rotunda valentía, que no sabemos!
Pero volvamos a la riqueza de las diferencias idiomáticas, al esperanto babélico de cualquier locutorio de Madrid. Busquemos, como dijo mi querido y multicitado Alfonso Reyes, estrellas entre la confusa yerba de los dialectos. Culturalmente hablando, no concibo un golpe mayor a la idiosincrasia lingüística española que la incorporación de esa cúspide de la ambigüedad que es el coloquialismo ahorita, exportación netamente latinoamericana (¿Colombia, México?) A mí el uso del ahora me fascina y llena de asombro y respeto: es un adverbio de tiempo de personalidad inapelable, una palabra redonda que se cumple a sí misma conforme la pronunciamos, una garantía de estabilidad y continuidad: uno de esos vocablos, en fin, que todos los días salvan el mundo. No ignoro que ahora tiene diversas acepciones que hacen de él un término más o menos elástico en el tiempo, pero son usos que están bajo control y que sabemos acomodar según nuestras necesidades. Ahorita, en cambio, es un disparo al infinito, un estallido en todas las direcciones de la esfera temporal; ahorita halla su hogar en el segundero, el minutero, la manecilla de las horas y el calendario anual; ahorita acaba de suceder o está por suceder; ahorita es un pellizco de nanosegundos, o de siglos; ahorita posterga indefinidamente una acción; ahorita es todo el pasado reciente; ahorita es una respuesta cortés y perfectamente hueca; ahorita es inaprensible como el agua entre las manos. Decirle ahorita a un español es sacarlo de quicio, descarrilarlo terriblemente, moverle el tapete (algo raído, pero aún sólido y elegante) sobre el que tan cómodamente se posaba. Entre un español y un ahorita se abre un abismo irreconciliable… por no hablar del rizo rizado del ahoritica colombiano y del ahoritita mexicano.
Rizamos el rizo: nuestras aproximaciones son sensuales y bamboleantes. Es por ello que no puedo acostumbrarme al uso indiscriminado y perfectamente natural de la palabra culo, aquí en España. Entre los cero y los cien años, todos abusan de ese vocablo como si de una moneda de cambio se tratara. Que conste que mi reparo no es ético sino estético: son hijos de Quevedo y de Góngora pero usan el culo para todo, sin riqueza metafórica. A un bebé le dicen, con gran ternura, que le van a comer el culo, y a un adulto lo mandan constantemente a tomar por culo. Y se caen de culo, y se quedan con el culo al aire y hasta se lamen el culo. No se requiere esfuerzo alguno para advertir una obsesión casi infantil por las nalgas y, tal vez, por aquello que encubren tan orondamente.
De la infinita vaguedad del ahorita a la contundente campechanía del uso de culo, la distancia es más corta de lo que aparenta, pues la contaminación y el mestizaje léxico se dan a todas horas y en todos los niveles, de la calle a la prensa, del bar a los departamentos de filología. Y qué bueno: es imposible que una lengua se empobrezca si se entrega a la adiposidad y el mestizaje. Muy al contrario: no dudo que Madrid (burbujeante caldo dialectal) sea una de las ciudades del orbe donde el idioma español se encuentre en su forma más saludable y vigorosa. No olvidemos que un buen diccionario se esfuerza siempre por incorporar las palabras y los usos que la calle impone; y que en las calles de Madrid, ese español de España que hierve con especias del Ecuador, Bolivia, la Argentina, el Perú y Colombia (con una más tímida participación de otros países latinoamericanos), es un magma que se perfecciona y enriquece porque constantemente se autotraduce, al ritmo sabrosón de la continua marcha de Lavapiés. ~
(ciudad de México, 1969) es poeta. Es autor, entre otros títulos, de 'Bipolar' (Pre-Textos, 2008), 'Pitecántropo' (Almadía, 2009) y 'Ex profeso' (Taller Ditoria, 2010).