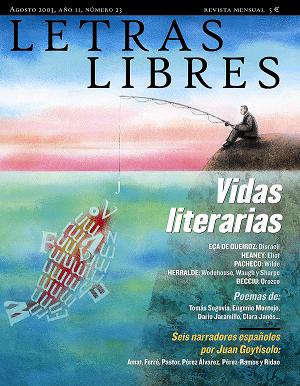Juan Francisco Ferré se licenció en Filología Hispánica por la Universidad de Málaga y es autor de una tesina de gran rigor intelectual y vasta cultura, Alegorías de la posmodernidad, sobre mis últimas novelas (de La saga de los Marx a Carajicomedia). A raíz de este trabajo, me visitó en Tánger durante el verano de 2002. Dicho encuentro me permitió descubrir su para mí totalmente ignorada faceta narrativa. Su novela La vuelta al mundo (2002) ha sido descrita por el excelente crítico Marco Kunz como una obra que "enfoca la vida contemporánea desde los antípodas de la ingenuidad y el aburrimiento del mimetismo presuntamente objetivo, y nos brinda una agradable sorpresa con su visión cáustica de la humanidad posmoderna". También publicó el pasado año el libro de ficciones Homenaje a Blancanieves, cuya propuesta literaria se aproxima más a Julián Ríos que a esas chapuzas de "literatura" supuestamente infantil perpetradas por autores encumbrados de ordinario hasta los cuernos de la luna pero que, para desdicha nuestra, no se acomodan definitivamente en ésta. El texto "Dionisio decapitado", reproducido a continuación, nos muestra un narrador en plena posesión de la retórica y diferentes recursos del relato: la bellísima prosodia del mismo aconseja adiestrar al oído en una lectura en voz alta del mismo y es la mejor tarjeta de presentación de un autor cuya pasión crítica irriga simultáneamente la poesía y el ensayo.
–Juan Goytisolo
• • •
Sólo quien no tenga lengua, podrá hablar.
–Simeón de Émeso, apodado el Loco
Cuando me cortaron la cabeza, seguí hablando. No que siguiese hablando (líbreme el Altísimo de deslucir el milagro) como había hablado hasta entonces, antes de que el mellado resplandor de la espada tajara mi cuello erecto. O que por una extraña reverberación sónica (líbreme el Altísimo de suponer tal extravagancia crónica en la ejecución de sus autos) mis inmediatas palabras pasadas continuaran atronando el aturdido oído de mis oyentes fieles, tibios pero fanatizados. Antes bien, sólo entonces hablé, sólo entonces empecé a hablar. Como si yo mismo me constituyera en oidor de lo que decía, como si mi cabeza, al cobrar tan violenta autonomía, hubiera conectado y entablara comunicación con un canal de emisión aérea o solar, de mayor altura o profundidad que el enjuto conducto de mi mal nutrido estómago (líbreme el Altísimo de formular tan enojosa queja, no esperé grandes ganancias ni sustanciosas recompensas materiales por mi dedicación prioritaria y vocacional). En el principio, con no menor asombro que terror, fue esa alocada cabeza mía, desgreñada y chata, predicando la sutil novedad de su estado, profiriendo la desmesura en palabras inauditas, públicas palabras que, sin mediar ese brusco expediente militar, nunca habría pronunciado, jamás habrían atravesado la garganta, saltado sobre la lengua, vibrado entre los dientes, hilado en la nariz, exhalado de mis labios. Sólo entonces la vi (líbreme el Altísimo de la incredulidad de lo posible, líbreme así mismo de la jactancia de lo extraordinario), como un congregado más, uno de tantos recién llegados, no menos atónito o hechizado que los otros por la palabra plural (las contenía todas), iluminada (lucía como el imborrable recuerdo de una lámpara apagada en la oscuridad), recóndita (no parecía mundana, más bien ronco bostezo portentoso del subsuelo o cristalina emanación superna del cielo) y solemne (resonaba metálica y amortiguada cual campana nocturna, cantaba como un ensalmo de voces multiplicadas en la bóveda baja del templo, aunado en la plegaria sacramental), manando con ímpetu de esa cabeza dividida, y sobre todo por la anomalía circunstancial: escindida del tronco (así descabezado, trunco), agarrada por los erizados pelos, chorreante de luz, de ardor, de sangre, alzada en el aire (empapada, mi mano temblaba de responsabilidad y de horror), en vilo, como una fruta hinchada y madura subastada en el mercado, globo glorioso nimbado, a pesar del enfermo semblante, de una misteriosa y salvaje hermosura. Hablaba sin parar, enrojeciendo o empalideciendo, escansión cromática de su atropellada, incesante peroración, expulsando repugnantes espumarajos por la boca, inflamando hasta el clamor a la diversa multitud abigarrada allí, en número creciente (líbreme el Altísimo de atestiguar de una vulgar revuelta de esclavos), al pie de aquel abocetado promontorio, sembrado de pedruscos y cardos. Donaba la impura y copiosa palabra como si participara a extasiados comulgantes las especies mudadas del pan y del vino (alimento que arroba), o repartiera, entre los incontables concurrentes, escamosos peces para asar y descortezadas migas para sopar (nutrición que enardece). Sólo en ese álgido instante (líbreme el Altísimo de aderezar el relato de lo acontecido con símiles blasfemos, líbreme así mismo de las angélicas ambigüedad y monotonía en la enunciación de los mensajes), mientras guardaba el equilibrio, supe que hablaba, que decía, que estaba hablando. Conocí el significado de la palabra hablar, de la palabra oír.
La eremística soledad de la choza, el celibato más árido que la arena del tiempo, la interminable peregrinación entre conventos, las querellas bizantinas de las órdenes, las disputas alejandrinas de los teólogos, el despreciable desafío de la estulticia, el voto de silencio profanado, la escarpada renuncia al cuerpo de la mujer, el adusto beneficio del pupilo, las miríficas pero inocuas visiones de beatitud, de santidad, el celoso escrutinio de la virtud, el provechoso hastío, la sed y el hambre, el sabor arcilloso del agua en el pozo excavado con las manos, la risa disuasoria y endemoniada de la hiena detrás de las dunas, el abrazo pecaminoso de la lujuria y la muerte, la ostentosa tentación intelectual de la esfinge, la errancia inmóvil, la oración infructuosa, la visita del miedo, las enfermedades de la piel, la delectación mórbida, la sequedad del alma, las sevicias del cuerpo: toda aquella disciplina bárbara y muda (mi vida resumida, definitiva: amarga vigilia) se agolpaba allí, en ese gesto acometido, en ese acto punitivo, confluía en la infinitesimal fracción de eternidad de ese minuto, y allí desembocaba, generosamente derramada sobre la infecunda tierra por la inicua espada de un soldado. Toda mi inútil vida penitente de renuncia y de búsqueda, desaprovechada, así lo supe, culminaba ahora, entonces, cuando aquel militar imberbe, cumpliendo un mandato político superior, cuando aquel bellísimo sacrificador espontáneo, acaso un antiguo discípulo, apóstata arrepentido de su apuesta, consumando mi destino soberano, en plenitud, aireando la espada, abatiendo sobre mí su llameante metal asesino, cercenando mi envarado cuello de gallo belicoso de un solo golpe afortunado, abrió mi cuerpo, abrió una comunicación certera en la centenaria cerrazón de mi cuerpo, seccionó ese acceso brutal, operó esa brutal apertura al afuera, por donde las palabras, exaltadas, antes de desfallecer faltas de fuelle, brotaban a bruscos borbotones, mezcladas con la sangre, en ella, por ella, fluida, incontenible, preciosa, y todos se allegaban allí, presurosos, bajo aquel sangriento sol crepuscular, eclipsado el otro, para celebrar la palabra del último, del ínfimo, del infiel, muerto de amor.
Cansados de mi infamante presencia junto a aquella áurea cabeza aureolada de luz que ya, según el parecer popular, manifestado a voces, a gritos, no me pertenecía (yo mismo, sin hacerme eco de esos comentarios vociferados, de esa consigna colectiva intercambiada como contraseña, comenzaba a experimentar la aguda vergüenza de mi cuerpo mutilado, de esa carne manchada y miserable que nada, salvo desdoro, tenía que aportar a la irregular perfección de esa esfera ya no humana irradiando luz por cabellos, ojos y boca, nada tenía que hacer junto a ese aclamado monstruo orador, redimido como mensajero o delegado de la Altura). Cansados de que ese inestable y flaco armazón de huesos, forrado de permeable pellejo y escaso de púdicas prendas, pretendiera aún, cuán vanamente, mantener algún vínculo consanguíneo con el enviado estelar, más allá de humillantes y circunstanciales salpicaduras. Molestos, además, con que mi cuerpo enteco, irrisorio, mermado, capitalmente disminuido, apareciera como indeseable recordatorio del mundano origen de la cabeza (líbreme el Altísimo de abominar de sus elegidos, mucho menos de renegar de su porción divina). Hartos, en fin, de verme allí arriba, accesorio, pavoneándome como un despreciable actor sobre la estrecha tarima del promontorio, desafiando su creyente paciencia (empecinado como parecía en no reconocer la atinada cirugía del soldado, ahora avergonzado, perplejo, postergado autor), sujetando la que llamaban cholla con mi mano, bañada en sangre, borracha de un vino intachable, me conminaron con amenazas orales y manuales a que me apartara de inmediato de esa, a su juicio, inmerecida vecindad con el prodigio. Así, temiendo más a la pedrada consuetudinaria y masiva que a la flameante fulminación (líbreme el Altísimo de recursar viejas querellas no resueltas aún, lacerantes llagas por donde supura todavía el corazón del cuerpo glorioso), solté en el mecedor del aire, abandonándola a su propio inspirado aliento, la que fuera en tiempos mi cabeza, no cejando en su verbosa predicación, dejándola allí hendida, suspendida, planeando jubilosa, volando sin ataduras, en aquella cúspide teatral, consagrada a la celestial testa tronchada, hacia la que todos, imantados y expectantes, enderezaban sus incrédulos ojos. Entretanto, yo descendí renqueando, a trompicones, tropezando en aguzadas piedras y resbaladiza roca, desollando mis rodillas al caer, torpes apoyaturas acéfalas mis extremidades, de bruces, magullando mi churretosa piel con las quebradizas espinas de los cardos, el no muy pronunciado pero doblemente inestable declive de esa eminencia pelada, perlada en su cumbre, ese promontorio ahora llamado de las Maravillas por lo allí acaecido. Una vez abajo, conseguí confundirme, discreto, con la ruidosa y atenta turba de transidos espectadores.
Aún hoy (líbreme el Altísimo de atentar contra la gravedad, de palabra o de obra) no logro recordar de dónde salió disparada (soldados, plebe, sacerdotes) la primera andanada de piedras y palos que golpeó a la flotante cabeza cuando, extenuada, enmudeció. No sé, tampoco, cómo llegaron piedras a mis manos en número de seis, o con qué ojo calculador atiné al arrojarlas. Sentí (todos, resentidos, sentimos) alivio y liberación al ver que la cabeza, alcanzada, se desplomaba en silencio sobre el pedregoso suelo. Cuando todos se marcharon, abatidos, escalé la clivosa ladera de nuevo, arribé penosamente a la ceñida cima, recogí la cabeza allí derribada (lo que quedaba de su espléndida apariencia anterior: tenía el arrogante cráneo abollado, quebrada la frente) y la introduje casi muerta en este saco rojo de piel de carnero teñida que llevo siempre (sólo yo conozco el terrible significado de esta palabra) conmigo.
Desde ese día, señor, inmundo perseguidor de una muerte que el cielo se ha negado a concederme, no he dejado de peregrinar, portando a la espalda, dondequiera que fuera, ese fardo grotesco, esa chepa charlatana, esa abultada cabeza mía, la mensajera del Otro, mereciendo sólo un salario de infamias y privaciones. Inhumano (no era mortal), sobrevivía a la inhumación, pasmando de horror a mis asesinos, raudos enterradores de lo que suponían mis restos. Los pasionales padecimientos de la cruz, tan recomendados en los manuales martirológicos, reavivaban el vigor de mis amortecidos miembros. Las tormentosas emociones cardiacas de la lapidación rehabilitaban las insuficiencias coronarias de mi más que centenario corazón. Nada podían el puñal o la espada, nada la soga, la lanza o el tiro de caballos, nada la lengua de fuego de las parrillas o la candente inmersión en los baños, nada la nada, impotente, contra mí. Inmortal, aunque no invulnerable (ya veis, señor, a este desecho deshecho ante vos), siempre resucitaba para siempre, revivía de nuevo, recobrándome de esos, más que fallecimientos pasajeros, pasajeros desfallecimientos.
Me he servido de los singulares sueños de la cabeza para narrar historias sobre todo inverosímiles (no ésta, mi lejano señor, que os estaba destinada) en las innúmeras ciudades que visitaba, ganando así para alimentarme no peor que un perro callejero, balduendo huésped de la humana basura. No queráis saber, señor, las cosas que he visto y oído, excederían los límites de vuestra paciencia. Tan sólo dos aprendí, no soy pretencioso, que no supiera ya. La segunda, os la referiré más tarde, mientras descansamos, concierne a la misteriosa naturaleza de las mujeres, la oí de labios de un viejo pintor palaciego que se negó a hacer mi retrato, hace tiempo, allá en Mantua. La primera, permitidme, concierne a vuestra grandeza. Os suplico me otorguéis el reposo que solicito. Mi errancia forzosa se detendrá (líbreme el Altísimo de alargar inútilmente el final) cuando accedáis, señor, a registrar por escrito la desmañada crónica que acabo de relataros.
Post-Scriptum:
Dionisio, llamado el Areopagita por su vinculación al Areópago, fue convertido al cristianismo por San Pablo, en Atenas, durante el siglo i: "Al oír hablar de la 'resurrección de los muertos', unos se burlaban y otros dijeron: 'Te oiremos sobre esto otra vez'. Así Pablo se retiró de ellos. Algunos, sin embargo, se unieron a él y creyeron: entre los cuales se encontraba Dionisio Areopagita y una mujer llamada Dámaris y otros con ellos" (Hechos 17, 32-34). Poco más se sabe de él. Según la Enciclopedia Británica, este Dionisio griego debe su fama y su reputación póstumas a la confusión de su figura con la de otros Dionisios cristianos posteriores. En el siglo ii se le tenía por el primer obispo de Atenas. Hacia el siglo vi, se asimila su nombre al de un enigmático monje sirio, Pseudo-Dionisio, el Areopagita, autor de un corpus de escrituras seudónimas de decisiva importancia para la teología y la espiritualidad cristianas de Oriente y de Occidente. De modo dialéctico, o crítico, estos escritos razonan la trascendencia de Dios a toda comprensión racional, y al conocimiento categórico: la encarnación del Verbo, o hijo de Dios, en Cristo, fue, afirman, la expresión consecuente de lo inexpresable en el universo, la manera como el Uno entró en el reino de la multiplicidad. En el siglo ix se le identifica como San Dionisio de Francia, a quien, de acuerdo con la Leyenda Áurea de Jacobo de la Vorágine, se representa caminando, tras ser decapitado, conducido por un ángel. En este mismo siglo, emprende Escoto Erígena por encargo de Carlos el Calvo la renovada traducción al latín del Corpus areopagiticum, enmendando acaso los errores de la anterior, atribuida a Hilduino y juzgada ininteligible, y ganándose con ello el irlandés la severa desaprobación del papa Nicolás i, que tenía a Dionisio por autor sospechoso de heterodoxia. En el siglo XIII, sin embargo, Tomás de Aquino lo cita unas mil setecientas veces como autoridad canónica. Dante mismo, en el siglo xiv, menciona dos veces en el Paradiso al primer Dionisio (cantos X y XXVIII), creyéndolo autor de uno de los tratados más célebres del Pseudo-Dionisio, De coelesti hierarchia: "Ve después de ese cirio el reverbero,/ que, al ver la angelical naturaleza,/ y el oficio, fue abajo el más certero" (Paradiso, canto X, vv. 115-117). El final del siglo xvi acredita aún esta confusión: considerando a Dionisio héroe epónimo de toda una literatura teológica, señala Michel de Certeau, la redacción de su panegírico figura como un deber escolar ineludible. Así, Lessius, en el siglo xvii, venera en él el fundamento lingüístico de su concepción mística: "plus quam humanum loquendi modum", o modo más que humano de hablar que habría contagiado a San Juan de la Cruz y a otros con él (cf. Michel de Certeau, La fable mystique). Ya en el siglo xx, en 1907 más concretamente, la folclórica confusión de los tres dionisios reaparece una vez más en el tortuoso curso de una conferencia sobre cultura irlandesa pronunciada por James Joyce en la ciudad italiana de Trieste (Irlanda, isola dei santi e dei savi, cf. la magistral biografía de Richard Ellmann). También en esta célebre conferencia, por cierto, en la que el dublinés errante reivindicó la hipóstasis definitiva de esta facticia trinidad dionisiaca, erró por dos veces más al confundir a Escoto Erígena, traductor latino del Pseudo-Dionisio y mártir de la gramática, con Duns Escoto, defensor acérrimo de la Inmaculada Concepción de María. Así hasta hoy. –
Juan Francisco Ferré es escritor. Su libro más reciente es Todas las hijas de la casa de mi padre (Anagrama, 2025).