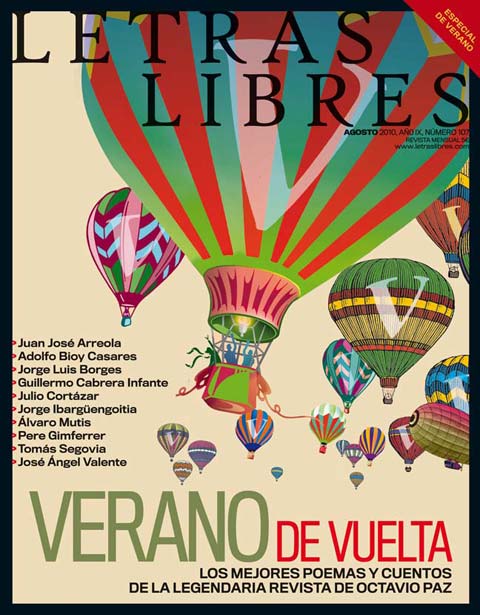Vientos de raíces montañosas,
arboladas fugas de montañas,
torrentes de alas en ascenso,
ríos de caídas en los valles,
temblor de castas bestias: todo
se esconde en la piel de la madrastra.
Un racimo de selvas dulces
fermenta en el borde de sus labios
cuando me nombran; su silencio
de corrientes subcutáneas, quema
el sol que tuve, el desastrado
placer de estar solo sin saberlo.
Y no fue mentira: con las uñas
de mi corazón forcé sus puertas;
desgarradas fueron sus ropas
por mi corazón; redes aviesas
de cazador, flechas herradas,
venablos mis sentidos fueron.
Y encumbrado en el gemido alegre
del vencedor, vencido estuve;
conocí su vientre, como el alba
suspendida en el espacio eterno
de los sucesivos horizontes
de las caderas simultáneas;
su espalda vi, extensión callada
cuya paz me sobresalta en sueños.
Fedra la inmensa, la que puebla
la noche de calor terrestre;
Fedra la inconocible; el núcleo
de una primavera en densas lumbres:
Fedra la invocada, la desnuda,
la vista, la olida, la violada.
Y desenmascaro y desentraño
todo cuanto cabe en un instante
–el instante en donde cabe todo–,
y llego al mar monstruoso, ciego
de quebradas rocas al galope,
de ramajes blancos de caballos
rabiosos, términos de sangre,
tumulto dichoso en que la tengo. ~
© Vuelta, 14, enero de 1978