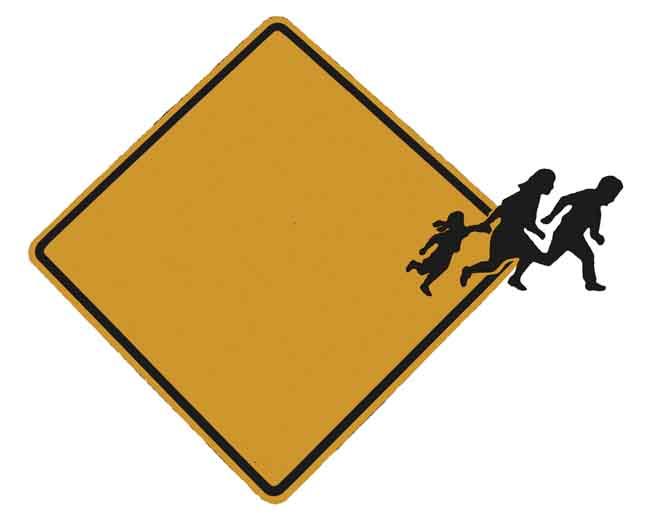Se avergüenza de su metro con sesenta y dos centímetros y los esconde con discretos zapatos de tacón. Le gusta pintarse el pelo y luce un corte que es más eléctrico que esponjoso. Teme viajar en avión, bebe coñac caro y ama el cine de terror (nada como Viernes 13, parte 7, opina). En sus mocedades, se especializó en la composición de conmovedoras obras musicales. Dos de las más reconocidas son la enérgica Mar de sangre y la dulcísima Niña de la flor. Con el paso de los años, aquel muchacho siguió enamorado de la música. A últimas fechas, se ha vuelto un experto organizador de eventos melódicos masivos. Ahora, sin embargo, los temas florales han quedado atrás. Las canciones que se escuchan en Pyongyang, en esos días de fiesta, tienen otros nombres. El líder siempre estará con nosotros o Mi país bajo el sol del partido son sólo dos de las baladas que endulzan los oídos del personaje regordete que se ha convertido, en los últimos tiempos, en uno de los genuinos dolores de cabeza del mundo: Kim Jong Il, el dictador de novela de Corea del Norte.
La excentricidad de Kim Jong Il explica su peligrosidad. Hijo de Kim Il Sung, el dictador impuesto por la Unión Soviética en 1945, Kim es un experto en la construcción de su propio mito. Aunque es sabido que nació en un cuchitril en Vladivostok durante el exilio de su padre en 1941, el cacique norcoreano se ha encargado de reescribir la historia. Los famélicos niños que asisten (a oscuras) a las escuelas en Corea del Norte aprenden rápidamente la leyenda del nacimiento del “Gran líder”: dentro de una hermosa cabaña, en el pico de una montaña sagrada, rodeado de aves celestiales y cobijado por un majestuoso arco iris (doble, para mayor efecto) y una solitaria estrella en el firmamento. No se entiende muy bien cómo es posible que, en esa noche legendaria, aparecieran un arco iris y una estrella, pero esos detalles astronómicos no importan cuando se trata de sacarle brillo a una fábula.
La infancia de Kim Jong Il estuvo marcada por el profundo desprecio de su padre (“lo trataba como a un perro”, recuerdan quienes vieron juntos al palo y su astilla). Y es que, a decir verdad, alguna diferencia había entre ambos. Kim Il Sung podrá haber sido un títere de Moscú, pero también fue un verdadero héroe de guerra: combatió con bravura contra los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, el joven Kim se dedicó menos al aprendizaje o al heroísmo que a la fiesta, las mujeres y el alcohol. Profundamente inseguro, el príncipe heredero trató de ganarse el favor de su padre a través de aquellas memorables puestas en escena musicales y, años después, gracias a su otro gran talento: la consecución de prostitutas rubias (de preferencia bailarinas suecas) para estructurar lo que Kim llamaba, con particular astucia verbal, “equipos de placer”. Las suecas se encargaban de mantener satisfechos a los lujuriosos y se convirtieron, gracias al noble ejercicio de la promiscuidad, en la llave de entrada al poder para el joven Kim Jong Il.
El líder de los “equipos de placer” se convirtió en líder del pueblo norcoreano a mediados de los noventa. A la muerte de Kim Il Sung, el hijo predilecto tomó las riendas de un pueblo que se vería sujeto a un proceso de hipnosis. En un ejercicio cercano a la antiutopía orwelliana, la sociedad norcoreana fue forzada a referirse a Kim como “Gran líder” (a Kim Il Sung le decían “Querido líder”: algo de Maquiavelo habrá leído el hijo). Después de su bautizo megalómano, y a falta de recursos intelectuales, Kim optó por recurrir a la ficción que tanto amó en su juventud. Corea del Norte es la tierra de los mitos. Por ejemplo: entre muchas otras perlas por el estilo, los jóvenes que ingresan a la milicia norcoreana reciben una advertencia: de ser capturados por los Estados Unidos, los marines no tardarán en chuparles la sangre.
Los norcoreanos tuvieron que acostumbrarse al efectivo y omnipresente efecto de la propaganda del greñudo Kim. La radio norcoreana se reduce, para cualquier consideración práctica, a la frecuencia única y laudatoria del “Gran líder”. “La bocina”, como se le conoce, es, según el columnista del New York Times Nicholas Kristoff, un “cordón umbilical electrónico”. El aparato, que no tiene otra estación más que la que se dedica a definir a Kim como “el mayor de los hombres hechos en el cielo”, está en la mayoría de las casas norcoreanas y es ejemplo cacofónico de las gruesas cadenas impuestas por un dictador de leyenda. Kristoff, uno de los pocos periodistas de Occidente que se han paseado por las sombrías calles de Pyongyang en los últimos años, se declara asombrado por la efectividad de la hipnosis creada por Kim: “Fue aterrador entrevistar a grupos de norcoreanos y escucharlos alabar a Kim Jong Il al unísono, como robots sincronizados.”
Quizá la sorpresa de Kristoff radica también en la comparación entre la eficacia de Kim como titiritero y el estado de la sociedad norcoreana: las cifras de pobreza y muerte por inanición son alarmantes. Tras las inundaciones de 1995 y 1996, Corea del Norte cayó en una espiral de pobreza que parece no tener fin: en 1997, según un estudio de la Unicef, más de ochocientos mil niños sufrían de severa desnutrición y al menos cien mil estaban en peligro de morir. Para el 2001, el propio gobierno de Pyongyang había admitido la muerte de cerca de 250,000 personas por inanición (según la cnn, las cifras podrían haber alcanzado los dos millones, un trágico 1% de la población total). Los estudios más recientes indican que una tercera parte de los veinticuatro millones de norcoreanos viven en severo riesgo: el resto, por desgracia, no se queda muy atrás.
Y, mientras tanto, ¿qué hace Kim Jong Il? Además de las noticias sobre la hambruna norcoreana, el dictador se ha encargado de poblar los diarios del mundo con sus propias anécdotas. En plena crisis alimentaria de su país, Kim decidió comprar varios hornos para poder comer la auténtica pizza milanesa. Junto con los hornos llegaron a Pyongyang dos chefs italianos. Uno de ellos, que resultó ser un escritor en ciernes, relató su experiencia en un delicioso artículo llamado “Yo hice pizza para Kim Jong Il”. Pero eso no es todo. Kim también se dio el lujo de pedir doscientos Mercedes Benz Clase S, con un costo total de veinte millones de dólares. Además, a mediados de los noventa, Kim se convirtió en noticia cuando la firma de licores Hennessy lo identificó como su cliente favorito: cuando de coñac se trata, Kim prefiere Hennessy Paradis, que cuesta (y no particularmente en La Europea) cerca de siete mil pesos por botella.
Si todo se quedara en la historia de un lunático aislado, el problema no sería tan grave. Lo que ocurre es que Kim ha decidido salir a pasear. Quizá alentado por la gravedad de su propia situación (China, principal soporte de Corea del Norte, poco a poco la ha dejado sola), Kim necesita negociar. Y no tiene nada que perder. En uno de sus abundantes momentos de lucidez, el presidente Bush ha dicho que “detesta” a Kim Jong Il (“el tipo es un pigmeo”, remató el tejano favorito del mundo). Ya que es parte del Eje del Mal, Kim no tiene otra opción que mostrar su capacidad militar. Pero Kim no es Saddam: años de sanciones probablemente han impedido que Hussein se arme como él quisiera. Corea del Norte es otra historia. Entre misiles nucleares que podrían llegar hasta Alaska (sin hablar de Japón o Corea del Sur) y la capacidad para vender material radiactivo a algún grupo terrorista, Kim Jong Il es un peligro real. Para contenerlo se necesita astucia y tacto diplomático. El reto es grande. Y el muchacho resentido de Pyongyang no tiene mucha paciencia. ¿Hora de coñac? ~
(Ciudad de México, 1975) es escritor y periodista.