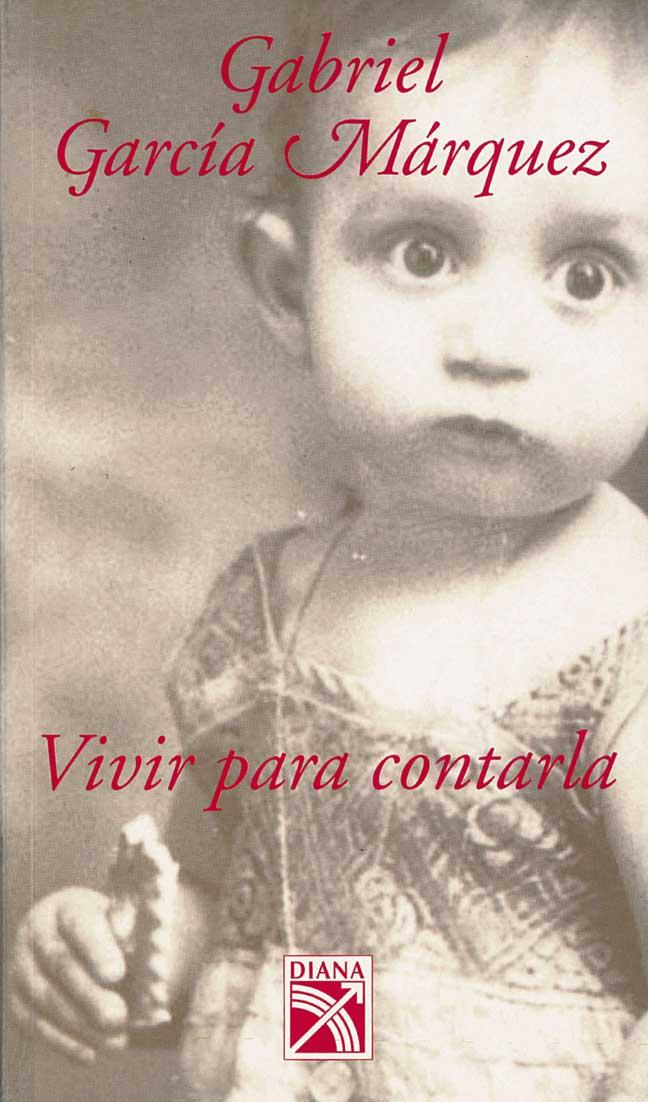En 1935, el riesgo no podía ser más alto. Hitler gobernaba Alemania. Mussolini llevaba trece años en el poder. En España se gestaba la Guerra Civil. Stalin iba a comenzar sus purgas más sangrientas en la Unión Soviética. Mientras tanto, en París, Louis Aragon, André Gide, Ilya Ehrenburg y otros intelectuales organizaban un Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura.
El riesgo en la cultura también era alto, y no menos en París, donde André Breton golpeó a Ehrenburg, un comunista ferviente, por decir que el arte no era lo bastante proletario. En el Congreso de Escritores, la defensa de la cultura era un sinónimo de la defensa frente al fascismo. Es decir, era un congreso claramente de izquierdas. Ehrenburg saboreó un breve momento de venganza; Breton fue excluido.
El novelista inglés E. M. Forster, uno de los oradores en el Palais de la Mutualité (otros eran Heinrich Mann, Isaak Babel, Bertolt Brecht, Boris Pasternak y Tristan Tzara), no tardó en aburrirse de la acalorada retórica izquierdista. Forster recordaba haber tenido que “aguantar muchos elogios de la cultura soviética y escuchar que el nombre de Karl Marx detonaba una y otra vez como un explosivo bien colocado, y atraía la caída mampostería del aplauso”.
No es raro que su discurso sobre la importancia de la libertad de expresión no lograra excitar a la multitud de colegas intelectuales. Debía de parecer una figura extrañamente pasada de moda, con su traje de tweed, hablando de literatura con una voz suave y atiplada. Los izquierdistas lo consideraban un individualista burgués, irremediablemente desconectado de las importantes luchas de su época. Según un observador compasivo: “Era como si el público considerase al señor Forster, y a todos los que eran como él… tan extintos como el dodo.”[1]
En realidad, Forster era cualquier cosa menos un tipo anticuado. Su defensa de la libertad literaria estaba impulsada por un fuerte deseo de libertad sexual, y, en su caso, de libertad para los homosexuales. Pero, sin duda, tenía más de paladín de la libertad individual que de defensor de la revolución del pueblo. Era un liberal. O quizá tendría más sentido llamar a su credo “humanismo”, porque el “liberalismo” suscita interpretaciones contradictorias. En Estados Unidos se asocia al izquierdismo, a la opinión de que el Estado debe tener un papel importante en la construcción de una sociedad más igualitaria. El sentido clásico europeo del término significa justo lo contrario: una economía conservadora basada en el principio de laissez faire. En términos políticos, Forster estaría más cerca de la noción estadounidense de liberalismo. Pero su liberalismo, o humanismo, va más allá de la socialdemocracia. Es un estado mental en la misma medida que un programa político; algo que podría describirse con tres palabras: libertad, moderación y tolerancia.
En 1935, como ahora, tanto la izquierda como la derecha atacaban ese tipo de liberalismo. En realidad, ahora, tras la muerte del marxismo, los embates llegan más desde la derecha que de la izquierda. Pero las líneas de ataque son similares. En primer lugar, desde el punto de vista radical, la moderación –toujours pas de zèle– es blanda, endeble e irremediablemente inadecuada en la lucha contra el fascismo, o a favor del renacimiento racial, de la reconquista[2]de la fe verdadera, de la revolución proletaria, o lo que sea. Parece que no hay nada heroico en la moderación o la tolerancia; al contrario, son antiheroicas. El temperamento liberal carece de atractivo romántico. Y el énfasis en la libertad individual, en vez del progreso colectivo o el vigor nacional, huele a complacencia burguesa, incluso a egoísmo. Una causa radical exige sacrificio. Se supone que el típico burgués está demasiado aferrado a su comodidad como para sacrificar algo, especialmente la vida. Creo que fue Sombart el que acuñó el término komfortismus, y no aludía a nada positivo. Sin duda fue el abogado radical francés Jacques Vergès quien dijo que la socialdemocracia es repugnante y corrupta, a causa de su banalidad y falta de grandeur.[3]La búsqueda de la felicidad, dijo, es típica de la socialdemocracia burguesa y es por tanto despreciable. A Vergès, que era un izquierdista radical, le inspiraba uno de los ultraderechistas que asesinaron a Walther Rathenau, el ministro de Relaciones Exteriores liberal de la República de Weimar. Como dijo el magnicida, un joven oficial de marina: “Lucho por imponerle un destino a mi pueblo, no para ofrecerle la felicidad.” Es un resumen de la posición antiliberal.
En realidad, como demostraba el discurso de Forster en París, el argumento a favor de la libertad individual no tenía por qué ser burgués ni complaciente. La sexualidad forma parte de él. Forster destacaba con frecuencia la importancia del placer, la libertad de disfrutar de la vida, física, espiritual o intelectualmente. Cuando los Rolling Stones tocaron en Praga en 1990, menos de un año después de que la Revolución de Terciopelo acabara con el dominio comunista, Václav Havel y más de cien mil seguidores celebraron el acontecimiento como una liberación del puritanismo oficial, de la opresión burocrática, de una tiranía sobre el espíritu humano. Tom Stoppard se inspiró en ese episodio para escribir una hermosa obra de teatro que se titula Rock ‘n’ Roll y toma la forma de un debate. De un lado estaban aquellos, como el propio Havel, que consideraban la música rock un arma de liberación esencial en una sociedad opresiva: Mick Jagger y Frank Zappa les sacaban la lengua a los comisarios políticos. Otros veían el placer sensual de los discos de rock (introducidos en el país clandestinamente y con ciertos riesgos) como una forma de individualismo frívolo, políticamente insignificante, un espejismo ingenuo. Solo contaba la acción política directa. En la obra de Stoppard resuenan los ecos del Congreso de Escritores de París de 1935. Sin embargo, la razón por la que el rock and roll no era para Havel un asunto frívolo era su convicción liberal, similar a la de Forster, de que es tan digno luchar por la libertad de disfrutar el placer como luchar por la libertad de opinión o de conciencia. Y su lucha entrañó un serio sacrificio: pasó años en prisión por mantenerse fiel a sus principios liberales.
La acusación contra el liberalismo, tanto en la izquierda como la derecha, tiene otros dos ángulos, que en realidad son contradictorios. Uno es el argumento de que los liberales lo toleran todo pero no creen en nada. Creer en el placer no cuenta; solo es una forma de komfortismus. Los liberales, prosigue el razonamiento, están preparados para tolerar incluso la intolerancia. Puesto que no creen en nada con la suficiente fuerza como para defenderlo, terminan invitando a que enemigos más vigorosos destruyan las libertades que ellos aseguran disfrutar. Los bárbaros triunfarán precisamente porque creen en algo, a diferencia de los decadentes romanos del final de su autoindulgente Imperio. En la actualidad oímos a menudo este argumento a hombres y mujeres que dicen defender la civilización occidental frente a los bárbaros islámicos. Atacan el islam por su intolerancia, su odio a Occidente, su opresión de las mujeres, etcétera, pero también atacan a los liberales por su lánguida indiferencia y su cobarde apaciguamiento, con un celo igual, cuando no mayor. En esas polémicas se detecta un tono de envidia: una envidia de los verdaderos creyentes, como si los occidentales necesitáramos una forma de sumisión a una fe absoluta.
La ironía de esta posición es que el maquis de Occidente asegura a menudo que lucha por los llamados valores de la Ilustración, como si fueran sinónimos de la civilización occidental. Pero, aunque aceptáramos esa visión autocomplaciente de Occidente, gran parte del pensamiento de la Ilustración concede un gran valor al individualismo, el escepticismo, la tolerancia y la moderación. Versiones radicales de la Ilustración pueden haber justificado la quema de iglesias, el asesinato de sacerdotes y otras formas de terror revolucionario, pero espero que eso no sea lo que tienen en mente los defensores antimusulmanes de Occidente.
La línea alternativa de ataque al liberalismo es que es un fraude. Los liberales fingen ser tolerantes y moderados, pero su verdadero objetivo es proteger los intereses de las élites. La tolerancia, dicen los antiliberales, sugiere una actitud de superioridad. Toleras, pero no estás dispuesto a relacionarte de verdad con gente y opiniones que consideras inferiores. Y la moderación es una estratagema deliberada para neutralizar las críticas radicales al statu quo, o, en realidad, cualquier cosa que suponga un reto para el komfortismus de las élites liberales.
Esta última opinión correspondía tradicionalmente a radicales de izquierda y derecha. De formas distintas, tanto los fascistas como los comunistas intentaron erradicar las diferencias en busca de la unidad. Los fascistas luchaban por la unidad de la raza o la nación, mientras que los comunistas soñaban con un paraíso sin clases para los trabajadores. En ambos casos, el humanista o el liberal, el individualista burgués o el tolerante defensor del pluralismo, es el enemigo. Una fuerte dosis de antisemitismo infectaba también las variedades de antiliberalismo a derecha y a izquierda, porque los judíos –una minoría, o peor: una minoría que supuestamente se había infiltrado en las élites– constituían un obstáculo para la unidad. Para los fascistas, los judíos eran bolcheviques, que destruirían los organismos de la nación y la raza. Para los comunistas, eran parásitos capitalistas, que fraguaban tramas sionistas contra la Unión Soviética o los trabajadores unidos del mundo.
Por supuesto, la historia del antiliberalismo forma parte de la historia de la civilización europea en la misma medida que la Ilustración. De hecho, tiene sus raíces en la Contra-Ilustración. Joseph de Maistre (1753-1821), un pensador versado en la civilización europea clásica, denunciaba a los liberales por su “indiferencia disfrazada de tolerancia”. Los liberales, protestantes, científicos, y de hecho todos los hombres que consideran la razón una cualidad humana positiva, son enemigos del Estado ideal de Maistre, cuyo orden perfecto impone el gobierno autoritario de la Iglesia y la Monarquía. Quien amenace la autoridad, y por tanto la unidad, debe ser aplastado. El héroe de la utopía de Maistre, una especie de campo de concentración nacional, es el verdugo, sobre quien recae la tarea desagradable pero esencial de hacer que se cumpla el orden público. Para Maistre, el pensamiento libre conduce siempre a la anarquía. El hombre necesita la autoridad que aportan los firmes mandamientos de la Iglesia y Dios, en la misma medida que necesita al verdugo. La idea de que hay que animar a la gente a pensar por sí misma es una amenaza para la sociedad. Como para todos los antiliberales, para Maistre la tolerancia significaba una falta de fe; de ahí viene la idea de que la tolerancia significa indiferencia. Y la falta de fe, más que nada, significa la Caída del Hombre.
Uno puede remontarse mucho más lejos, por supuesto, para encontrar ejemplos similares de odio al escéptico y al no creyente. La falta de fe se ha asociado al materialismo desde la Biblia y, por tanto, de forma bastante lógica, a los comerciantes. La tolerancia es una parte esencial de los negocios. Si se puede ganar dinero, no compensa meterse en las creencias o las costumbres de los demás. Una de las cosas que Voltaire admiraba de Gran Bretaña, como fugitivo de la Iglesia y la Monarquía de la Francia prerrepublicana, era el estatus social relativamente alto que disfrutaban los comerciantes. Para él, los negociantes y los científicos eran los pilares de una sociedad basada en la razón y un ilustrado interés propio. Tenía una opinión positiva de la bolsa de valores de Londres, donde, decía, judíos, cristianos y musulmanes hacen felices negocios juntos, y el único infiel es el que se declara en bancarrota. Por supuesto, Karl Marx tenía una opinión distinta; describía la bolsa de valores como el símbolo de todo lo que estaba podrido, y era, además, judío: “¿Cuál es la religión mundana del judío? El regateo. ¿Cuál es su Dios mundano? El dinero.” Quizá no fuera accidental que los dirigentes comunistas de Checoslovaquia denunciaran a los Rolling Stones, no solo como “drogadictos”, sino como “máquina capitalista de hacer dinero”, lo que era absolutamente cierto, pero constituía una extraña razón para una prohibición total.
Si se lleva a su extremo lógico, la neutralidad moral de los intereses comerciales no es algo totalmente bueno: hacemos bien cuando criticamos a las empresas o los gobiernos que tratan alegremente con asesinos de masas y dictadores para ganar dinero fácil. Pero los extremos lógicos son siempre tóxicos. No hay duda, en todo caso, de que el dinero afloja los lazos de la tribu, la raza y la fe, y por eso quienes quieren preservar, reforzar o resucitar esos lazos casi siempre se oponen al comercio.
El desprecio al comercio también desempeñaba un papel clave en el nacionalismo alemán de principios del siglo XX. De los textos antiliberales que exponían este punto de vista, el más célebre es Händler und Helden de Werner Sombart (1863-1941). Los comerciantes, explica Sombart, estiman la moderación, la ley, la discreción y otras cosas que “conforman una coexistencia pacífica de comerciantes”.[4]Eso le parece despreciable, típico de países degenerados como Inglaterra, Estados Unidos y Francia, donde, por citar al káiser Guillermo II, “un negro basuto” podía comprar la ciudadanía por un chelín. En cambio, el héroe es un hombre de acción, que no está lisiado por la reflexión o la duda, y menos aún por decadentes inclinaciones hacia la moderación. Lo guían la fe y el instinto. Ese tipo de héroe, que para Sombart y otros de su persuasión era típicamente alemán, es el opuesto al individuo libre que tanto estiman los liberales. En la sociedad heroica no hay espacio para la autonomía individual. Los héroes, en esta visión del orden perfecto, son como las esculturas fascistas de Arno Breker, o esos gigantescos hombres de piedra del realismo socialista: todo fuerza y músculos, mandíbulas cuadradas y ojos penetrantes, fanáticos pero desprovistos de personalidad individual, como soldados que avanzan implacables hacia un objetivo distante pero claro: la sociedad racialmente pura, la utopía comunista.
Sin duda, la visión heroica puede resultar embriagadora. Una de las cosas que a los antiliberales les gusta comentar es la banalidad, la mediocridad, la falta de brillo del liberalismo. El liberalismo carece de un sueño común, una visión de grandeur. Pero se pueden decir varias cosas sobre eso. Primero, el heroísmo no requiere necesariamente que el individuo se sumerja en una masa marcial, ni la victoria del instinto sobre el pensamiento. Los individuos que se jugaron la vida para luchar por los derechos civiles de los negros estadounidenses, o por la libertad bajo el comunismo, encajaban pocas veces con la concepción del héroe de Sombart, pero eran cualquier cosa antes que complacientes burgueses.
En lo que respecta a la cultura, el arte romántico que celebraba el sturm und drang de grandes héroes no es obviamente superior al arte que expresa las sutiles bellezas de la vida cotidiana. Hay obras maestras románticas, sin duda, que muestran el flujo y reflujo de la batalla militar, botes salvavidas en mares embravecidos o la ruina de grandes ciudades. Pero muchas de las obras sobre esos temas son sumamente mediocres. Y el arte de la moderación puede resultar profundamente emocionante. El opuesto del arte heroico es la pintura de Vermeer y otros maestros holandeses del siglo XVII, que podían convertir una sencilla jarra de una cocina burguesa en un objeto de extraordinaria belleza.
Sin duda, los cuadros de Vermeer están muy lejos de la emoción dionisíaca del rock and roll. Los Rolling Stones no son exactamente oficiantes de la moderación. Pero lo dionisíaco y lo apolíneo no son mutuamente excluyentes. Ambos pueden ser expresiones de la libertad individual que celebran el amor por el placer y la vida. El arte dionisíaco puede ser una forma de religión humanizada, los dioses traídos a la tierra. Eso podría explicar por qué el arte holandés del siglo XVII y el rock and roll tenían un atractivo social para la gente que vivía en sociedades totalitarias. El poeta polaco Zbigniew Herbert –que distaba de ser un burgués remilgado– describió la moderación, la libertad personal y la tolerancia que inspiraban el arte de la Edad de Oro holandesa, cuando regía “el espíritu de Erasmo”, como el pináculo de la civilización. Tzvetan Todorov, un pensador francés nacido y criado en la Bulgaria comunista, dijo del pintor Pieter de Hooch que “lleva la vida absoluta a la vida cotidiana, sin recurrir a lo sobrenatural y al más allá”.[5]
El arte que destaca el heroísmo en sociedades totalitarias o militaristas hace lo contrario: muestra a los seres humanos como dioses, con la mirada fija en el más allá. Por cierto, esta clase de idolatría es la razón por la que algunas religiones, como el judaísmo y el islam, prohibieron la representación artística de seres humanos. Solo se puede adorar a Dios y es invisible. Eso tiene tan poco que ver con el humanismo como la veneración romántica por la acción irreflexiva.
La disposición liberal, por tanto, no tiene por qué ser mediocre o aburrida. Y algunos de los que la han defendido frente a una áspera opresión, como Havel o Herbert, han sido más heroicos que los guerreros ensalzados por Sombart, especialmente porque sus luchas suelen ser solitarias y exigen mucha más convicción que las de los instintivos héroes de la política romántica.
Por la misma razón, la tolerancia liberal no equivale a indiferencia. El compromiso, aunque es casi siempre deseable en política, tiene sus límites, incluso para los liberales. El movimiento de los derechos civiles de los años sesenta en Alabama es un ejemplo adecuado. En su libro On Compromise and Rotten Compromises (Princeton University Press, 2010), el filósofo israelí Avishai Margalit sostiene que la esclavitud es tan cruel y deshumanizadora que el rechazo de los padres fundadores de Estados Unidos a abolirla debería contar como una concesión indigna, y por tanto totalmente inaceptable. De modo que hay principios a los que ni siquiera los liberales más tolerantes deben renunciar. Margalit define la frontera que no puede cruzarse como la inhumanidad institucionalizada.
Distingue dos concepciones de la política: la económica y la religiosa. La concepción económica de la política, como todas las transacciones de negocios, es flexible, y está abierta al toma y daca y a los compromisos. Trata esencialmente de intereses; a menudo, pero no siempre, intereses materiales. Hay reglas y leyes, pero la esencia de esta clase de política es la negociación, como en las transacciones comerciales. La concepción religiosa es distinta. Ahí, uno trata con ideas de lo sagrado, literalmente en el caso de las prácticas religiosas, o metafóricamente en el sentido de principios absolutos irrenunciables.
Un ejemplo de la política de lo sagrado es el intransigente conflicto sobre los enclaves venerados de Jerusalén. Ni un musulmán devoto ni un judío religioso ven posible negociar de buena fe sobre el Monte del Templo (para los judíos) o el Santuario Sagrado (para los musulmanes), porque entregar una pulgada de terreno es comprometer lo sagrado. Y hacerlo es diluir la pureza de la fe. Si los liberales laicos –o humanistas– no tuvieran principios absolutos, a causa de su escepticismo ante la verdad revelada de lo sagrado, la consecuencia sería que aceptarían compromisos sobre cualquier cosa, con el fin de beneficiar sus intereses materiales o individuales.
Pero, por supuesto, los liberales tienen principios absolutos, y por tanto también una imagen religiosa de la política. Ya he mencionado la esclavitud. Declarar la guerra a la Alemania nazi es otro. Incluso antes de que comenzara el Holocausto, los objetivos de Hitler suponían tal asalto a la vida civilizada –constituían un ejemplo perfecto de la inhumanidad institucionalizada– que en 1940 cualquier acuerdo negociado habría sido una concesión indigna. Winston Churchill entendió eso, mientras que hombres por lo demás perfectamente decentes, como Neville Chamberlain y Lord Halifax, que querían pactar, no lo hicieron.
Cuando se trataba de Gran Bretaña, o de la “raza” británica, Churchill era un romántico, un héroe y no un comerciante. En lo que tenía que ver con el imperio y las colonias, estaba lejos de ser un liberal. Sin embargo, la manera en que Churchill usó la política religiosa, por así decirlo, para defender la libertad de Gran Bretaña y sus aliados fue liberal. Bajo todos sus gruñidos belicosos y su prosa romántica, su idea de Inglaterra era la de una sociedad basada en la tolerancia, la moderación y la libertad individual. Y fueron sus seguidores liberales, no los comunistas ni mucho menos la derecha radical, los primeros en darse cuenta de que llegar a un acuerdo con los nazis no era una opción.
Antes de la Segunda Guerra Mundial se firmaron acuerdos indignos (el pacto Ribbentrop-Molotov), y también después, pero normalmente no lo hicieron los liberales. Un ejemplo notorio de una concesión intelectual indigna es que Jean-Paul Sartre, motivado por razones ideológicas, rechazara criticar la inhumanidad institucionalizada de Stalin, aunque era perfectamente consciente de ella. No quería dar la menor satisfacción a los críticos del comunismo: “No era nuestro deber escribir sobre los campos de trabajo soviéticos.” De nuevo, como en 1940, a menudo fueron los liberales, como Raymond Aron y Albert Camus, quienes mostraron principios más elevados cuando se conocieron los horrores de las dictaduras comunistas. En los años setenta, cuando el maoísmo todavía ejercía un gran atractivo sobre los intelectuales occidentales de izquierda, el estudioso liberal Simon Leys tuvo que sufrir en París y en otros lugares por haber denunciado las atrocidades de Mao.
En términos de acaloramiento (y exageración), los debates actuales sobre los peligros del islam se están haciendo casi tan intensos como los debates de los años treinta sobre el fascismo o los de los cincuenta sobre el comunismo. Los paralelos también se trazan intencionadamente. El término “islamofascismo” se ha extendido entre quienes ven el 11-s en los términos de 1933, 1938 o incluso 1941 (Pearl Harbor). Y los liberales, que defienden la moderación y la tolerancia, y sostienen que hay que hacer un esfuerzo para aceptar a los musulmanes como conciudadanos, son denunciados como “partidarios del apaciguamiento” y “colaboradores”, como si fueran los Chamberlain y Halifax de nuestro tiempo, y como si gente como Geert Wilders, Ayaan Hirsi Ali, Newt Gingrich, Pamela Geller y Sarah Palin estuviera investida del espíritu de bulldog de Winston Churchill. Newt Gingrich comparó el plan, aprobado por el alcalde de Nueva York, de construir un centro cultural islámico, a varias manzanas de la Zona Cero y dirigido por un imán sufí moderado que había denunciado los ataques del 11-s, con que los nazis pusieran un símbolo junto a un museo del Holocausto.
Si tenemos en cuenta la tradicional animosidad de los radicales de todos los extremos políticos hacia los liberales, no es extraño que Gingrich y su ralea hayan encontrado un apoyo vociferante en gente que pertenecía orgullosamente a la izquierda. Sobre el “problema musulmán” la izquierda y la derecha están de acuerdo a menudo. Como me dijo el periodista y exizquierdista Christopher Hitchens: “Los fascistas son los únicos que están en lo cierto sobre la amenaza islámica a Europa.”
De nuevo, y de forma bastante clara, los riesgos son altos. Los ataques asesinos a las Torres Gemelas, los trenes de Madrid, una discoteca en Bali, un cineasta holandés, el metro de Londres y otros se cometieron en nombre de la fe musulmana. Hay ideólogos revolucionarios por todo el mundo, dispuestos a matar y morir por un utópico Estado islámico. E Irán, que aspira a ser el poder islámico dominante en Oriente Medio, quizá tenga pronto una bomba atómica.
Nada de esto se puede, o se debería, pasar por alto. Un pequeño número de terroristas pueden producir un daño incalculable. Pero ¿es cierto que los liberales, que piden moderación, libertad individual y tolerancia, no están a la altura de este desafío? ¿Se necesita una forma de heroísmo más radical? ¿La amenaza del islam a las libertades occidentales es tan grave, por ejemplo, que hay que sacrificar la libertad individual de llevar un velo para conservar la unidad de los valores sociales y culturales dentro de las fronteras occidentales? ¿La tolerancia de la ortodoxia religiosa equivale a una capitulación ante una nueva forma de fascismo? ¿Los liberales moderados son “tontos útiles” que ayudan a nuestros enemigos a destruir los valores occidentales, los valores de la Ilustración o simplemente Occidente?
Creo que es mejor adoptar un enfoque liberal hacia el islam y el islamismo, por razones tácticas y filosóficas. Tácticamente, sería un desastre considerar los problemas que los musulmanes plantean en Occidente un “choque de civilizaciones”. La única forma de luchar con los extremistas violentos, para quienes la religión constituye un ideal revolucionario, es tener a los ciudadanos musulmanes que respetan la ley de parte de la democracia liberal. Si decidimos que estamos, como dice Ayaan Hirsi Ali, “en guerra con el islam”, ponemos en un rincón a nuestros aliados y a nuestros aliados potenciales, y hacemos que los musulmanes alienados sientan más simpatía hacia los extremistas. Filosóficamente, hay que defender el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento y de expresión, y eso incluye el derecho a pensar de formas que nos pueden parecer desagradables e incluso detestables. La línea se traza donde ese comportamiento viola la ley. El estudioso francés del islam Olivier Roy opina que los ciudadanos no necesitan compartir los mismos valores en las sociedades pluralistas, pero deben acatar las mismas leyes. Los crímenes de honor, aunque los justifiquen las costumbres culturales o religiosas, no se pueden tolerar. Tampoco la incitación a la violencia. Pero el deseo de prohibir la construcción de un centro cultural islámico cerca de la Zona Cero, y comparar a los musulmanes sufíes pacíficos y respetuosos con la ley que quieren construirlo con los nazis, es antiliberal y estúpido, y, desde el punto de vista de la defensa de nuestras libertades contra los extremistas, contraproducente.
Los populistas radicales de la derecha, tanto en Europa como en Estados Unidos, aseguran que los musulmanes amenazan nuestro modo de vida occidental, no solo por sus conceptos diferentes sobre el comportamiento social y sexual, sino por sus asaltos a la libertad de expresión. Esos asaltos reciben la ayuda y el amparo de los liberales, que toleran la intolerancia y no critican a los musulmanes con el suficiente celo. La libertad, para los populistas antimusulmanes, significa ser tan ofensivo como uno quiera con respecto al islam. Cualquier duda en ese aspecto se denuncia rápidamente como una forma de apaciguamiento.
Es cierto que los musulmanes, como muchos creyentes, pueden ser susceptibles cuando los infieles atacan o se burlan de su fe. Intimidar a los críticos del islam supone una clara amenaza a la libertad de expresión. Ahí también debería aplicarse la ley. Las amenazas de muerte y otras formas de intimidación van contra la ley, y deberían castigarse. Pero, mientras la gente no use la violencia, o amenace con usar la violencia para imponer sus puntos de vista, hay que ser tolerante. ¿Significa eso que la libertad de expresión quiere decir libertad de ofender? En los términos de la ley, especialmente de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la respuesta es sí. La respuesta liberal es más complicada. Como la tolerancia va de la mano de la moderación, y de la libertad individual, a veces cierto grado de contención resulta esencial para mantener una sociedad civilizada. La gente puede decir legalmente que todos los judíos son avariciosos y que todos los negros son criminales lujuriosos, pero no lo haría en una reunión social.
Toujours pas de zèle,por tanto, es la mejor guía, especialmente en un momento en que el odio brota con una fuerza creciente para producir ofensas. El legado de Forster todavía es preferible al legado de Ehrenburg. Sean cuales sean las amenazas domésticas o extranjeras que traiga el radicalismo islámico, las polémicas zafias sobre la propia fe o los llamamientos a gestos heroicos en la guerra de las civilizaciones harán que su impacto sea mucho peor. Creo que, como siempre, los defensores más efectivos de la democracia liberal son los propios liberales. ~
Traducción de Daniel Gascón ©Ian Buruma y Wylie Agency
[1] Frances Stonor Saunders, Meetings of Minds, BBC Radio 3, emission del 28 de noviembre de 2004
[2]En español en el original – N. del traductor
[3]Véase Le salaud luminex, París, M Lafon, 1990
[4]Véase Aurel Kolnai, The War Against the West, Londres, Gollancz, 1938
[5]Deberes y delicias: una vida entre fronteras, México, FCE, 2003
(La Haya, 1951), ensayista y colaborador habitual de The New York Review of Books. Es autor de Asesinato en Ámsterdam (Debate, 2007), entre otros libros.