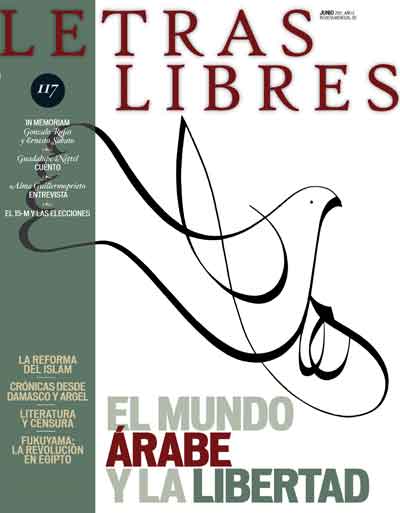Aunque en los últimos tiempos la ciencia política académica no ha aportado mucho a los encargados de diseñar políticas, hay un libro que resulta particularmente relevante ante los acontecimientos que actualmente suceden en Túnez, Egipto y otros países de Oriente Medio. Se trata de El orden político en las sociedades en cambio [Paidós, 2006] deSamuel Huntington, publicado por primera vez hace más de cuarenta años. Huntington fue uno de los últimos estudiosos de las ciencias sociales que intentó entender los vínculos entre los cambios políticos, económicos y sociales de forma global, y la debilidad de los esfuerzos posteriores para mantener perspectivas amplias como esa es una de las razones por las que tenemos dificultades, tanto en términos intelectuales como de políticas prácticas, para mantenernos al ritmo del mundo contemporáneo.
Tras estudiar los elevados niveles de inestabilidad política que asolaban los países en vías de desarrollo durante las décadas de 1950 y 1960, Huntington observó que los crecientes niveles de desarrollo económico y social producían golpes, revoluciones y tomas del poder por parte de los militares con más frecuencia que transiciones tranquilas hacia la moderna democracia liberal. La razón, señalaba, era la distancia entre las esperanzas y expectativas de un pueblo que había alcanzado recientemente la movilización, la educación y cierto poder económico, y el sistema político existente, que no ofrecía un mecanismo institucionalizado para la participación política. Podría haber añadido que esos regímenes de instituciones frágiles estaban a menudo sometidos a un capitalismo de amigotes, que no aporta trabajos ni beneficios para la clase media. Pocas veces los más pobres dirigen ataques contra el orden político existente, apuntaba Huntington; tienden a dirigirlos las clases medias ascendentes, que se sienten frustradas por la falta de oportunidades políticas y económicas: un fenómeno que ya señaló Alexis de Tocqueville en su magistral análisis de la Revolución francesa y que volvió a plantear a comienzos de los años sesenta la célebre teoría de la curva J en la revolución.1
Algo parecido a ese proceso del que hablaba Huntington se ha desarrollado en los últimos meses en Túnez y Egipto. En ambos casos, las protestas contra el gobierno no estuvieron dirigidas por los pobres de las ciudades o por redes islamistas clandestinas, sino por jóvenes de clase media relativamente bien educados y acostumbrados a comunicarse a través de Facebook y Twitter. No es un accidente que Wael Ghonim, el jefe de marketing de Google en la región, haya emergido como un símbolo y líder del nuevo Egipto. Las quejas de los manifestantes se centraban en que los regímenes autoritarios de Ben Ali y Mubarak no les ofrecían un camino coherente hacia la participación política, y no les aportaban trabajos adecuados para su estatus social. Después, en ambas sociedades, a las protestas se sumaron otros grupos –sindicalistas, islamistas, campesinos y virtualmente cualquiera que estuviera descontento con los viejos regímenes– pero la fuerza motriz siguió correspondiendo a los segmentos más modernos de la sociedad tunecina y egipcia.
Las sociedades carentes de instituciones capaces de acomodar nuevos agentes sociales producían una condición que Huntington llamaba pretorianismo, donde la participación política asumía la forma de golpes, manifestaciones, protestas y violencia. En esas circunstancias los militares tomaban el poder con frecuencia, porque eran el único agente social organizado capaz de dirigir un gobierno. El primer autócrata de la república egipcia, Gamal Abdel Nasser, llegó al poder de ese modo en julio de 1952, cuando su movimiento de Oficiales Libres representaba a la clase media ascendente de Egipto. La tragedia del Egipto moderno es que en el más de medio siglo que ha pasado desde entonces apenas ha habido una evolución política importante: es decir, en los términos de Huntington, la aparición de instituciones modernas que pudieran canalizar de forma pacífica la participación ciudadana.
Entretanto, el desarrollo socioeconómico ha sido acelerado: entre 1990 y 2010 el Índice de Desarrollo Humano (un indicador compuesto por los parámetros de salud, educación e ingresos, y recogido por la onu) subió un 30% en Túnez, y un 28% en Egipto. Ambos países produjeron decenas de miles de graduados universitarios sin futuro discernible, y una distribución asimétrica en la que una parte desproporcionada de los beneficios del crecimiento iba a un pequeño grupo de personas políticamente conectadas. El análisis del Egipto de las décadas de 1950 y 1960 que hizo Huntington sigue siendo inquietantemente relevante hoy en día.
En el orden político Huntington también hacía una observación más amplia sobre el proceso del desarrollo. La importancia del libro debe valorarse en el contexto de la teoría de la modernización posterior a la Segunda Guerra Mundial, que a su vez recurría a la teoría social europea clásica del siglo xix y que articularon académicos como Edward Shils, Talcott Parsons y Walt W. Rostow. La teoría estadounidense de la modernización postula que el desarrollo es un proceso sencillo y consistente. El desarrollo económico, cambiantes relaciones sociales como la ruptura de los grupos vinculados por el parentesco y el aumento del individualismo, una educación de nivel más elevado y más inclusiva, cambios normativos hacia valores como “logro” y racionalidad, la secularización y el crecimiento de instituciones políticas democráticas se consideraban partes de un todo interdependiente.
Al señalar que las cosas buenas de la modernidad no iban necesariamente unidas, Huntington desempeñó un papel clave para acabar con la teoría de la modernización. El desarrollo político era un proceso separado del desarrollo socioeconómico, argumentaba, y debía entenderse en sus propios términos. La conclusión que se derivaba de ese punto de vista era asombrosa: sin desarrollo político, otros aspectos de la modernización podían producir malos resultados; podían llevar a la tiranía, la guerra civil o la violencia.
Había otras razones por las que la teoría occidental de la modernización cayó en el descrédito en los años setenta: se le acusaba de adoptar una perspectiva demasiado europea y, de hecho, estadounidense, en la medida en que parecía proponer la sociedad norteamericana como el pináculo de la modernización. No reconocía la posibilidad de que países como Japón y China podían tomar caminos a la modernidad que parecerían muy diferentes a los que habían elegido Gran Bretaña y Estados Unidos. Pero, aunque uno admitiera que el punto final del desarrollo debía ser alguna forma de democracia liberal industrializada, Huntington dejaba claro que llegar al destino deseado era mucho más elusivo y complicado de lo que creían los teóricos de la modernización.
La pieza central de las recomendaciones para las medidas políticas que surgía de la obra de Huntington era el concepto de “transición autoritaria”. Si los sistemas políticos se abrían a la respuesta democrática demasiado pronto, antes de que se produjera un desarrollo de partidos políticos, sindicatos, asociaciones profesionales y otras organizaciones que estructurasen la participación, el resultado podía ser caótico. Según Huntington, los regímenes autoritarios capaces de mantener el orden y promover el crecimiento económico podían supervisar una institucionalización más gradual de la sociedad, y efectuar una transición a la democracia solo cuando pudiera acomodarse pacíficamente una amplia participación.
Esa forma de secuenciación, en la que se promovía antes un desarrollo económico que una apertura democrática, fue el camino seguido por países asiáticos como Corea del Sur y Taiwán, que hicieron transiciones a la democracia a finales de los años ochenta, solo después de haberse convertido en potencias industriales. También era la estrategia de desarrollo que recomendaba el antiguo discípulo de Huntington, Fareed Zakaria, así como los líderes de muchos gobiernos autoritarios, que preferían la idea de crecimiento económico a la idea de participación democrática.2 Luego volveremos a la cuestión de cómo funcionó esa estrategia en Oriente Medio.
El desarrollo en silos
Pese su interés e importancia, la obra de Huntington quedó al margen de la reflexión general sobre el desarrollo, que desde el principio fue un campo académico muy balcanizado y dominado por los economistas. Pocos estudiosos han intentado entender el desarrollo como un proceso con múltiples conexiones entre elementos políticos, económicos y sociales. Los economistas del desarrollo observaban ante todo factores como el capital, el trabajo y la tecnología como fuentes del desarrollo económico, y no pensaban ni en las consecuencias que el crecimiento tenía en la política ni en la relación entre las instituciones políticas y el crecimiento. El modelo de crecimiento de Harrod-Domar, que era dominante en los años cincuenta, sugería que los países menos desarrollados eran pobres sobre todo porque carecían de capital, lo que después llevó a instituciones como el Banco Mundial a intentar acelerar el desarrollo con generosas inyecciones de capital para crear infraestructuras. Solo cuando las plantas de acero y las fábricas de zapatos del África subsahariana quedaron paradas a causa de la corrupción o de la falta de capacidad organizativa aceptaron volver a la pizarra.
Por su parte, los politólogos redujeron su ambición, se apartaron de las grandes teorías como la de Huntington y se centraron principalmente en fenómenos políticos.
A partir de los años ochenta, hubo un creciente interés en el problema de las transiciones hacia y desde la democracia; con transiciones democráticas en España, Portugal y casi toda América Latina, se convirtió en un asunto particularmente acuciante. Hubo cierto renacimiento del interés por el vínculo entre democracia y desarrollo, pero nunca condujo a un consenso claro sobre las relaciones causales entre ambos fenómenos.
El interés académico por las transiciones se correspondía con la expansión de la promoción de la democracia como un campo separado de la práctica internacional, por parte de Estados Unidos y otras democracias en todo el mundo. La idea nació en los años setenta, cuando los institutos vinculados a los partidos políticos alemanes desempeñaron un papel fundamental al reprimir un intento de toma del poder por parte de los comunistas en Portugal y al facilitar la transición de ese país a la democracia. En los años ochenta se estableció la Fundación Nacional para la Democracia (ned, en sus siglas en inglés), una organización financiada con dinero público pero casi independiente y dedicada a apoyar a grupos prodemocráticos de todo el mundo. Uno de los primeros éxitos de la ned fue su financiación del sindicato polaco Solidaridad, antes del colapso del comunismo. En los años noventa creció una hueste de organizaciones internacionales capaces de supervisar elecciones; la sección de Democracia y Gobierno de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional recibía casi mil quinientos millones de dólares al año.
A finales de los años noventa, había cierto grado de convergencia en las agendas de los economistas y los politólogos. En ese momento Douglass North y la escuela de la Nueva Economía Institucional que fundó hicieron que los economistas tomaran conciencia de la importancia de las instituciones políticas –en especial de los derechos de propiedad– para el crecimiento económico. Los economistas buscaban cada vez más incluir variables políticas como el sistema legal y los frenos al poder ejecutivo en sus modelos. La metodología económica había colonizado la ciencia política; era natural que esos politólogos partidarios de la teoría de la elección racional empezaran a observar el impacto económico de las instituciones políticas.
El regreso a un enfoque más interdisciplinario también coincidió con el período de James Wolfensohn en la presidencia del Banco Mundial, entre 1995 y 2005.3 Wolfensohn dio un temprano discurso sobre el “cáncer de la corrupción” y señaló a la institución que, desde ese momento en adelante, se tomarían en serio asuntos políticos como la corrupción y la gobernanza. La publicación del Informe de Desarrollo Mundial de 1997, El Estado en un mundo en transformación, marcó una ruptura intelectual con el enfoque del Consenso de Washington, centrado en la política económica y la reducción del Estado, y el Banco creó una nueva sección dedicada a la reforma de los sectores públicos de países en desarrollo. Esos cambios constituían una abierta admisión de que la política era un componente crítico del desarrollo, y de que el Estado no era solo un obstáculo para el crecimiento sino a menudo un apoyo necesario. Cada vez más, las agencias donantes consideran la promoción de la responsabilidad democrática una herramienta en la lucha contra la corrupción.
Sin embargo, este modesto grado de convergencia no debería oscurecer el constante grado de compartimentación en el campo del desarrollo. Aunque reconocen de boquilla la importancia de las instituciones, la mayoría de los economistas y profesionales del campo todavía consideran la política, en el mejor de los casos, un obstáculo al verdadero trabajo del desarrollo, que es la mejora en ingresos, salud, educación y otros elementos, y no un objetivo independiente de la estrategia del desarrollo. (Amartya Sen es una importante excepción a esta generalización.) Las agencias de la promoción de la democracia, por su parte, dedican relativamente poco tiempo a preocuparse por el crecimiento económico, la política social o la salud pública, que, desde su punto de vista, son bienes que a menudo usan los regímenes autoritarios para comprar a la población y evitar la democratización.
La confusión intelectual que rodea al desarrollo ha producido políticas balcanizadas en Estados Unidos y en la comunidad internacional, que a menudo operan con objetivos distintos. Por ejemplo, los regímenes autoritarios o semiautoritarios de Meles Zenawi en Etiopía, Paul Kagame en Ruanda y Yoweri Museveni en Uganda han sido niños mimados de la ayuda en los últimos diez años, por su historial de promoción de objetivos económicos, sociales y sanitarios. Al mismo tiempo, los grupos de promoción de la democracia han sido muy críticos con ellos y han apoyado a grupos de la oposición y a organizaciones de la sociedad civil que buscan responsabilidad y poner límites al poder ejecutivo. Sin duda, las agencias de ayuda humanitaria no se oponen a que esos regímenes tengan mayor responsabilidad gubernamental, mientras que los promotores de la democracia no querrían impedir el progreso de la lucha contra el vih o la malaria. Pero nadie adopta una perspectiva más amplia y pregunta, por ejemplo, si los programas de ayuda existentes sirven para mantener el régimen en el poder o si, por el contrario, lo desestabilizan.
El propio Egipto es un buen ejemplo de esta particular forma de incoherencia.
Aunque Egipto figura como uno de los principales receptores de ayuda estadounidense, es difícil decir que Washington buscara objetivos de desarrollo de ninguna clase. Estados Unidos estaba principalmente interesado en la estabilidad. Pese a los valientes discursos sobre la democracia que dieron Condoleezza Rice y Barack Obama en El Cairo, Estados Unidos se mordía la lengua a la hora de impulsar una reforma democrática seria en Egipto, especialmente tras la victoria electoral de Hamás en Gaza en 2006. Sin embargo, los programas estadounidenses de ayuda económica seguían impulsando reformas educativas y económicas en el país. Si los administradores de la ayuda estadounidense hubieran adoptado la visión de Huntington, y hubieran pensado que su asistencia estaba diseñada para promover de forma encubierta una brecha de expectativas y para deslegitimar a Hosni Mubarak, habría sido una estrategia inteligente. Pero no existía esa inteligencia. Era solo un ejemplo de programas de ayuda compartimentados, que hacían su tarea ignorando los efectos interdependientes de la política y la economía.
¿Qué hacer?
Las ideas preceden a la acción. Antes de que podamos generar un conjunto coherente de medidas para Egipto o para cualquier otro sitio, necesitamos una mayor comprensión del desarrollo: es decir, cómo los cambios en la economía, la política y la sociedad a lo largo del tiempo constituyen una red de procesos discretos pero vinculados entre sí. Sean cuales sean los defectos de la teoría clásica de la modernización, al menos partía de la percepción de que el fenómeno estudiado exigía el desarrollo de una ciencia social mayor que trascendiera las fronteras disciplinarias existentes. Ese objetivo sigue resultando igual de lejano para la academia, donde las disciplinas tradicionales mantienen un control asfixiante sobre lo que piensan e investigan los jóvenes académicos. Hoy, la forma más popular de disertación sobre economía y ciencias políticas es un microexperimento aleatorizado en el que el estudiante de posgrado sale al campo y estudia, a nivel local, el impacto de una intervención como la introducción del copago para las redes antimosquitos o cambios en las reglas electorales del voto étnico. Esos estudios pueden estar técnicamente bien diseñados, y sin duda tienen su función a la hora de evaluar proyectos a un nivel pequeño. Pero no pueden decirnos cuándo un régimen cruza la línea de la ilegitimidad, o cómo el crecimiento económico cambia la estructura de clases de una sociedad. En otras palabras, no estamos produciendo nuevos Huntington, con su simultánea amplitud y profundidad de conocimientos.
En el plano de las políticas, necesitamos una comprensión mucho mayor entre los que promueven el desarrollo socioeconómico y los que trabajan en la promoción de la democracia y la gobernanza. Agencias tradicionales de desarrollo como usaid ya piensan políticamente, en la medida en que sus proyectos de ayuda están diseñados para apoyar la política exterior de Estados Unidos. Pero, al igual que sus homólogos de organizaciones multilaterales como el Banco Mundial, no están preparados para hacer un análisis de economía política; no buscan entender el contexto político en el que se usa y abusa de la ayuda –y muy pocas veces uno encuentra lo que no busca. Pedimos la liberalización de los puertos en Haití, por ejemplo, sin intentar entender qué políticos concretos se benefician de las disposiciones existentes que los mantienen cerrados. Por su parte, los promotores de la democracia se centran en transiciones democráticas, aportando ayuda a los partidos de la oposición y organizaciones de la sociedad civil en países autoritarios. Pero, en cuanto se produce una transición, como ocurrió con las revoluciones Naranja y Rosa de Ucrania y Georgia, tienen relativamente poco que ofrecer a los nuevos gobiernos democráticos en términos de agendas de medidas políticas, estrategias contra la corrupción o ayuda para mejorar la distribución de los servicios que buscan los ciudadanos.
Más allá de estos ajustes relativamente menores, una teoría más robusta del cambio social podría contarnos que, en ciertas circunstancias, la mejor manera de desestabilizar una sociedad autoritaria no sería financiar grupos de la sociedad civil que buscan un cambio de régimen a corto plazo, sino la promoción de un rápido crecimiento económico y la expansión del acceso a la educación.4 A la inversa, hay muchas sociedades de las que sabemos que sencillamente malgastan el dinero de la ayuda al desarrollo porque están dirigidas por regímenes autoritarios irresponsables. En esas circunstancias, quizá sea más eficaz cortar la ayuda al desarrollo por entero y trabajar únicamente a favor del cambio político. Eso es lo que ha ocurrido en Zimbabue bajo Robert Mugabe, pero el país tuvo que hundirse mucho antes de que a nadie se le ocurriera cerrar el grifo de la ayuda.
Huntington se equivocó en varias cosas. La transición autoritaria no era una fórmula universalmente aplicable para el desarrollo. Funcionó razonablemente bien en el este de Asia, donde había figuras como Lee Kuan Yew, Park Chung-hee o los líderes del Partido Comunista Chino, que usaron sus poderes autocráticos para promover el desarrollo y cambios sociales rápidos. Los autócratas árabes eran diferentes, y estaban satisfechos dirigiendo sociedades económicamente estancadas. El resultado no era una estrategia de desarrollo coherente sino una generación desperdiciada.
La aspiración de las ciencias sociales a replicar el carácter predecible y formal de ciertas ciencias naturales es, al final, una ambición imposible. Las sociedades humanas, tal como entendieron Friedrich Hayek, Karl Popper y otros, son demasiado complejas como para modelarlas a nivel agregado. La macroeconomía contemporánea, pese a tratar con fenómenos sociales inherentemente cuantificados, se encuentra en crisis a causa de su total incapacidad para anticipar la reciente crisis financiera.
La parte de cambio social que es más difícil de entender de forma positivista es la dimensión moral; es decir, las ideas que tiene la gente sobre la legitimidad, la justicia, la dignidad y la comunidad. La actual revuelta árabe fue desatada por la inmolación de un vendedor de verduras de veintiséis años, instruido, cuyo carro habían confiscado repetidamente las autoridades. Después de que una policía lo abofeteara cuando intentó quejarse, Mohamed Bouazizi alcanzó el límite de su resistencia. El suicidio público de Bouazizi desembocó en un movimiento social porque las tecnologías de la comunicación contemporáneas facilitaban el crecimiento de un nuevo espacio social donde la gente de clase media podía reconocerse y organizarse en torno a sus intereses comunes. Probablemente nunca entenderemos, ni siquiera de forma retrospectiva, por qué la yesca de la dignidad ultrajada se encendió repentinamente en diciembre de 2010 en vez de en 2009 o diez años antes, y por qué la conflagración se extendió a unos países árabes y no a otros. Pero sin duda podemos hacerlo mucho mejor a la hora de unir los pocos fragmentos que entendemos, de una manera que sea útil para los diseñadores de políticas que aborden la realidad del cambio social. ~
Traducción de Daniel Gascón
© The American Interest