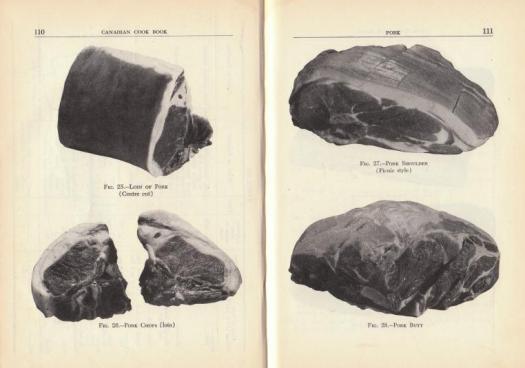Hace poco leí un pequeño texto del compositor Glenn Branca que se titula “El fin de la música”. En él, Branca expone de manera breve, casi sin argumentos (lo que es una pena), una serie de problemas que enfrenta la música actualmente. Dice que el rock se ha vuelto underground y que el jazz está muerto; que las orquestas están al borde de la extinción y que los compositores de música clásica contemporánea han agotado su ingenio en sus intentos de acercarse a un público educado en una estética del siglo XIX. Entre los comentarios a ese texto que pueden leerse en el blog de Branca, hay quienes rebaten que el jazz no está muerto, que hay festivales como el Loola Palooza que desmienten la afirmación de que el rock es underground y que rockeros como Beck no repiten ad nauseam lo que se ha hecho hasta la fecha.
La tecnología, el auge del internet, ha cambiado radicalmente el consumo y la creación musical de nuestros días. Hoy como nunca es posible acceder de forma gratuita a una cantidad de música inimaginable hasta hace apenas unas décadas. Gracias a páginas web como MySpace o a la piratería, nuestras bibliotecas musicales se han engrosado enormemente, pero la mayor parte de esa música de fácil acceso apenas nos roza, la escuchamos una o dos veces y la olvidamos. Es música, de hecho, fácilmente olvidable. Se han eliminado los filtros que antes se interponían entre la música y el público. Algunas veces estos filtros obedecían a un criterio de calidad; otras, las más, a la mera lógica económica de los grandes sellos discográficos. La “democratización” musical que vivimos actualmente nos ha liberado en gran parte del yugo de ciertos intereses mercantiles, pero también es cierto que no ha sabido proponer nuevos filtros. Los filtros de calidad están ahora en manos del público, y el gran público, en general, carece de juicio crítico y se limita a opinar según la emoción inmediata, regida por la adhesión ciega a los modelos más a la mano.
No existe una educación básica en México, y me atrevo a decir que tampoco en el resto del mundo, que atienda nuestra sensibilidad artística. Para la inmensa mayoría de los habitantes de nuestro país, el consumo de arte se produce de manera irracional e irreflexiva, por contagio y por moda. El nivel de discernimiento artístico, o sea la capacidad de juzgar la calidad de un determinado producto musical, literario, cinematográfico o pictórico, es casi nulo. El campo donde educamos nuestros gustos musicales son la televisión, la radio y el internet. Mientras los dos primeros están dirigidos en su mayoría por corporaciones que sólo buscan un provecho económico, el internet suele carecer de mirada crítica. Para la mayoría de los jóvenes, el universo musical suele reducirse a un género, que es el rock. (En el rock incluyo a todas sus subespecies, desde el pop hasta el hip hop, pasando por todas las divisiones y subdivisiones botánicas de la amplia flora representada por la música comercial.) Las nuevas generaciones, sin saberlo, siguen ancladas a una estética musical del siglo XIX. Cuando Branca dice que el rock se ha vuelto underground, yo diría más bien que es un arte muerto. Desde hace décadas, toda innovación en este género no es más que la misma gata revolcada. No sorprende que los albores del siglo XXI se hayan vuelto una época retro, una época que vuelve la mirada al pasado para hallar en él lo que el presente ya no puede ofrecernos. Sin innovaciones a la vista, se desempolvan viejas sonoridades. Aquí, desgraciadamente, tampoco hay un filtro. Mucha de la revisión actual exalta una música francamente espantosa, bajo la bandera del kitsch. El retro no es en lo más mínimo una reelectura concienzuda de viejos valores estéticos. No se está descubriendo nada nuevo; no hay desarrollo. El retro es un producto más de la cultura de masas, un producto más de consumo, una melancolía narcisista que recuerda viejos tiempos sólo por el gusto de hacerlo. Los valores estéticos se retoman tal cual fueron dejados en épocas pasadas y se imitan sin aportar nada nuevo, sin relectura, utilizándolos como si fueran parte de la sociedad actual.
Así las cosas, habría que preguntarse si el rock puede renovarse de verdad o ya llegó a su tramo terminal. El rock supuso desde sus inicios el exceso como elemento fundamental de su mística, en detrimento de la escucha atenta, la comunión por sobre el discernimiento. Su gran atractivo es la facilidad con que uno puede aprenderse una canción y después de poco tiempo cantarla. A mi parecer, el rock se encuentra en la divergencia de caminos en la que se encontró la música clásica hace más de un siglo. Con todas las proporciones guardadas, también la música clásica estaba abierta en ese entonces al público en general, y no era, como lo había sido antes, un privilegio de los aristócratas, los reyes y las cortes. Es en este marco que muchos de los genios más destacados decantaron la forma romántica hasta agotarla, y en los albores del siglo XX, Debussy y otros, como Schönberg, inauguraron un camino sin regreso que abriría paso a la música contemporánea.
En este sentido, el rock debe hacer un elección: seguir por el mismo camino y agotarse, o buscar una alternativa. El problema es que cualquier alternativa posible debe involucrar un regreso a la escucha atenta. No me refiero a la escucha del erudito, sino a una que retome el diálogo con el artista de rock. El contexto social del rock ha convertido al público en la verdadera estrella del show. Ya no escuchamos, sólo queremos cantar la música y, en el fondo, oírnos a nosotros mismos en el papel del “artista”. Ya no hay diálogo entre público y músico. El músico es un ícono que preside un ritual. En el concierto, el artista es un mito en el escenario con el cual es imposible dialogar, porque la experiencia artística es individual, y la comunión, el desenfreno y la catársis que suponen el concierto de rock son justamente lo opuesto de una interiorización. Hasta que no logremos volver a escuchar con atención, el rock está destinado a repetirse. Ahora bien, poner cierta distancia de la catarsis y del desenfreno no implica caer en una suerte de intelectualismo, como, por ejemplo, el de mucha música clásica contemporánea, que busca la complejidad como una meta en sí misma y rehúye como la peste cualquier atisbo de sonoridad reconocible.
El unplugged nace, entre otras cosas, por la necesidad de regresar a un sonido más puro, a un lugar donde el diálogo entre músico y compositor esté exento de accesorios triviales. En una situación así, el rockero está desnudo, es más vulnerable, pero a la vez, con un público más atento, tiene la capacidad de hacer una música con muchos más detalles y arreglos. En este caso, tal vez, el público sea más permeable a innovaciones y búsquedas musicales; tal vez, quitar el protagonismo al público sea la solución, o tal vez me equivoque y la solución esté en algún otro lado, o, sencillamente el rock, en efecto, se ha labrado un camino del que no podrá salir.
– Diego Morábito

es flautista, musicólogo y trabaja desde hace varios años en tecnología.