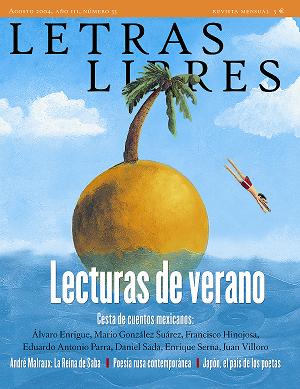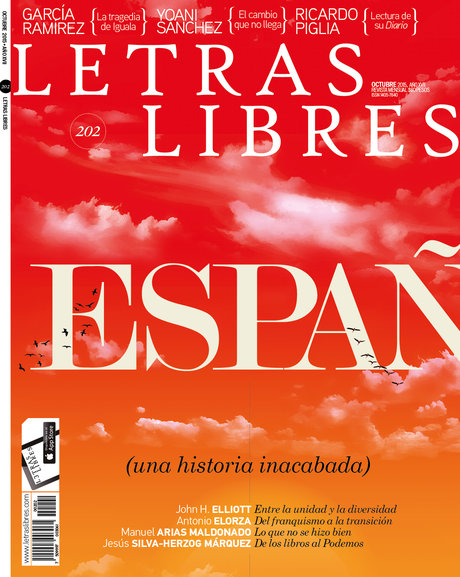Durante años recibieron aves enviadas desde sitios absurdamente lejanos, de muchos de ellos no sabían siquiera pronunciar el nombre. La gente del pueblo juzgaba impío que gastaran tanto en las gallinas, tónicos para el huevo, escandalosos métodos de cruza. Iniciaban la cría de cada especie con buenos augurios, pero antes de la décima generación la raza decaía, enfermaba el gallo, morían las preferidas, los pollos adquirían costumbres extrañas, consideraban. Y lo que pareció su primer acierto fue la gallina roja; apenas podían creer que tal especie la hubieran conseguido en un pueblo cercano. En ese entonces, el vórtice de sus ambiciones era la creación de la gallina volátil. Prosperaron entre la admiración y la envidia hasta que les robaron la pareja original. Por la noche consultaron su oráculo y supieron la identidad del ladrón. Los hermanos sostuvieron una discusión sobre si sería justo denunciar al culpable, pues ellos eran ya demasiado ricos. Interpretaron la segunda respuesta del oráculo como una sugerencia de aprovechar la adversidad: cremaron el resto de las aves y se absorbieron en experimentar con las gallinas cuajadas, recién desembarcadas de Oriente.
Eran animales pequeños, de plumas pecosas y suaves. El gallo no se diferenciaba de la hembra sino por el pico más corto y el canto. Tenían carne delicada y sus huevos se preciaban por su cascarón resistente y las graciosas manchas que los hacían parecer golosinas.
Durante una madrugada el jefe de la granja llamó a la puerta de la habitación del hermano mayor para informarle que durante la noche un racimo de gallinas cluecas había desaparecido. El hombre aseguró que no había huellas y le resultaba imposible determinar quién había entrado en los corrales. Revisaron la malla de alambre y el hermano furioso aseveró que el cazador del pueblo había penetrado en los gallineros. El menor consideró prudente confirmar aquel dictamen mediante el oráculo. Acostumbraban usarlo por la noche, pero hoy antes del mediodía se encerraron en una recámara con la caja metálica. Abrieron la tapa y sacaron el tablero. El sol hacía parecer más abotargado el rostro del rabioso y bruñía la antigüedad del instrumento adivinador. El tablero era de encino, redondo, desgastado en el centro, en torno al cual había más de veinte ranuras; de algunas de ellas nacían grietas que alcanzaban la orilla. Dejaron a un lado la peonza, de madera vulgar, mientras iban colocando en cada ranura una silueta tallada en palo de canela. El hermano acomodó de inmediato la del cazador, luego la del jefe de la granja. El otro puso su propia silueta y la del ceñudo; también, con una sonrisa embelesada y por capricho, alineó junto a la suya la frágil sombra de la hija del juez. Habían erguido veintiún imágenes, incluidas la del ama de llaves, los hijos del curtidor, el perro de la casa, un vagabundo, el ladrón de las gallinas rojas, el comisario, los criados y la de un coyote. Finalmente, del fondo de la bolsa de gamuza donde guardaban las figuras, el menor extrajo un círculo blanco, quizá de hueso, que representaba lo desconocido: el límite del oráculo, un hueco por donde irrumpían los ciegos rayos del destino.
El hermano grande tomó la peonza, la apretó entre sus manos, dijo algo para sí, y la hizo girar en el centro del tablero con la urgencia de ver validada su acusación. Las siluetas vibraron por el airecillo que producía la fea. Los hermanos, de forma independiente, advirtieron que en esta ocasión era excesivo el tiempo de los giros. Se lo comunicaron con la mirada. El mayor estuvo a punto de meter los dedos mas el chico lo detuvo… Con ansiedad observaron cómo la danza de la peonza se volvía ebria, trastabillante, hasta caer cual una bailarina obesa. De primera intención, lo que era fácil se tornó nebuloso: no querían entender el veredicto.
—Repitámoslo –dijo el menor.
—Sabes que no debemos hacer eso –recogió la peonza y tomó la silueta señalada.
—Esta vez no podemos creerle.
—Nunca ha mentido. Si dudamos de él perderá su poder.
Entonces el hermano mayor bajó a grandes trancos, descolgó la escopeta y fue hacia la caballeriza. Allí estaba su perro adorado, de color café, con cara de preocupación. Saltó, ladraba de contento y movía el rabo. El menor había empezado a llorar cuando su hermano disparó.
Días después, durante un descanso de la tarea de seleccionar huevos con meaja, el menor se decidió a abordar el tema.
—¿Era necesario lo que hiciste?
El otro fingió molestia por las plumas que se le pegaban al pantalón.
—Te lo pregunto porque han desaparecido los huevos que separamos ayer y no quiero imaginar de qué serás capaz cuando sepamos quién fue.
—¿Por qué no me lo habías dicho? Alguien busca hacernos daño, hermano…
—No lo creo.
—¡Desean arrebatarnos lo nuestro!
—Tenemos demasiado y mucha gente ha de pensar que es justo quitarnos algo.
—No me importa lo que piensen esos miserables. Indaguemos quién nos ha robado para… Esta vez sospecho de los… de los chicos que juegan en la cueva…
—No. Esta vez no consultaremos el oráculo ni haremos nada.
—¡Dámelo!
—No. Se quedará en mi pieza.
Durante la cena no hablaron, incluso evitaron que sus ojos se encontraran. El más viejo se levantó de la mesa, con malos modos pidió una botella a los criados y salió a la oscuridad.
Ya muy tarde, al hermano menor lo despertaron unos ladridos. Se levantó molesto, pues lo habían sacado de un sueño verde con la hija del juez. Miró por la ventana sin lograr distinguir nada. De pronto se escuchó un revuelo en los corrales y pensó que algún depredador estaba atacando a las gallinas. Sin anudarse las botas corrió hacia aquel sitio, llevando la escopeta cargada y los criados detrás. Su hermano golpeaba las rejillas y le ladraba a dos gallos que habían salido a enfrentarlo. En el primer gallinero encontró una gallina muerta entre el viscoso charco de incontables huevos pisados.
—¿Ves que tengo razón? Quieren acabar con lo nuestro.
Sin pensarlo, el joven le clavó los ojos acusadoramente:
—Sólo porque bebiste…
—Yo no fui, hermano, yo no fui…
De regreso en la casa el borracho se empeñó en sacar el oráculo. Sin disimular la desconfianza ni el enfado, su hermano lo encerró en el cuarto de huéspedes, donde por más de una hora el mayor insistió en sus rabias lacrimosas hasta quedarse dormido en el piso. En medio de una callada densidad el joven colocó el tablero en la mesilla de su recámara. Por temor a los remordimientos no se decidía a formular preguntas acerca de sí mismo. Prefirió pensar en su hermano: puso una silueta en cada ranura y giró la peonza, que en la primera consulta señaló al jefe de la granja. Apesadumbrado, antes de girar de nuevo el trompo cambió de posición las figuras. Cerró los ojos, decidido a no mirar en tanto no consiguiera el temple para resistir el dolor si el señalado era su hermano. Cuando la peonza estaba a punto de detenerse, por un momento creyó que apuntaría hacia la blanca silueta de lo desconocido. En ese instante se escucharon voces en la escalera… Los criados habían liberado al cautivo y, arrepentidos, trataban de convencerlo de que subiera a su recámara.
—No lo pudimos detener… Sacó las gallinas y abrió los corrales de las bestias –compungidamente explicó uno de ellos.
El joven les mandó poner orden en los gallineros y la caballeriza. Muy despacio se acercó a su hermano y le oprimió el brazo. El otro se dirigió a él pero sin mirarlo:
—Los pollos se volvieron locos… Fracasamos, fracasamos… –de su rostro desasosegado salía una voz mellada por la sinrazón–. Míralos, se pican unos a otros y se alborotan cuando huelen su propia sangre… Ya casi muertas se siguen apareando…
Durante las semanas siguientes, la tristeza del hermano menor y los criados insumisos contribuyeron a generalizar la anarquía en los gallineros. Los gallos guerreaban por las noches mientras las gallinas, abandonadas a sus caprichos, olvidaban los huevos en el ponedero. Muchos pollos, cual aves de rapiña, se demoraban entre los despojos de los menos fuertes.
El hermano mayor se había apoderado del oráculo y sólo abría la puerta de su recámara cuando el ama de llaves le subía los alimentos. Por las noches giraba sin cansancio la peonza, en tanto el hermano menor, tirado en el círculo del insomnio, se consumía en la evocación de sus deseos. Cuando escuchaba risas o llanto en el cuarto anejo, lo arrebataba la angustia porque no lograba imaginar siquiera qué consultas ocupaban al hermano mayor. Lo tentaban la autoconmiseración y la culpa. No osaba confesarse que codiciaba tener el oráculo para preguntar sobre una mujer, que ya nada le importaban las gallinas ni la inaccesible sangre de oro. Después de demasiadas horas sin dormir sentía que el mundo giraba en torno a él. Tumbado en la cama cerraba los ojos pero la sensación no desaparecía, entonces le daba por inventar desgracias, todas provocadas por la profanación del oráculo. Cuando comenzaba a dormir, se convertía en la gorda peonza y el vértigo lo despertaba…
Cierta noche, quizá ya sin voluntad, llamó a la puerta de la habitación de su hermano. Ninguna emoción le produjo descubrir que estaba sin cerrojo. Lo encontró sentado frente al tablero, con el rostro tranquilo; colocaba meticulosamente las siluetas en las ranuras. Sin animarse a hablar acercó una silla. El mayor lo miró un instante y enseguida echó a bailar la perinola, entonces el joven advirtió que las figuras alineadas en el tablero correspondían a personas difuntas, enemigos y parientes, también el perro. Enfangado en un miedo que zumbaba y olía a comida descompuesta, vio caer la peonza, luego que el hermano recogía las figuras para sustituirlas por perfiles de gallinas. El trompo empezó a girar de nuevo: la saliva le supo a leche agria. Se contuvo de darle un manotazo al tablero. Tembló cuando entre el montón de siluetas le pareció distinguir la delgada figura de la hija del juez.
—Es propicio deshacernos de las gallinas —la voz del hermano mayor flotó en un tono complacido.
—De los cadáveres, dirás… Degeneraron cuando ya casi tenían la sangre amarilla… —el hermano mayor le dedicó una mirada condescendiente, casi una sonrisa con que lo disculpaba de abordar asuntos nimios; para asustarlo aún más giró la peonza en su palma izquierda.
El menor, cohibido y abrumado, musitó:
—No puedes hacer esto con el oráculo… Vendrá sobre nosotros la adversidad por molestar a los muertos.
—Mañana incineraremos a las gallinas.
—Cuando lo recibimos juraste que sólo lo usaríamos en tiempo de aflicción y duda respecto a nuestro trabajo —el menor giraba en el cuarto, con las manos en la cabeza. —Nunca para fines personales…
—Tendremos gallinas de la luna llena.
—¿No has pensado que quizá debemos alejarnos de esto, que no nos corresponde…? —pero apenas en el siguiente instante el menor reparó en lo que el otro había dicho— ¿… de la luna llena?… Esa raza es inconseguible.
—El oráculo me ha dicho lo contrario. ¿Te da miedo?
El menor ya no contestó; con las manos en los bolsillos salió a recorrer el abandono de los gallineros… Sin darse cuenta contenía la respiración, luego le acometían sollozos acompañados de imágenes lúbricas.
A media mañana se apersonó en la granja un mensajero con un oficio del juez. Al saber de quién venía, el hermano menor se entregó a desbocadas ensoñaciones mientras quitaba el lacre al documento.
—Mira, hermano, ¡no lo puedo creer!
Para esa hora el mayor había recaído en sus inquietudes y comenzó a murmurar frases recelosas.
—¿Qué? ¿Nos llaman a juicio?
—Escucha…
—Sabía que tarde o temprano iba a pasar.
—¡Tenías razón, hermano! Es la notificación de una herencia… Dice que en cuanto llenemos los formularios y hagamos el trámite recibiremos un corral de gallinas, ¡de gallinas de la luna llena!… Y también nos deja un anillo…
—¿Quién nos da eso? A ver… Esto es una trampa, a ver…
Los ojos desmesurados del hermano mayor desconcertaban al otro, no le permitían predecir si estallaría de gusto o preparaba un acceso de ira. Ocultó en su pecho el oficio y le dijo:
—Las aves eran de un viejo que buscaba lo mismo que nosotros. Es lo que esperabas… —al pronunciar esta última palabra reconoció que ninguna emoción le producía la herencia, que para él la única dicha venía de esta fortuita posibilidad de acercarse a la hija del juez.
De cualquier forma, el hermano mayor se negó a ir al pueblo. El menor tomó un baño, limpió sus botas, se peinó con goma. Apareció puntual para firmar los documentos, que nunca leyó. Después el juez le invitó a la sala. Bebieron vino, hablaron de gallinas, recordaron a los muertos y fumaron. El joven miró pasar a la muchacha como una sombra por el fondo del pasillo. No le pareció prudente quedarse a cenar, amén de que el anfitrión no insistió en ello; y su timidez le impediría hacer al padre alguna alusión a la belleza de su hija. Su invencible temor al rechazo le hacía posponer sus intenciones de matrimonio, sin olvidar que la gente decía que eran malvados, él y su hermano. No obstante, se consideraba un buen partido, con un patrimonio evidente. Sufriendo de verdad por creer imposible conquistar a la joven, ni se fijó en el camino de regreso… le gustaba particularmente la curva de sus hombros, y sus pantorrillas… estaba seguro que la hija del juez era la mujer perfecta para él… pequeña y suave como una gallina cuajada… las botas se le ensuciaron de lodo… Sintió que él y su hermano se habían extraviado, que vivían atados a un juramento absurdo, por el que nadie los apreciaba en el pueblo… Haciendo un pacto consigo mismo, determinó abandonar a su hermano.
—Las aves ya son nuestras… Aunque ya no vamos a trabajar juntos —la afirmación azaró por unos instantes al hermano mayor. —Te lo digo porque quiero… quiero…
—Quieres casarte —el menor no tuvo tiempo de reaccionar. —¿Con quién? ¿Con ella? —llevaba su silueta en la mano.
—¿Cómo sabes con quién?
—Yo sé. Es con ella, ¿no es cierto? —antes de guardar la figura en el bolsillo del peto, la blandió ante las narices del menor.
—Sí. La riqueza sólo nos ha traído desgracia.
—No te lo reprocho ni te juzgo, pero fuiste tú quien se volvió desdichado con la fortuna… Y ahora estamos a un paso de encontrar lo que buscamos, me lo aseguró el tablero.
El hermano menor estuvo a punto de recriminarle que se hubiera dejado poseer por el oráculo, que codiciara convertirse en mago y… Pero no se atrevió. Se fue a caminar por el bosque hasta apaciguarse. Cuando regresó, el mayor le dijo que se marchara si así lo deseaba, que siguiera la vida del común de los hombres, que tuviera hijos… Mintiéndose nuevamente, el menor respondió que seguiría con él hasta que obtuvieran los primeros huevos limpios. Se abrazaron, rieron y se emborracharon.
A todo el mundo admiraría el tamaño de los huevos de la gallina de la luna llena. Resultaba casi inevitable compararlos con los del avestruz, pero su diferencia estaba en el color y la textura, eran brillosos, de un blanco luminoso que por las noches parecía concha submarina. El hermano mayor decía que tenían el tamaño de un tarro de cerveza.
En menos de un año controlaron el gallinero, le impusieron un ritmo. La gente decía, con exageración y secreta envidia, que los hermanos conocían a cada pollo por su nombre. Nadie sabía dónde paraban los huevos; hacía meses que no humeaba su horno crematorio, no los vendían y no era posible que se los comieran.
Durante ese tiempo los hermanos fueron dichosos, vivían extasiados por su granja. El menor ya no sufría pesadillas con la hija del juez, mas seguía meditando en su intención de reunir el temple necesario para pedir su mano. Al hermano mayor se le habían ido las iras, aunque conservó escondido en algún lugar el oráculo.
Una tarde en que se habían quedado conversando en los corrales, después de la faena, el hermano menor recogió al azar un huevo. De inmediato le produjo una sensación extraña, como si el huevo se moviera. Sonrió con desconcierto por un momento.
—Este huevo tiene algo curioso.
—Lo veo igual que los otros.
—No, en verdad, algo se mueve dentro.
—Mejor vámonos… oscurece.
—Espera. Tómalo.
Apenas cayó en la palma del hermano mayor, a éste se le despertó su antigua codicia de nigromante; gritó de felicidad. Juntos lo llevaron a la cocina y comenzaron a mirarlo a la luz de la vela.
—¿Cómo podemos saber lo que hay adentro del huevo?
—Sólo rompiéndolo.
—Pero si lo rompemos ya no veríamos lo que es el huevo realmente por dentro. Al quebrarse, su sustancia se deforma y se derrama…
—Podemos cocerlo.
—Eso sería como embalsamarlo —hubo un largo silencio. —Tendríamos que estar dentro del huevo, nacer dentro del huevo.
—Nacer en el huevo nos impediría distinguir el huevo, no sabríamos que existe el huevo.
El hermano menor continuaba observándolo, le pasaba la uña como deseando rayarlo.
—Vamos a abrirlo.
—¡Insensato! Este puede ser el huevo…
—Puede no serlo…
—Pongámosle encima a la principal empollona.
Sus narices, que casi se tocaban, no dejaban de apuntar al huevo. Uno de los dos movió la mesa con el pie: el huevo rodó tres veces y al chocar con una botella se cuarteó. Retrocedieron un paso, como para revertir lo que había sucedido. El hermano mayor estiró la mano con lentitud. Sintió vértigo cuando tuvo el huevo entre los dedos. Se había levantado, como una escama, un trocito de cascarón en el extremo más angosto: dentro parecía no haber nada. Su curiosidad y desesperación les hicieron destruirlo. Del fondo desprendieron lo que parecía sólo una bola de binza y galladura seca. El hermano menor la frotó entre sus dedos y apareció una esfera plateada.
—Parece la luna.
—Quizá sea la yema.
—No puede ser.
—Tal vez el cascarón ya estaba roto y al perder el alma se produjo este efecto. Es un huevo muerto.
—No seas estúpido.
A pesar de creer que no era lo que buscaban, la pequeña esfera les resultó maravillosa. Y aunque parecía no tener importancia, de tal forma les impresionó que no se atrevían a hablar de ella. El hermano menor la cubrió con un vaso de vidrio. Sin saber por qué la puso en el sitio donde almacenaban los huevos, en una repisa. Por las mañanas ese punto parecía un altar. Era frecuente que los hermanos se detuvieran a observarla, como si la adoraran.
Una noche, después de mucho tiempo, el hermano menor volvió a soñar con la hija del juez. A lo largo del sueño, según recordaba, su mirada sin cuerpo seguía a la mujer: reía bajo el sol. Comenzó a girar en un claro del bosque hasta ponerse roja. Entonces se echaba en la hierba: abría las piernas y alumbraba un huevo que al quebrase dejaba salir al hermano menor…
Y esto coincidió con que el hermano mayor había recaído en los trances de melancolía; le daba por decir enigmas, refunfuños contra las gallinas haraganas y abandonadas a la lujuria de los pollos asesinos de los gallos. El más joven no tardó en adivinar lo que sucedía: el oráculo llamaba de nuevo al hermano mayor. Lo presintió encerrado en su recámara y la granja definitivamente abandonada…
En efecto, el domingo, mientras el hermano menor vagaba entre los árboles, se le presentó el mayor. Llevaba bajo el brazo la caja metálica del oráculo, iba vestido como un vagabundo, con sombrero impermeable. Parsimoniosa y decididamente le dijo al menor que se marcharía. Tal gravedad había en su declaración que éste no se atrevió a preguntar adónde. Durante el tiempo que tardó en responderle supuso que se llevaría el oráculo. Quiso pensar que a cambio de comida o algunas monedas, su hermano se detendría en las plazas de los pueblos para dar consultas a los atribulados, leer el futuro a los impacientes. O quizá se iría a vivir a una cueva.
—¿Y yo qué voy a hacer? —se arrepintió de la frase apenas la dijo.
Sintió que le era urgente casarse, la hija del juez, saber su destino… Pensó con dolor en la mujer que amaba porque no se atrevía a cortejarla. Se tuvo asco al imaginarse viejo, él solo en la granja. Luchó contra sus pudores hasta que logró expresarle una petición al hermano:
—Déjame consultar por última vez el oráculo.
De buena gana su hermano le tendió la caja metálica. Corrió con ella a su recámara. Sacó las piezas: con especial devoción buscó la anhelada figura de la hija del juez. Dudó sobre la manera de consultar el oráculo. Calculó que no le alcanzaría la fuerza para inquirir directamente si se casaría con la hija del juez o no. Prefirió colocar en el tablero el perfil de varias mujeres y preguntar con cuál de ellas se uniría. Según él, para favorecerse incluiría efigies de mujeres muy feas, matrimoniadas o locas con las cuales consideraba imposible casarse. Mientras ponía cada figura observaba con reverencia la silueta soñada. Tomó la peonza y entonces se dio cuenta de que había desaparecido el círculo blanco que representaba lo desconocido. Hurgó en el fondo de la bolsa, debajo de la cama, en la caja metálica… Estuvo a punto de salir a increpar a su hermano por la pérdida de la silueta… Al cabo de un desesperado silencio se le ocurrió sustituirla con la perla de las gallinas de la luna llena. Fue por ella y con no poco esfuerzo del pulso logró detenerla en la última ranura del tablero. Por fin, las piezas todas estuvieron colocadas, parecían ansiosas de presenciar el baile de la horrenda peonza. Los giros se demoraron, como si también se resistieran a señalar la esfera de lo desconocido. –
Historia de Santa Claus /2
El histórico San Nicolás de Bari ya sublimado por la leyenda holandesa como Sinter Klaas, ya importado en los albores del siglo XIX a las leyendas neoyorquinas transcritas ¿o inventadas? por…
Detrás de las páginas: Octubre 2015
Un recorrido por nuestro número de octubre, en voz de algunos de los autores que colaboran en él.
Tres poemas
Una palabra Muy viva, en mi cabeza flota la línea de un poema, y de pronto se escapa. Como el pez no pescado, no es frecuente que vuelva. Pero a veces, después de días o meses, de pronto…
Respuesta Venezolana
Estimado Mario Escobar : Cuando usted tenga la formación, la integridad, la capacidad crítica y el sentido de lo político de Ibsen…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES