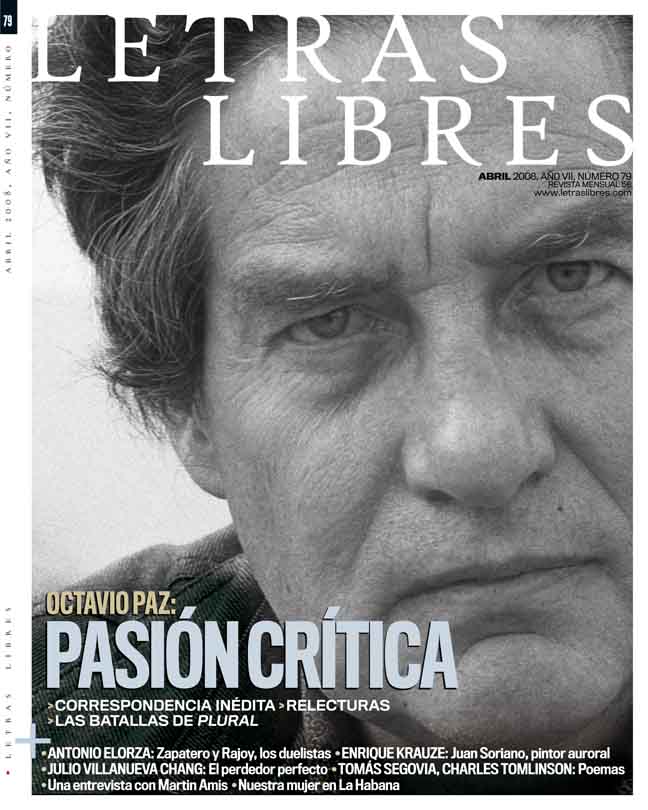Si algo han probado las elecciones pasadas es el poder de la imagen. Los dos debates televisivos entre el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y el candidato popular, Mariano Rajoy, tuvieron escasa calidad, incluyeron multitud de interrupciones y datos falsos o manipulados, dejaron totalmente de lado el tema de la política exterior de España y ocultaron bajo una lluvia de acusaciones personales el debate sobre los grandes temas, de la reordenación del Estado y el terrorismo a la inmigración y la gestión económica de la crisis.
El presidente exhibió los logros sin mácula del cuatrienio y Rajoy le respondió enumerando una a una las piezas de su acusación, pasando de registrador a fiscal, hasta dar forma a un museo de horrores. A falta de talento para poner en acción prácticas de lucha japonesa que aprovecharan los puntos débiles del ataque adversario, Zapatero lució su magnífica memoria y se atuvo al guión que le habían preparado, aun a costa de dejar sin respuesta a puntos concretos del interrogatorio de Rajoy. Éste optó por una cortina de fuego de artillería, similar a la de un púgil que lanza golpes sin cesar, con el inconveniente de que tantos trazos negros acabaron por emborronar del todo el cuadro de las críticas y, si seguimos la otra línea de comparación, muchos golpes caían en el vacío por el buen juego de piernas de Zapatero. De ahí su clara victoria según las encuestas posteriores a los debates, o mejor, la derrota de un aspirante que necesitaba a toda costa lograr que la opinión pública suscribiese su valoración negativa quebrando la serie de pronósticos abiertamente favorables al PSOE.
No faltaron los golpes bajos, con Rajoy acusando a Zapatero de “agredir” a las víctimas del terrorismo, y el segundo haciendo un balance de muertos por el terrorismo, alusivo a ETA, donde se contabilizaban los fallecidos el 11-M, cargados en la cuenta del gobierno de Aznar. Ni los trucos propios de prestidigitador barato. Así, Zapatero se sacó de la manga al abrir el segundo debate un voluminoso Libro Blanco donde al parecer figuraba el respaldo a todas y cada una de sus afirmaciones. Un poco tarde para que oponente y espectadores pudieran examinarlo. Por su parte, Rajoy exhibía gráficos para probar cambios cuantitativos, por ejemplo de 500 a 700, donde las barras partían del nivel 400, deformando de este modo groseramente su significación. El diario El País estuvo en condiciones de elaborar un preciso informe sobre las inexactitudes voluntarias presentadas por ambos, a las que debería ser añadido el falso diagnóstico optimista del ministro de Economía, Pedro Solbes, que cinco días después del voto rebaja con sorprendente frescura las previsiones expresadas en su debate sectorial de la campaña.
A pesar de todo lo dicho, los debates fueron el momento decisivo de la campaña, constituyendo un poderoso factor de movilización de masas. Vacío de contenidos políticos, el enfrentamiento adquirió el carácter de un espectáculo deportivo donde las respectivas hinchadas intensificaron una forma de adhesión escasamente reflexiva. Desde mucho antes de comenzar el período electoral, cada bando había sustentado su pretensión de acceso al poder en la imagen satanizada del adversario. El PSOE agitó el espectro del miedo a un PP reaccionario, casi franquista, entregado a una Iglesia autoritaria y arcaizante, y los populares, amén de proporcionar generosamente los datos que avalaban su propia caricatura trazada por los creadores de imagen gubernamentales, hicieron de Zapatero el blanco personal de todos sus ataques. Los debates vinieron a culminar ambas estrategias, que fueron mantenidas en la intensa fase terminal de la campaña. Del maniqueísmo como espectáculo surgió la bipolarización de la campaña, y la consiguiente concentración del voto en PSOE y PP, premio inmerecido que el privilegio de los debates asignó, por encima de las deficiencias mostradas, a ambos partidos.
Las cifras son muy claras. Con 169 actas de diputado el PSOE y 154 el PP, ambos sumaron el 83,7 % de los votos y 323 escaños, sobre 350, muy por encima de los datos de 2004 (80% y 312 sobre los mismos 350). Los partidos nacionalistas e Izquierda Unida pagaron la factura, con especial intensidad los más radicales (ERC, de 8 a 3; EA desaparecida) y tras la espectacular ventaja socialista será difícil que nacionalistas vascos y catalanistas puedan presumir legítimamente de ser los representantes únicos de las respectivas comunidades.
Única novedad, la aparición contra viento y marea de un nuevo partido nacional, Unión, Progreso y Democracia (UPD), liderado por Rosa Díez y Fernando Savater, que frente a un cerco de descalificaciones y privación de recursos, alcanzó un escaño en Madrid para Rosa Díez y más de 300.000 votos, probablemente de profesionales e intelectuales urbanos de centro-izquierda. El humorista Pedro Ruiz habló del triunfo de una piragua entre dos trasatlánticos. También puede pensarse que viene a llenar el vacío que PSOE y PP crean para una parte de “la masa encefálica de la democracia”.
Billar de sangre
En el día de cierre de la campaña, el 7 de marzo, ETA logró introducir su mensaje de muerte en las elecciones, asesinando a Isaías Carrasco, ex concejal socialista en Mondragón (Guipúzcoa). Dada la situación de precariedad en que parece encontrarse la banda, la criminal jugada constituyó un éxito, al alcanzar plenamente todos sus posibles objetivos. Sin duda se trató de poner de manifiesto la propia supervivencia, con el consiguiente mensaje al gobierno de que “el diálogo” seguía siendo imprescindible, pero también de lograr algo en principio más complicado: golpear al presidente Zapatero, mediante una acción de castigo en respuesta por la política rigurosa de persecución llevada a cabo por la policía y los jueces desde el fin de la tregua, sin que por ello el PSOE perdiera votos. Fue una perfecta jugada de billar. Lo último que deseaba ETA era una victoria del PP, y por eso no intentó asesinar en este último tiempo a nadie de ese partido, tampoco un político de relieve socialista, y midió los tiempos para evitar que en los dos o tres días últimos de la campaña, la misma se centrara desde la derecha y desde UPD en el cuestionamiento de una política pendular sobre ETA, llevada a cabo por Zapatero, fracasando en una negociación sin perspectivas y sin eliminar la sombra de la muerte. Así ha sido.
El progreso electoral de los socialistas vascos estaba cantado, pero no el vuelco que registraron las urnas, auténtico salvavidas del PSOE a escala nacional al lado de sus resultados en Cataluña. El PSE-EE, siglas socialistas en Euskadi, subió once puntos y con casi el 39 % dejó muy atrás en las tres provincias al dueño natural del espacio político vasco, el PNV, que descendió seis puntos, del 33,7 en 2004 al 27,7 % ahora. Sólo en la capital histórica, Bilbao, sostuvo a duras penas la primacía con un 33 %, por el 27 % del PSE, con un 24 % popular. Los dos grupos “españolistas” superaban allí el 50 %, situación que se repetía en San Sebastián, con un 24 % para el PNV, y se acentuaba en Vitoria, donde éste partido no alcanzó el 22%, mientras socialistas y populares llegaban al 64 %. Como suele ocurrir siempre que tiene lugar una muerte significativa de un miembro de un partido político, éste recibió el voto de posibles abstencionistas, del partido más cercano, en este caso el PP, y también de algunos nacionalistas. En Mondragón, el PSE subió del 26 al 40 %, con el PNV bajando del 28,7 al 22,7 % y el PP del 11,5 al 10,4 %. La víctima del terror, Isaías Carrasco prestó así un buen servicio póstumo a su partido. Sólo fueron excepción los pequeños pueblos donde ejerce una dictadura de hierro la izquierda abertzale defensora de ETA.
Porque la otra cara de las elecciones vascas, singularmente en Guipúzcoa, quedó oculta para una opinión a la que se martilleaba durante la jornada electoral una engañosa consigna de absoluta tranquilidad en el desarrollo del voto. En la Guipúzcoa rural, y en sitios no tan rurales como Hernani o Azpeitia, el sólo hecho de ir a votar tenía algo de heroico, no sólo por tener que arrostrar los insultos de “fascistas” y “españoles” que proferían contra los votantes bandas abertzales organizadas, sino por el riesgo de lo que más tarde pudiera pasar. El asesinato de un hombre cualquiera, como el ex concejal de Mondragón, ampliaba a todo “disidente” la condición de posible víctima, y el no nacionalista que fuera a votar quedaba así marcado. Ello justifica que en Guipúzcoa la abstención fuera del 42 %, a pesar de que en grandes centros como San Sebastián (36 %) o Irún (32 %) sus valores bajasen poco de la normalidad. En las localidades bajo control abertzale superó el 50 % llegando en las de menor población hasta el 80 y el 90 %. En Lizartza, donde hay ayuntamiento PP y el cerco de insultos a los electores fue permanente, llegó al 83 %. Incluso en Mondragón superó el 40 %, catorce puntos más que en 2004. La consigna abstencionista declarada por ETA fue así materializada por una vía en que engarzaban la intimidación terrorista y la presión violenta de signo nazi.
Por encima de todo, quebró en Euskadi la pretensión de Ibarretxe y del PNV de ser el único protagonista legítimo de la vida política vasca. “Los vascos y las vascas”, latiguillo habitual en Ibarretxe, mostraron con sus votos que ese pretendido monopolio nacionalista de la representación es del todo injustificado. Curiosamente, el eje próximo de la política nacionalista, la consulta pro-autodeterminación del 25 de octubre, no figuraba en el programa electoral del PNV, pero sin duda planeó sobre la mente de unos nacionalistas que hace meses habían perdido el norte democrático que les trazara al frente del partido Josu Jon Imaz. Su sucesor Urkullu quiso compaginar pragmatismo y seguimiento del lehendakari, un poco como el alma de Garibay, que oscilaba a mitad de camino entre el cielo y el infierno. El recurso no ha servido, del mismo modo que la derrota electoral no altera la pertinacia de Ibarretxe al seguir insistiendo en que su “consulta” tiene que celebrarse. Desprovisto de legitimidad tras el 9 de marzo, su única baza consiste en ese peculiar resultado que pone al PSOE a siete escaños de la mayoría absoluta, con la exigencia de pactar con grupos menores. Y ya ha anunciado que el pacto preferente incluye al PNV. Zapatero tampoco aprende nada de las lecciones impartidas por la experiencia política. La situación paradójica de 2004 se mantiene: a pesar de la acentuación de la tendencia centrípeta hacia el bipartidismo, la clave de una gobernabilidad estable sigue residiendo en los pequeños partidos territoriales.
Un duelo más
En la conocida película de Ridley Scott, las sucesivas derrotas no influían sobre la decisión inquebrantable de uno de los duelistas: repetir una y otra vez el enfrentamiento con la esperanza de salir alguna vez victorioso del mismo. El candidato popular Mariano Rajoy ha optado por imitar su conducta. Lo escribí en mi artículo “El error Rajoy”, publicado en El País el pasado 25 de febrero: lo peor que puede sucederle al Partido Popular es que con un resultado digno en torno al 40 % “enmascare el fracaso de una estrategia”. Quedaría así justificada la ausencia de toda reflexión sobre las causas endógenas de su derrota.
A la vista de los errores cometidos por el gobierno Zapatero en temas tales como el Estatuto catalán o la negociación con ETA, por no hablar de la aplicación pendular de la Ley de Partidos a ANV, un Partido Popular abierto al centro –símbolo: la presencia de Ruiz Gallardón en la candidatura por Madrid– tenía posibilidades de vencer. No así con la imagen de derecha dura y de intransigencia sin matices en todos los temas de Estado. Los estrategas de la campaña socialista supieron apreciarlo: la mejor justificación para votar al PSOE consistía en el miedo a que la derecha, con la Iglesia del cardenal Rouco en plan de espantajo adicional, volviera al gobierno. La recuperación en la semana final de la campaña puede tener que ver precisamente con la seguridad ampliamente compartida en una victoria del PSOE que muchos quisieron aminorar.
Tanto la personalidad política de José Luis Rodríguez Zapatero como la de Mariano Rajoy han gravitado pesadamente sobre el rumbo de la política española en el curso de los últimos cuatro años, y nada indica que las cosas cambien en un futuro inmediato. Zapatero se ha revelado como un hombre duro y eficaz en la maniobra a corto plazo, de hierro en la gestión del partido y en el tratamiento dado a la oposición (y a los medios, incluso afines: caso Prisa-Mediapro), broker inmejorable y, gracias a su magnífica memoria, a su expresividad y a su condición de competidor nato, como un excelente actor cuando ha sido preciso jugarse el cargo en la pequeña pantalla o en el hemiciclo del Congreso. Y cuando atrapó una presa, no la soltó costara lo que costara (guerra de Irak, teoría de la conspiración, negociación con ETA). Un auténtico bulldog, tal y como le retrató su amigo y biógrafo Suso de Toro en Madera de Zapatero.
Al otro lado del espejo, sin embargo, quedó de manifiesto la insoportable levedad de su personalidad de estadista, al despreciar todo componente ideológico o moral a la hora de determinar una acción política y optar siempre por una línea pragmática que acababa siendo puro oportunismo. Cuando no espectáculo al servicio del marketing interno. Ejemplo: la política exterior sobre el Sáhara, la apertura hacia Castro y Chávez, el escaparate vacío de la Alianza de Civilizaciones. El embrollo en torno al Estatut lo superó a corto plazo y con escaso éxito entre los interesados, esto es, los ciudadanos catalanes, con el viraje de su alianza con Mas, pero otra cosa será cómo funcionan las relaciones de bilateralidad una vez salvado el escollo del Tribunal Constitucional. Y en la cuestión vasca, sólo la torpeza del PP le ha permitido sobrevivir políticamente al acuerdo del Congreso por él propuesto, y atacado a ciegas por Rajoy, según el cual la negociación nunca sería política y tendría lugar sólo ante indicios seguros de que la banda quería poner fin al terror. La tregua fue rota formalmente por ETA y desde entonces ha sido la unidad de acción con Francia lo que impidió el regreso a una coyuntura trágica, que hubiese desgastado el crédito de Zapatero definitivamente.
Las limitaciones de Rajoy son de otro tipo. Habrá sido un registrador de la propiedad bien preparado, pero es incapaz de hacer otra cosa que pronunciar juicios rotundos sobre la situación política, y en especial sobre los errores del gobierno, elevados a la condición de museo de horrores, sin capacidad alguna para el análisis y la explicación. Él da fe, declara que lo que a su juicio es, es, y esta actitud simple y acerada de quien hace constante profesión de sus “principios” y de sus “convicciones” suscita sin duda el efecto mayoría entre sus seguidores. Es un líder óptimo para blindar un electorado, nulo en cambio para promover una ampliación sustancial similar a la que desde una derecha escorada al centro hizo posible la victoria de Aznar en 2000. En gesto, ideas (sucintas) y expresiones, es un político chapado a la antigua, que elogia al citado Aznar porque es “un señor” o dice “ni hablar del peluquín”, hace gala de no leer periódicos, salvo prensa deportiva, y ostensiblemente desconoce el inglés (antológica su cita del Financial Times). Zapatero tampoco sabe inglés, materia al parecer maldita para los jefes de gobierno españoles, pero lo disimula mejor. Asumió sin rechazarla la teoría de la conspiración del 11-M, que tanto hizo para desacreditar al PP ante los ciudadanos y para suscitar la crispación, e incluso cuando sus posturas tenían base de razón, en los temas catalán y vasco, no escapó a la tentación de descalificarlo todo, olvidando, por ejemplo, que a pesar de los errores de Zapatero, la lucha contra ETA y sus satélites progresó indudablemente en los últimos meses. Rajoy describió una situación apocalíptica del país. Tal cosa no correspondía a la realidad y el PP pagó por tal exageración.
Pocas elecciones europeas han tenido tan poco que ver con la gestión efectiva de los asuntos políticos concretos como las del 9 de marzo. El trauma del 11-M pesó desde el principio como una losa sobre la actitud política de un PP que se sintió indebidamente privado de la victoria por el atentado y por las movilizaciones de la izquierda en la jornada de reflexión. Había que vengar la usurpación, y a ello dedicó todos sus esfuerzos, viendo en cada incidente político la ocasión para buscar la revancha. El viraje dado por Zapatero a la política vasca, arrumbando el Pacto Antiterrorista, vino a refrendar esa idea de que al frente del Estado se encontraba alguien indigno de ocupar ese puesto. Nada mejor para dar el golpe decisivo que probar que la investigación del 11-M estaba falseada y que el gobierno quería ocultar la participación de ETA. Postura demagógica, aireada por una prensa émula en plan caricaturesco del patrón amarillo descrito en Ciudadano Kane, que acabó perjudicando, no sólo a la democracia, sino a la credibilidad del PP. Entró en danza también el poder judicial, en un juego de soka tira por ambas partes, y al final de la legislatura lo único deseable era que los votos escribieran la sentencia.
Por desgracia, no lo han hecho. Aunque con sordina, Zapatero ve refrendada su política, incluidas la desinformación y las manipulaciones en los temas ETA y Cataluña, y Rajoy se siente feliz por los votos logrados, olvidando que en su día Felipe González y José María Aznar tuvieron dos derrotas en fase ascendente, y que algo tendrá que ver en la suerte sufrida por el PP su pésima valoración en las encuestas por los ciudadanos como líder político. Zapatero, por lo menos, ha mostrado su habilidad para sortear los obstáculos y, last but not least, para trazar una política progresista en el plano social, con la Ley de Dependencia como buque insignia en una flota bien nutrida, y en cuanto a la profundización democrática, con la denigrada y ponderada Ley de Memoria Histórica o la implantación de la no menos descalificada asignatura de Ciudadanía. A esto Rajoy oponía la supresión de ambas, el apoyo a la escuela privada, una ley de contrato de inmigración tal vez útil como propósito, pero presentada sin más explicaciones con tintes xenófobos (tendrán que cumplir las leyes, el velo, etc.) y un Ministerio de la Familia para satisfacción de los obispos. Todo ello en el marco de una concepción de España que si en Zapatero era confusa, en Rajoy sonaba a preconstitucional.
Lo lógico es que el duelista vencido hubiera aprendido la lección y, sin abandonar el timón del partido, lo condujera a un Congreso donde los populares hicieran examen de conciencia y le confirmaran o rechazaran como líder. Rajoy ha preferido cercenar toda posibilidad de debate interno y de relevo, anunciando no sólo que ha tenido éxito y que por tanto se presentará al Congreso del PP con el propósito de verse confirmado en la presidencia del partido, sino incluso de llegar a las elecciones de 2012 como candidato para un nuevo duelo con Zapatero. Ni siquiera los partidos dudosamente democráticos llegan a tanto: un candidato forzoso con cuatro años de antelación, y decimos forzoso porque dada la estructura y la mentalidad autoritarias del PP, quien se oponga ahora a Rajoy se coloca al margen de la línea de mando firmemente definida, con ecos de un pasado al que los españoles no quisiéramos volver. Consecuencia: si no sobreviene una catástrofe, y como Rajoy cuando pierde un debate dice que lo ha ganado –pensemos en el futuro enfrentamiento con ZP sobre el futuro de la nación–, tal cosa es improbable. Nuestro perdedor volverá a jugarse la suerte del partido. A pesar del “nuevo equipo” anunciado, el PP tiende así, no a abrirse, sino a enquistarse, con la pésima relación entre los dos líderes como dato adicional. Zapatero ha superado una dura tormenta política. Le queda la económica, con el fin de los años de bonanza. ~
Antonio Elorza es ensayista, historiador y catedrático de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid. Su libro más reciente es 'Un juego de tronos castizo. Godoy y Napoleón: una agónica lucha por el poder' (Alianza Editorial, 2023).