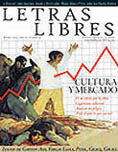Como un refrán mórbido, la muerte del libro ha sido anunciada con cierta regularidad. Aunque el peligro es real, se ha querido encontrar las causas fuera, en competidores sin escrúpulos que amenazan la existencia del impreso, receptáculo por excelencia de la inteligencia. Hace poco eran el cine y sobre todo la televisión las calami-
dades destructoras del libro, al captar el tiempo y el dinero de los posibles lectores, desviándolos hacia contenidos considerados menos elevados. Actualmente internet y la edición electrónica encarnan la causa de la enésima muerte del más antiguo producto cultural. La realidad nos lleva a pensar que el único peligro mortal que amenaza al libro es la producción misma de libros, que su desaparición no puede venir sino de la traición a su valor esencial. La evolución del mundo editorial, la formación de grupos multimedia y las políticas de desarrollo necesarias para el crecimiento de las empresas son los únicos peligros reales que amenazan su existencia.
Desde los años cincuenta el desarrollo de "la industria del entretenimiento" y, por ende, de la cultura, ha hecho entrar los bienes de consumo cultural en una lógica de carácter precisamente industrial, en la que, por poner el ejemplo del libro, el consumidor reemplaza al lector, las reglas del mercado rigen la circulación de los productos del espíritu del hombre y la concentración de las empresas productoras anuncia catástrofes irreparables. El liberalismo tiene por objeto percibir las necesidades del consumidor con el fin de satisfacer la demanda. Entonces, los editores de los grandes grupos trabajan en el ámbito de lo previsible. El crecimiento, indispensable para su existencia (otra ley de la economía liberal), los lleva a absorber otras casas editoriales, y a construir grandes conglomerados multimedia que buscan satisfacer los deseos de los lectores, o más bien de los compradores. Hay que vender, es decir prever y, si es posible, adelantarse al gusto del consumidor. No buscamos moralizar ni señalar a nadie como responsable de esa situación: la lógica industrial fue diseñada de esa manera. Tratemos más bien de pensar que estamos al inicio de un proceso y que podemos imaginar los resultados a partir de algunas verdades indiscutibles.
La primera medida que toma un grupo multimedia al comprar una casa editorial de la competencia es suprimir al director literario, oficio de pronto inútil dentro de un grupo cuya función no es descubrir el gusto de un consumidor típico sino anticiparse a él. La política de esas empresas consiste en evaluar una demanda, producir un objeto en cierto número de ejemplares que la satisfaga, darlo a conocer y distribuirlo. Todo ello en el menor tiempo posible. La multiplicación de títulos está ligada a la aceleración de la maquinaria. Mientras más se produce, más efímera se vuelve la obra. Los grupos deben producir más para sobrevivir, para crecer, para no permitir que el otro gane terreno. Las leyes del mundo del automóvil o de los electrodomésticos se aplican al mundo editorial. Ahora bien, la producción de libros es similar al lanzamiento de un prototipo: cuando un empresario decide comercializar un nuevo modelo de automóvil, se concentra en el gusto del consumidor, en el mercado y en la competencia. Una casa editorial debe comercializar decenas de libros al año sin ninguna referencia de este tipo. Con el fin de reducir el riesgo, los grupos editoriales multiplican la oferta tal como lo dicta la ley de las grandes cifras. Al producir una mayor cantidad de bienes diversos se reduce el riesgo…
Los grandes grupos editoriales buscan extenderse e integrar medios de comunicación escrita, audiovisual, de producción "cultural" de cualquier género y ahora también con miras a abarcar internet. Al echar un vistazo a los principios adoptados, podríamos pensar que se produce la unión feliz entre una actividad económica obsoleta y la satisfacción de los gustos caducos de los lectores.
La realidad no tiene nada que ver con satisfacción alguna: más bien ha comenzado una pesadilla aséptica. El mundo nunca ha producido tantos libros como hoy, y esta multiplicación conlleva un caos mental que pervierte la razón misma de hacer libros, de leerlos. El libro es el refugio del pensamiento, el lugar del sueño y del conocimiento, el vehículo que inventó el hombre para hacer llegar las ideas a sus semejantes. En lugar de establecer esta relación, hoy nos tropezamos con un mar de palabras imposible de asir, un océano de signos en el que con trabajo intentamos situarnos. Actualmente es casi imposible ubicarse, comprender la importancia de un texto antes de ser acosado por otros discursos. La crítica podría y debería proporcionar algunas claves, al igual que los premios de excelencia a los que aún se llama "premios literarios". Haciendo a un lado el prejuicio de que la crítica se satisface con esa situación, y aun admitiendo su objetividad (su autonomía frente a la presión de los editores, quienes pueden emplear al crítico en alguna de sus empresas para conseguir el elogio de una obra o, al contrario, invitarlo a descalificarla), el crítico puede alinearse con la mediocridad predominante y perder el espíritu de búsqueda y análisis a través de artículos repetitivos y entrevistas previsibles. "Los premios literarios", el otro punto de referencia que podría servir de ayuda, proliferan como para mostrar aún más la falta de credibilidad de esas industrias de la promoción. Sin caer en el exceso de desacreditar todos por igual, baste señalar lo absurdo de proponer cada semana un nuevo genio de la literatura. A largo plazo, los autores laureados se desmoronan frente a las esperanzas puestas en ellos y el repentino éxito económico. El lector, luego de las trampas del mercado, termina asqueado y lúcido. Así se ha instalado un verdadero mercado de premios y no es raro ver cómo los editores recompensan a un autor de su propio catálogo otorgándole una distinción que ellos mismos organizan y financian sin preocuparse por la objetividad y con una absoluta carencia de pudor.
Como la ley del más fuerte resulta siempre la más efectiva, los grandes emporios editoriales controlan la distribución de los libros y de esta forma determinan el tiempo de vida de una obra. Si la promoción está cada vez mejor controlada por los grandes grupos (propietarios de medios), la distribución es un sector concentrado; las mesas y las vitrinas de las librerías (si éstas no pertenecen al mismo grupo) son el objeto de negociación en las que rara vez pierden. Las leyes de la distribución están inmersas en la acelerada circulación de las obras: lo que no funciona en librería las primeras dos semanas se retira y está destinado a desaparecer. Esta mecánica podría llamar la atención a aquellos que creen todavía que una buena parte de la historia de la literatura está hecha de textos reconocidos mucho tiempo después. He ahí uno de los mayores peligros: con la rentabilidad como único criterio, los fabricantes de libros a gran escala (resulta difícil llamarlos editores) ahogan a los editores que ejercen su oficio como una forma de descubrimiento y con fidelidad a los autores que pueden lograr el reconocimiento más tarde o nunca, pero cuya obra merece ser difundida.
La tarea del lector resulta cada vez más ardua y adquirir un buen libro se ha convertido en la recompensa. La búsqueda de la obra ocupa el fin de semana y demuestra una abnegación admirable. Obligado a comportarse como un consumidor, el comprador de un libro puede sentir sinceramente que ha cumplido la mitad del trabajo al momento de comprar la obra escogida. La lectura se vuelve parte complementaria de la adquisición; hacerla suya implica una relación de pertenencia a partir de la lógica impuesta. En cambio, antes, la aventura de recorrer el universo del autor, compartir sus sueños y sus ideas, implicaba una relación con el ser. Claro que el cambio no es tan radical y una relación de esta naturaleza todavía es posible, pero las tendencias del mercado están ahí. Como para muchos otros bienes de consumo, la compra de un producto se inscribe entonces en la lógica de la frustración, en la que comprar llena un vacío. La multiplicación de los libros agudiza esa frustración y augura que en el futuro seguiremos siendo testigos de esa desmedida y aterradora inflación de títulos.
Todavía existe el editor independiente y debemos mimarlo, porque el ejercicio de la lectura conlleva un espíritu de resistencia, una pizca de insurrección sin la que la vida carece de sentido. A pesar de que no todos los buenos libros aparecen sólo en esos catálogos y de que los editores pueden equivocarse en su propuesta, la tendencia general es acertada. Lo ideal sería que se compartieran las tareas: el descubrimiento estaría reservado a los editores independientes, y luego los más grandes los absorberían para hacerlos fructificar. Pero ¿cuánto tiempo podría durar esa fuga de talentos sin afectar la economía de los editores independientes? Sin duda se prolongaría hasta la adquisición de la editorial.
También el escritor es propenso a perder el piso y sucumbir al elogio. Si el ego no está realmente ausente de la escritura, las máquinas de promoción lo alimentan en exceso: de ahí que algunos autores rechacen cualquier cita al final de octubre, porque en esas fechas se emiten los resultados del premio Nobel. El autor enfrenta la dificultad de escribir, pero además debe construirse una armadura bastante resistente contra los elogios anticipados. Cuántas promesas no se han diluido al dormirse bajo las mantas del elogio fabricado.
El libro de creación literaria corre el riesgo de desaparecer. Si se le sigue considerando como un simple producto comercial, la lógica industrial lo conduce a una marginalidad mortífera: la multiplicación de los productos "sobre papel" no le dejan sino un espacio mínimo. Su razón de ser —la búsqueda del sentido o la invitación a la reflexión, al sueño y al conocimiento— se tambalea a partir de la invasión de otros libros cuya profusión nos conduce al caos mental. Si todavía tenemos la debilidad de ver en el libro un elemento vital que propone, invita, discute, niega, rechaza o se subleva contra el orden establecido, podemos estar seguros de que el mundo moderno acortará su tiempo de vida hasta hacerlo desaparecer. Al negársele al libro el tiempo necesario para crecer, el universo de los vendedores crea una máquina de censura aséptica, más eficaz que el auto de fe del régimen autoritario. Por otra parte, los avances tecnológicos pueden restituir al editor el papel de artesano que la evolución industrial le obligó a abandonar; y gracias a ellos el editor puede volver a ser el fabricante, el pensador y el defensor del libro. Esta reunión de tareas distingue al artesano, que no acepta la separación de funciones característica del mundo industrial. Apropiarse el espíritu del libro será la apuesta de los tiempos venideros. El editor, al dominar el proceso de selección y fabricación de textos, deberá inventar nuevas formas de comunicación y distribución sin las que sus cualidades profesionales perderían toda efectividad.
Ver en el libro algo más que la manifestación del pensamiento es condenar su existencia. Ésas han sido las premisas instaladas por el poder de los vendedores de libros. Esperemos que todavía sea posible sobreponerse a la lógica industrial y que ésta no haya destruido los fuegos de la inteligencia ni logre hundirlos en el silencio. –— Traducción de María Virginia Jaua Alemán