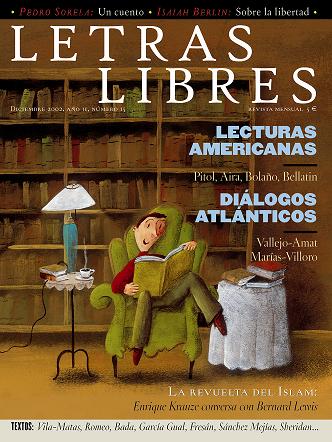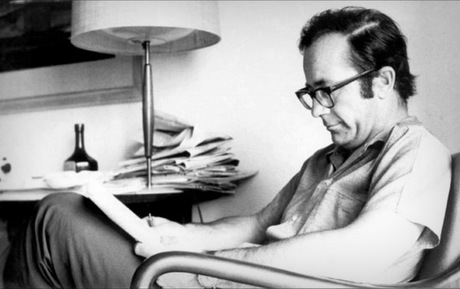Sosegada inquietud
Una de las tentaciones a las que da pie el culturalismo es interpretar un libro desde los lemas que lo preceden. En Espejo de gran niebla hay tres: el de Juan Ramón Jiménez (“Quiero ser, en mi espacio, solo y otro”) nos remite al intimismo en el que derivó la tradición lírica europea hace un siglo; el de Alberti (“Precisión de lo claro o de lo oscuro”) parece recordarnos que si de algo anda sobrada la poesía española de los últimos quince años es de claridad, y reivindica el privilegio novísimo de la escritura difícil, cuando no cabalística; y el de Wordsworth (“Far hidden from the reach of words”) da razones para esa dificultad y para ese intimismo: el enfrentamiento de la palabra con lo inefable, la tentativa poética de descorrer el velo de la costumbre y asomarse a una realidad tan inusitada como verbalmente huidiza; en suma, aquello que el romanticismo tematizó como la experiencia de lo sublime, “ese significado que no puede/ ser certeza y nombrarse”.
Espejo de gran niebla introduce esta sublimidad en una suerte de analítica de la conciencia: ¿en qué medida puedo confiar en mis sentidos? ¿De qué vale la memoria? ¿Qué puedo pensar? ¿Para qué escribir? Y cada una de sus cinco partes se centra en un punto de esta secuencia. “Noche de la memoria” anuncia que “la gran luz natural de los sentidos/ no tiene fundamento donde anclarse”, que el mundo sensible posee la discutible entidad de una fantasmagoría tan seductora como falaz: aunque “en la luz rotunda de las cosas/ no pensadas ni escritas hay acaso/ mejor y más total conocimiento”, esa búsqueda de la inmediación, de la percepción del mundo como mera presencia, tiene su desenlace en un desencanto que recuerda por un momento las obsesiones del gran Claudio Rodríguez: “Qué poca realidad,/ cuántas formas distintas de no ver/ para llegar al fin al gran engaño”.
Descartados los sentidos y la memoria como asideros de la conciencia, “El tiempo sumergido” extrae una pertinente consecuencia: la difícil articulación de la identidad personal en esa conciencia amnésica, fragmentaria y mendaz. “Los muchos que yo fui no van conmigo”, pero la memoria “me quiere confundir/ me promete que en su compañía/ podré empezar de nuevo, rehacerme”, esto es, poner remedio a esa dispersión que llamamos vida y que nos hace mudables. “Conciliación del daño” nos devuelve a un escenario previsible, tras las dos primeras partes: la demonización de un pensamiento inhábil para captar la verdad esencial, donde “la realidad escapa como un arroyo/ con su roce de arena entre los dedos”; un pensamiento que sólo acarrea más dolor en cuanto añade más conciencia: un problematizador de la realidad. “Disolución del sueño” nos recuerda la privacidad de las utopías verdaderas, las únicas capaces de sobrevivir a la muerte de lo ideológico. Y, por fin, “Ficción de la palabra” examina las posibilidades con que cuenta la poesía, hecha con un lenguaje connotado por la tradición y cargado de referencias implícitas, “una maleta usada donde hieden/ ropas que otros lucieron y sudaron”.
A uno le sorprende entrever este anhelo de adanismo en un novísimo y en un texto plagado de una intertextualidad confesa (Diderot, Jiménez, Valéry Larbaud, Pessoa, Shakespeare) que sólo cabe entender como irónica. Razonando more poundiano, uno puede pensar que es mejor el collage que la imitación: si otros lo han dicho muy bien, ¿por qué no aprovecharlo? Pero lo que “Ficción de la palabra” escenifica es precisamente la inevitabilidad de la máscara del poeta para la construcción de su yo y de los lenguajes heredados para la edificación de su lenguaje, con la consiguiente imposibilidad de despojarse de las mediaciones: el poeta buscó “la sencillez de la verdad desnuda,/ la verdad de la arcilla, la manzana y el cuerpo,/ pero el cuerpo volvía a su idea pintada/ por Boucher, y la manzana/ a la manzana de Cézanne”. El culturalismo lo carga el diablo, vaya: constituye la propia naturaleza —kantiana— de nuestra mirada, preñada de expectativas, incapaz de enfrentarse desnuda con las cosas.
Espejo de gran niebla retoma algunos de los grandes temas de la modernidad y entronca con parte del lenguaje romántico (el pensamiento representado como buitre de Prometeo, el sol como encarnación de lo sublime, a la que no se puede mirar directamente, el jardín como imagen edénica…), pero asume la muerte de los ingenuos optimismos modernos —el hombre es ahora un “Ícaro de discursos racionales”— y derriba una tras otra las estratagemas que la conciencia romántica había levantado para la construcción del sentido: la memoria de Wordsworth, el sueño de Nerval, la vida de las sensaciones de Keats, la poesía de Hölderlin. Un libro exigente cuyos endecasílabos y heptasílabos —entre la oda, la elegía y la epístola— razonan en un tono divagatorio que apela a una lectura sosegada. ~