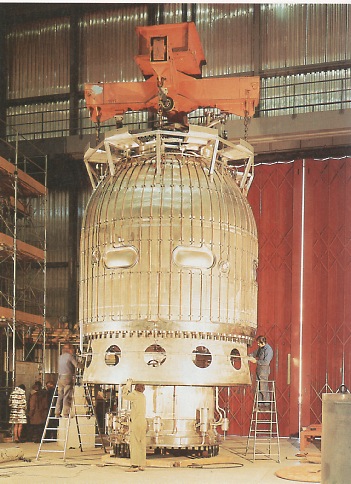Todos los hombres a lo largo de una vida son capaces de alzarse al menos una vez hasta el heroísmo y de rebajarse al menos otra hasta la abyección. Sólo unos cuantos, urgidos por sus demonios, lo hacen fatalmente en el curso de un mismo día.
Arnulfo Arroyo era uno de estos hombres endemoniados y el jueves 16 de septiembre de 1897, uno de aquellos días fatales. El Observatorio Meteorológico Central aún no se arriesgaba a predecir el clima, pero no se requería de mucha ciencia para pronosticar, en esa época del año y hasta las dos o tres de la tarde en que los aguaceros bíblicos solían desatarse, un cielo despejado en el Valle de México. Al amanecer, que él entrevió por los intersticios de las puertas cerradas del bar-room del inglés Peter Gay, en la esquina de Plateros y el Portal de Mercaderes, una bruma acaso atribuible a su propia obnubilación alcohólica parecía augurar el bochorno. Sin embargo, a las nueve de la mañana en que la comitiva presidencial se disponía a enfilar desde la Plaza de Armas en dirección a la Alameda, un sol ya casi de otoño brillaba oblicuo sobre la capital de la República y no hacía tanto frío ni tanto calor.
El desfile del día de la Independencia estaba a punto de iniciarse. Atenuados por la algarabía de la muchedumbre comprimida en las banquetas, por los vítores de la gente asomada a las azoteas y a los balcones de sus casas, por el clamor de las voces aguardentosas de los parroquianos de la cantina y por el terco diapasón que el licor hacía zumbar en su cabeza, los toques de “atención”, “tercien” y “presentar armas” llegaron apenas perceptibles a los oídos de Arnulfo Arroyo. Si registró esos distantes sonidos en su conciencia descompuesta por quién sabía cuántas noches de juerga no fue porque los hubiera escuchado de veras sino porque angustiosamente los esperaba.
▀
Se levantó de la mesa con la venia del hombre que pagaba la cuenta. Pasajeramente lo desconcertó que el tercer comensal, pese a haber cruzado con él la apuesta que en ese momento lo obligaba a irse, no se diera por enterado de su despedida. En el trayecto hacia la calle se detuvo en el baño, que además del canal de los mingitorios contaba con dos escusados, lavabos de porcelana empotrados en planchas de cemento recubiertas de azulejos y agua corriente a voluntad. Esas instalaciones modernas y poco frecuentes en los establecimientos públicos de la ciudad de México, esos lujos destinados sólo a los beneficiarios directos de la arbitrariedad del régimen, eran una de las dos razones por las que Arnulfo Arroyo se alegraba de haber recibido ahí las primeras luces del 16 de septiembre. La otra consistía por supuesto en que desde las puertas ya abiertas del bar-room el desfile discurriría casi al alcance de su mano, a tiro de pedrada e incluso de puñal.
Con las piernas separadas, para garantizarse un mejor equilibrio, orinó los restos del aguardiente que había tomado sin tregua en esa noche de tumultuosos festejos patrios. Se lavó las manos varias veces, sin conseguir limpiarlas de un tenaz tem-blor debido lo mismo a su mucho miedo que al mucho alcohol. Al remojarse también la cara con la ilusión de que el agua helada le devolvería la sobriedad o por lo menos cierta entereza, Arnulfo Arroyo no tuvo más remedio que ver su imagen en el espejo con marco dorado sujeto por clavos de acero a la pared.
▀
Odiaba los espejos. Había empezado a evitarlos desde la época estudiantil, no tan remota, en que acompañándose con una guitarra plañidera cantaba para granjearse las copas en los tugurios de la calle de Coliseo. Sólo que entonces su reflejo no pasaba de mostrarle las efímeras escoriaciones que le iban infligiendo sus pendencias de cantina, mientras que ahora le echaba en cara implacablemente los estragos irreparables de una vida consagrada con ahínco a la disipación. Ultrajado, como si otro y no él fuera la causa de esos estropicios, Arnulfo Arroyo contempló sus ojos melancólicos hundidos en unas ojeras profundas y azules, su nariz recta afeada por una red de minúsculas venas rojas, su frente en donde a los treinta y tres ya tenía más de una arruga. Luego de secarse con la servilleta que le tendió un empleado evasivo, esforzándose en no mirarlo, un vestigio de vanidad lo llevó a alisar su barba aún negra, de la que sobresalían como pequeñas cimitarras las puntas del bigote, y su cabello abundante y grasiento arremolinado sobre el sucio cuello postizo con el que mal disimulaba la falta de camisa.
Católico a su manera, Arnulfo Arroyo había dejado de ser practicante. Años de traicionar sus convicciones lo adscribían a la secta inconfesable de los que creen más en el Diablo que en Dios. Un impulso atávico lo movió sin embargo a persignarse furtivamente ante el veraz espejo que suscitaba su odio. Después, aunque tenía la boca seca de temor y de ebriedad o acaso porque así la tenía, fingió echar un gargajo en la escupidera del baño y salió con paso resuelto del bar-room.
▀
La luz de un sol puntillista, que desgranaba en mil colores a la multitud apretujada en la calle de Plateros, tuvo la consecuen-cia momentánea de deslumbrarlo. También surtió el efecto más persistente de minar su tornadiza determinación. Sin ánimo para otra cosa Arnulfo Arroyo se abandonó a la consoladora parálisis de la cobardía. En su pasmo, que no era del todo involuntario, se quedó presenciando el desfile como un simple espectador.
Pronto se sintió observado, descubierto, poco menos que capturado. Le pareció que los jinetes de la gendarmería montada lo veían de reojo desde los lomos de sus caballos. Le pareció que los jerarcas de la banca y de la industria bajo sus oscilantes sombreros de copa negaban con la cabeza en signo de desaprobación al pasar frente a él. Le pareció que más de un militar en su uniforme de gala lo señalaba con la punta de la espada. Le pareció al final que el mismísimo Caudillo, majestuoso y erecto a pesar de sus sesenta y siete años cumplidos en la víspera, le lanzaba una mirada suspicaz. En ese punto Arnulfo Arroyo salió de su acobardado estupor, pero la comitiva presidencial ya se encaminaba irreversiblemente hacia la Alameda.
▀
A empujones se abrió paso en el tumulto de los circunstantes. Luego de varias cuadras había logrado adelantarse a la cabeza del desfile, aunque jadeaba por la carrera y un sudor etílico humedecía sus axilas. Para recobrar el aliento y un mínimo de compostura se concedió un descanso frente a la entrada del Prendes, en la esquina del Puente de San Francisco y el Mirador de la Alameda. Una ráfaga de tristeza le incendió de súbito la garganta. Presintiendo que ese orbe brumoso y tibio como el vientre materno ya nunca volvería a acogerlo, Arnulfo Arroyo miró nostálgico al interior de la cantina. No se demoró en tomarse un último trago de aguardiente porque ni en las mesas ni en la barra cabía nadie más.
Con menos premura que antes prosiguió su marcha por un costado de la Alameda. A poco de avanzar hacia el Pabellón Morisco, engalanado para que en presencia del presidente de la República se pronunciaran ahí los discursos alusivos al comienzo de la Guerra de Independencia, Arnulfo Arroyo notó que, junto a los leones de mármol que custodiaban el ingreso al parque, la valla formada por cadetes del Colegio Militar de Chapultepec dejaba amplios espacios por donde cualquiera podría filtrarse. Sin vacilaciones se apostó a espaldas de dos muchachos breves y enjutos a quienes no le costaría mucho trabajo superar.
▀
Mientras se alistaba mentalmente para cumplir su insensata misión se percató de que ya no tenía miedo. Un sumario examen de conciencia lo convenció de que experimentaba, si acaso, cierta curiosidad. Hubiera querido adivinar cómo terminaría su aventura, qué diría de él la gente, a dónde se dirigiría después el país. El corazón le dio de cualquier modo un vuelco en el pecho cuando avistó, entre las tocas emplumadas de otros dignatarios, el bicornio inconfundible del Caudillo. Era, pensó Arnulfo Arroyo, la oportunidad que había esperado sin saberlo a lo largo de toda una vida.
Con un deslizamiento de la diestra buscó en los deshilachados bolsillos interiores de la levita confeccionada más de una década atrás en la sastrería de su padre. Luego hurgó nerviosamente en los de su no menos raído pantalón. Por ninguna parte aparecía el pequeño puñal que, Arnulfo Arroyo estaba seguro, se había procurado en el bar-room del inglés Peter Gay.
▀
Recordaba sin hiato alguno cómo el tercer comensal, en un desplante que no pareció impresionar ni siquiera sorprender al hombre que pagaba la cuenta, había extraído el cuchillo de entre sus ropas, lo había clavado bruscamente en la mesa y, mirándolo con ojos feroces, lo había retado a empuñar el arma si era valiente. Recordaba también cómo él, venciendo el temblor de su diestra, había agarrado el puñal por el mango. Recordaba además cómo, para probar no supo si su valentía o el filo de la hoja, la había hecho resbalar de canto sobre su piel. Una herida superficial en la palma de la mano izquierda, que examinó como si estuviera leyéndose la suerte, confirmaba sus esquemáticos recuerdos. Fuera de eso, y hasta que había oído el distante rumor del desfile, Arnulfo Arroyo no era capaz de acordarse de nada.
Era inútil quebrarse la cabeza para establecer quiénes habían sido sus dos comensales en el bar-room, por qué les había aceptado la apuesta que ahora lo tenía en este trance, qué había hecho con el cuchillo, dónde exactamente lo había extraviado. El demonio de la desmemoria había vuelto a posesionarse de su alma, como cada vez que se emborrachaba a morir, y Arnulfo Arroyo sabía por la experiencia de cientos y acaso miles de días dilapidados en la ebriedad, que sólo un milagro le restituiría la huidiza sustancia de las horas perdidas.
▀
Desesperadamente dirigió la vista a sus zapatos cubiertos de lodo reseco, al empedrado también polvoriento, a la banqueta contigua. No encontró ahí el apetecido puñal, pero lo milagroso tiene muchas formas de manifestarse. A pocos pasos, pulida por tres meses continuos de lluvias veraniegas, divisó una piedra casi esférica del tamaño de su puño cerrado. Arnulfo Arroyo se agachó para recogerla justo cuando el desfile del día de la Independencia pasaba otra vuelta frente a él.
No lo pensó dos veces. De hecho, Arnulfo Arroyo no lo pensó. De un salto se filtró entre los esmirriados cadetes que le daban la espalda en la valla y corrió tras el presidente de la República.
▀
En las horas subsiguientes de ese día fatal Arnulfo Arroyo intentaría obsesivamente reconstruir sus actos y las reacciones de los demás. Era indudable que nadie lo había visto ni sentido acercarse. Que sin obstáculos de ninguna especie había llegado hasta el Caudillo. Que en ese momento, y durante una módica eternidad suficiente, lo había tenido por completo a su merced. Que hubiera podido golpearlo en el cráneo con la piedra empuñada en su diestra. Que aprovechando la sorpresa le hubiera sido posible repetir el golpe, quizá varias veces. Que, en pocas palabras, nada fuera de su propia voluntad había impedido que el atentado fuera exitoso y, con un poco de suerte, mortal.
Arnulfo Arroyo no entendía entonces ni entendería jamás qué había fallado. Por qué había fracasado así. Cómo diablos había sucedido que en el último instante se le cayera la piedra. O acaso la dejara caer. Más bien la arrojara al suelo para atacar al presidente de la República a mano limpia. Como un valiente. Como un hombre de veras. Como un perfecto idiota. Con un puñetazo en la nuca cuyos únicos resultados visibles habían consistido en hacer trastabillar al Caudillo y en tirarle de la cabeza el bicornio emplumado. Y, simultáneamente, un grito que habría sido viril si su voz hubiera sido la de siempre, pero que por la premura y el esfuerzo le salió disminuido:
–¡Muera el dictador!
▀
De ahí en adelante las acciones y las reacciones se sucedieron aun más caóticamente. Apenas barruntó que atacaban al Caudillo, uno de los miembros de su escolta, con insignias de general de brigada, había fracturado en dos su bastón de mando al descargarlo con fuerza imparable sobre la frente del atacante. Acto seguido, otro general, de división según las apariencias, le había dado un certero puñetazo en la boca. Por último, un civil con iniciativa propia, cuyo vientre desaparecía bajo un grueso cinturón de cuero como los que usaban los cargadores, había arremetido contra el maltrecho Arnulfo Arroyo, al que jaló por la cabellera hasta hacerlo caer al suelo donde, a horcajadas sobre él y empuñando un cuchillo que debía de haber sacado de su faja, estaba a punto de apuñalarlo.
Otros militares de rango inferior intervinieron entonces para salvarle la vida a quien presuntamente había querido quitársela al presidente de la República. Actuando de consuno, como si hubieran ensayado sus movimientos, un coronel y un teniente coronel, a juzgar por sus uniformes, sujetaron al individuo que parecía cargador, lo desarmaron, lo obligaron a soltar a su presa y lo pusieron en manos de un oficial subalterno que se lo llevó de ahí en seguida. El rescatado no mostró sin embargo la menor gratitud. Por el contrario, al verse libre del vengador acaso espontáneo que buscaba acuchillarlo, Arnulfo Arroyo tomó uno de los trozos del roto bastón con que lo había golpeado el brigadier y blandiéndolo como una pica se abalanzó hacia el Caudillo, quien por su parte, mientras el caos imperaba en torno de él, se había ocupado con parsimonia en recuperar del suelo su bicornio, sacudirle a manotadas el polvo que le mancillaba las plumas y volverlo a acomodar sobre su altiva cabeza.
▀
Un verdadero asesino se habría acercado a su víctima con el arma en ristre para asestarle a mansalva un puyazo enérgico en alguna zona blanda, como el ojo o la yugular. Arnulfo Arroyo, a cuya confusión alcohólica se sumaban las secuelas de un palo en la frente y de una violenta trompada, sólo acertó a galopar con el bastón astillado por delante, al estilo de un caballero en una justa medieval. Su embestida fue tan torpe que el mismo general que le había pegado en la boca tuvo tiempo de interponerse y recibir en el antebrazo izquierdo el golpe presumiblemente dirigido al presidente de la República. Después los otros militares que le habían salvado la vida al agresor saltaron sobre él y en una rápida maniobra conjunta lo redujeron a la impotencia.
Debía sortear ahora no una sino dos amenazas de muerte. El más joven de sus captores, el que lucía insignias de teniente coronel, lo encañonaba con el revólver amartillado en la sien. El otro, el coronel, lo amagaba en el pecho con la espada desenvainada. Sin temor, como si esas cosas ya le hubieran sucedido, Arnulfo Arroyo razonó que bastaría una palabra, un leve asentimiento, un parpadeo significativo de cualquiera de sus superiores para que ambos soldados, hechos a obedecer sin vacilar, emplearan sus armas contra él. Bastaría incluso con que el Caudillo se desentendiera de la escena para que el resto de los militares, furiosos al ver atacado a su Comandante Supremo, interpretaran la fingida distracción del presidente de la República como una orden tácita de proceder en acción sumaria contra el atacante.
▀
Envalentonado por el alcohol, que lo hacía invulnerable al sufrimiento y ajeno a su propia pusilanimidad, Arnulfo Arroyo decidió irreflexivamente sorprender a sus captores. Provocar-los. Inducirlos a que lo agredieran. Obtener por un ardid su inconsciente colaboración para que todo acabara de una vez. Para que, al menos en ese instante definitivo, su vida cobrara sentido. Para que su existencia adquiriera aunque fuese la dignidad de un final trágico.
Arnulfo Arroyo empezaba sin embargo a forcejear contra sus inadvertentes verdugos, dispuesto no a huir sino a disparar contra sí la pistola del uno o a ensartarse de lleno en la espada del otro, cuando el Caudillo, con sólo extender a la altura de su pecho espejeante de condecoraciones los dedos de una mano enguantada de blanco, canceló de golpe la confusión que se desarrollaba a su alrededor.
▀
Fue como si el tiempo mismo se hubiera quedado en vilo. Todos los presentes permanecieron quietos en sus posiciones, semejantes a imágenes fotográficas en un retrato de grupo. Nadie salvo el Caudillo parecía capaz de moverse a su arbitrio. Ni siquiera Arnulfo Arroyo, que ya no se debatía contra la fuerza bruta de sus captores sino contra una ingobernable flaqueza de su propia voluntad.
En algo lo alivió la conciencia de que su parálisis se debía es-ta vez a una fragilidad menos innoble que la cobardía. Además de temerlo, detestaba al Caudillo. Aunque había razones objetivas de sobra para abominar del tirano que disponía de un país entero como si se tratara de su propiedad privada, él lo odiaba subjetiva, minuciosamente, con un odio filial. Horas atrás, al aceptar la apuesta en el bar-room del inglés Peter Gay, Arnulfo Arroyo no había pensado en el servicio impagable que le brindaría a la patria. Se había reducido a saborear de antemano su íntima, enconada, parricida satisfacción. Sólo que nunca antes había tenido al dictador tan cerca, al alcance de su mano. Y ahora que lo veía a los ojos por primera vez en su vida discernió, con certeza intuitiva, que en la caprichosa economía de los destinos personales ese padre inalcanzable estaba hecho para mandar, y a todos los demás, sin excluirlo a él, no les correspondía otra función que obedecerlo como si fueran sus hijos.
▀
Cuando el Caudillo condescendió por fin a hablar, reanudando con su voz imperiosa la acción que había suspendido por medio de un sencillo ademán, Arnulfo Arroyo esperaba oírlo ordenar que se lo llevaran al cuartel militar más cercano para ponerlo sin trámites ante un pelotón de fusilamiento. Esperaba, alternativamente, que diera instrucciones de fusilarlo en el acto. Esperaba incluso que el dictador pidiera a sus esbirros que lo enderezaran para ejecutarlo él mismo con su espada. Esperaba cualquier cosa, todas las cosas, menos que el viejo taimado tuviera la ocurrencia de decir:
–Que no se le haga nada a este hombre. Cuídenlo. Ya pertenece a la justicia.
Comprendió con amargura que, ahora sí, había perdido la apuesta. En cuanto los testigos más o menos presenciales propagaran sus sesgadas versiones de los hechos, todo el mundo, incluso muchos detractores de la dictadura, aplaudiría que el presidente de la República, en ejercicio de sus facultades no siempre constitucionales, hubiera sido tan magnánimo con su agresor. Sólo Arnulfo Arroyo, el presunto asesino indultado, podría desmentir esa falacia. Sólo él conocería la mezquina verdad.
▀
Sin oponer resistencia cruzó los brazos a su espalda para que un capitán de la guardia presidencial, asistiendo a los dos coroneles que lo sujetaban, le atara las muñecas con una soga. Una última vez miró a la cara al Caudillo, y en esos ojos abismales de esfinge Arnulfo Arroyo creyó vislumbrar una corroboración de sus certezas. El viejo no lo odiaba. Ni siquiera parecía reprocharle el atentado. Se limitaba a aprovechar con indiferencia soberana que a él, un pobre diablo inducido a la traición por no importaba qué oscuros designios, le fuera dado azarosamente el papel de Judas en una farsa donde el único crucificado sería el traidor.
No le importó que el capitán lo empujara con violencia para obligarlo a emprender la marcha en dirección a la Plaza de Armas. Tampoco lo molestó que los soldados del piquete que lo custodiaba se divirtieran en murmurar insultos a su oído. En el camino al cuartel de la Guardia del Principal en Palacio Nacional, donde tenía entendido que lo encarcelarían para luego juzgarlo, Arnulfo Arroyo se sentía extrañamente sereno. Estaba tan ensimismado que casi no reparó en que algunas personas en las calles de Plateros, alertadas quién sabía cómo sobre el atentado, se agolpaban en torno de sus custodios con la intención de agredirlo. Su extraña serenidad sólo se turbó al pasar frente al bar-room del inglés Peter Gay, cuando le pareció reconocer, en la intersección con el Portal de Mercaderes, la elegante silueta del hombre que pagaba la cuenta y la mirada feroz del tercer comensal. ~
Éste es el comienzo del libro del mismo nombre
que Tusquets Editores pondrá próximamente en circulación.