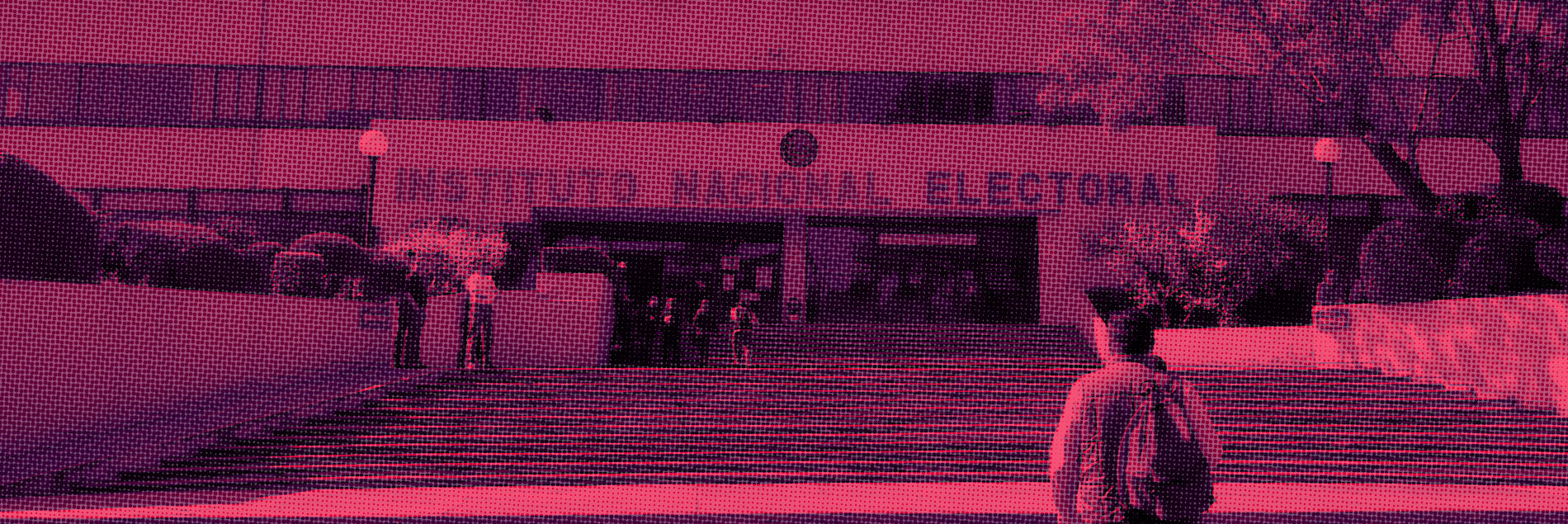La filosofía no parece congeniar con el buen humor. Sócrates, por ejemplo, dominaba la ironía corrosiva, pero no la sonrisa franca. El Pseudo-Aristóteles, por su parte, sugirió que la melancolía es connatural a los grandes pensadores y Kant fue tan inteligente como aburrido. Mi amigo Franco Volpi, por el contrario, reunía una dosis generosa de alegría y sencillez junto con otra, no menos generosa, de filosofía dura. La erudición nunca resecó su alma y eso que era un experto en Schopenhauer, el maestro del pesimismo.
En alguna ocasión fue convidado a colaborar en un volumen sobre dicho autor. Al fin y al cabo, Volpi era el traductor de su obra. Aburrido del género paper filosófico, tan envarado y tieso, a Franco se le ocurrió escribir un artículo-ficción al estilo Borges. Una noche –contaba su historia– se topó con un sorprendente e ignoto manuscrito de Schophenhauer en la Biblioteca Nacional de Viena, un texto en donde el gran filósofo, en el ocaso de su vida, se retractaba de su pesimismo cósmico, y lo sustituía por una profesión de fe en el optimismo universal.
La broma resultaba obvia. Pero a los pocos días de aparecido el libro, comenzó a recibir llamadas de la Sociedad de Schopenhauer que se ofrecía a pagar la publicación del descubrimiento, y se comenzó a barajar, además, su nombre para ocupar una importante cátedra en Alemania. Franco no sabía donde meterse…
Vopi era cordial y creativo y se reía con las ocurrencias de sus estudiantes. Durante un examen preguntó a sus alumnos qué era lo más les había gustado de su curso. Franco, entre risas, platicaba que un muchacho respondió con desparpajo que lo que más le gustaba de sus clases era que, en medio de un salón isóptico, podía contemplar la ropa interior de la chica de enfrente. En otra evaluación oral, recordaba Volpi, una alumna se presentó sin haber estudiado. Estaba perdida. Franco quiso partir de lo básico preguntando ¿cuándo había vivido San Agustín? La alumna contestó que el en el año 300 antes de Cristo. Nuestro amigo, prudente, repuso que aquello no era posible, que tuviera presente que era San Agustín. La chica, con ingenuidad, replicó que sí era posible, que ahí estaba San José…
Esta capacidad de reírse tiene que ver con la flexibilidad mental. Volpi no padecía la manía de la Ilustración de pretender que las Humanidades imiten el método de las ciencias naturales. Esto significa que entre filosofía, arte, literatura y teología existe una zona borrosa: un espacio nebuloso pero fértil, donde se entrelazan las demostraciones rigurosas con las metáforas.
Franco no era uno de esos arrogantes que se niegan a citar títulos de libros a pie de página, como si ellos fuesen los descubridores de todo; pero tampoco era uno de esos embalsamadores de las ideas que, con sus infinitas referencias bibliográficas, sólo logran momificar el pensamiento.
Poco antes de morir en un accidente, recibí su traducción de los Senilia de Schopenhauer, que Franco publicó con el título El arte de envejecer. Una ironía amarga que, estoy seguro, hubiese molestado profundamente a mi amigo.
– Héctor Zagal