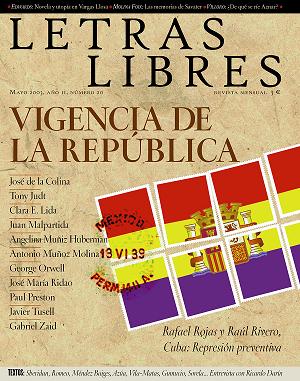Gerald Brenan (Malta, 1894-Alhaurín el Grande, Málaga, 1987) ha sido uno de los escritores ingleses del siglo XX más com plejos en su lucha por formalizar su obra. Fue poeta, novelista, ensayista literario, historiador y memorialista, pero quiso ser, sobre todo, poeta y novelista, sin conseguirlo a pesar de sus denodados esfuerzos y de los buenos momentos de algunas de las tres novelas que publicó. En cambio, sin habérselo propuesto nunca de manera profesional, resultó ser uno de los más grandes hispanistas: obras como El laberinto español. Antecedentes sociales y políticos de una gran tragedia: la Guerra Civil (1943; en España, 1962, Ruedo Ibérico, París), Al sur de Granada (1957; en España, 1974) e Historia de la Literatura española (1951; en España, 1984), pueden considerarse aportaciones ejemplares en su género. Sin embargo, a pesar de su erudita y lúcida incursión en la historia de España, no volvió a retomar el tema, salvo de manera mucho más liviana, aunque con observaciones valiosas, en La faz de España (1950; en España, 1996), resultado del viaje realizado con su esposa, la poeta norteamericana Gamel Woolsey, por algunos lugares españoles en 1949, antes de establecerse definitivamente en nuestro país. Su interés por la literatura española fue, quizá, más constante: a la importante obra mencionada (que en inglés es en realidad Historia de la literatura del pueblo español, ya que se remonta a la literatura latina realizada por autores nacidos en la Península y abarca la producción en gallego y catalán, además de la castellana) hay que sumar la biografía Juan de la Cruz (1973) y el erudito estudio sobre la copla. Sabemos, gracias a su biógrafo Jonathan Gathorne-Hardy,1 que dedicó muchos años a investigar la persona y la obra de Teresa de Jesús, pero no logró escribir su biografía y, finalmente, quemó todos los numerosos materiales. Es curioso que, siendo un especialista en la materia, pasara tan deprisa sobre la figura de la gran escritora mística en su mencionada historia de la literatura española.
La complejidad de Brenan es de orden biográfico, porque los diez libros que publicó (exceptuando las mencionadas novelas) son el testimonio culto, cuando no claramente erudito, de una mente ordenada y lúcida; es más: de un verdadero escritor en el que se alían la imaginación y el rigor. Por otro lado, pocos ensayistas e historiadores han escrito tan bien, y pocos han tenido una cultura tan completa. Cualquier lector de La faz de España puede observar que a sus dotes de observación de la vida cotidiana suma conocimientos de historia y literatura, pero también de geología y botánica: el campo de Brenan no es un lugar donde hay accidentes geográficos, cultivos y árboles, de manera genérica, sino que conoce al detalle toda su variedad y características. Lo diré con otras palabras: Gerald Brenan es un verdadero ensayista, un espíritu libre, alejado de lo académico pero no del saber. Su perspicacia y capacidad para unir la idea al ejemplo, para comparar periodos distantes u obras de culturas aparentemente separadas es reveladora y admirable. Por otro lado, fue un hombre tocado por un refinado escepticismo, además de ser ajeno a toda actitud maniquea, cualidades éstas que han otorgado a su obra un lugar alto y una mínima influencia, salvo, es cierto, en algunos historiadores ingleses, como Raymond Carr y Paul Preston. Entre los españoles, a pesar de cierta re tórica sobre su figura, apenas si encontramos huellas de su presencia, quiero decir, de sus libros. En parte se ha debido a lo tardío de su publicación en España, algo que no siempre se justifica por la censura franquista ya que es, una vez más, prueba de cierta dejadez e indiferencia. Torrente Ballester, que prologó en 1984 la edición española de Historia de la literatura española, le rinde un discreto homenaje, pero aclara que él no la recomendaría como libro de texto (asomando, a pesar del elogio previo, la mirada académica que supone mera opinión o extravagancia los trabajos que no se adaptan a la árida y estéril tradición profesoral al uso). Julio Caro Baroja, que fue amigo suyo, apenas si dice nada de él en su libro de memorias Los Baroja… ¿Para qué seguir?
Casi por inercia, se habla de la visión romántica que Gerald Brenan tuvo de España. De hecho, hay razones para pensarlo: Brenan fue un apasionado lector de los románticos ingleses y franceses, y, en cuanto a la historia se refiere, en todos sus libros lo vemos referirse al espíritu de los pueblos (ciertamente, a la Fichte). Aunque es obvio que amaba el paisaje español y gustaba de sus gentes, no tuvo nunca una noción idealizada de los españoles, como de ningún pueblo. Le gustaba pensar, con Napier, que los españoles tienen más virtudes y menos vicios que otras gentes pero que sus virtudes suelen ser pasivas y sus vicios, activos. Los españoles son soñadores y realistas, poco introspectivos, impulsivos y honestos, sinceros y destructivos, independientes, alegres y generosos, tercos y de poca imaginación, afirma aquí y allá, pero este tipo de aseveraciones son el resultado de una observación minuciosa de nuestros comportamientos y de una lectura atenta de nuestra literatura. Brenan no dice que éstas y otras características sean inamovibles sino que han caracterizado a los españoles hasta ahora. A esto hay que añadir que Brenan vivió, sobre todo, en poblaciones pequeñas, y, como en el caso de Yegen, en una aldea que apenas si había cambiado en cientos de años. Los otros lugares fueron Churriana, un pequeño pueblo en la Hoya de Málaga, y Alhaurín el Grande. Pero los retratos y observaciones que nos ofrece en Al sur de Granada hay que compararlos con las reflexiones históricas y del orden de las ideas que lleva a cabo en El laberinto español desde la restauración (1874) al comienzo de la Guerra Civil (1936). Ciertas características de su personalidad lo atraían hacia esa interioridad inaccesible y enigmática, pero, hombre dual, otras lo impulsaban hacia la plaza pública, hacia el presente de la historia. Se aisló durante varios años en una gris aldea de las Alpujarras, huyendo de su familia y de la mentalidad eduardiana, que arrastraba los atosigantes modos victorianos, pero leía a Gibbons, Bertrand Russell y Virginia Woolf, además de al castizo Menéndez Pidal. Si los románticos solían ser progresistas o reaccionarios, Brenan difícilmente encaja en ninguno de estos marbetes. Tras el estallido de la Guerra Civil se marcha a Inglaterra, pero no se entrega a escribir una novela heroica sobre la pasión constructiva/destructiva de los españoles sino un erudito estudio histórico con el que quiso explicar y explicarse ese estallido sangriento. No obstante, a cierta pregunta de Raymond Carr contestó que no era la historia sino la novela la que podía acceder a la verdad, pensando tal vez en que un historiador puede ser discutido y refutado por otro respecto a ciertos hechos pero el novelista, digamos Tolstoi, por el que sentía gran admiración, no puede ser refutado: logró perdurar gracias a que en sus mejores momentos supo mostrarnos un pedazo irreducible de la realidad, fuera la Historia (La guerra y la paz) o el espíritu atribulado de una enamorada fiel a su fatalidad (Anna Karenina). Aunque debo hacer hincapié en que esta respuesta hay que entenderla también en el orden biográfico: Brenan, gran admirador de Pérez Galdós, estaba escribiendo una inmensa novela, Segismundo, basándose en la amplia investigación que había llevado a cabo, pero, como tantos otros trabajos suyos, fue sometido al fuego purificador, y al parecer con el mejor de los criterios.
El mismo Brenan dijo de sí mismo que era un romántico en cuanto a las ideas y sentimientos y un clásico en cuanto al estilo. Es decir: un romántico rectificado. Ese estilo no fue mera cáscara o retórica sino una actitud mental y espiritual no menos potente que la que informaba a su romanticismo. Brenan sentía poca atracción por la vida ordinaria y burguesa (en la que se crió); era idealista y, siguiendo el manifiesto de Walden de Henry Thoreau y el ejemplo de Rimbaud, se escapó de casa a los 18 años, recorriendo en invierno y a pie, en compañía de su amigo Hope-Johnstone, y en parte en solitario, Francia, Italia y Yugoslavia: más de 2,500 kilómetros de ascesis y penalidades no ajenas a su posterior interés por Santa Teresa y San Juan. Pero Brenan, lector voraz capaz de no perder su jornada de lecturas ni en las trincheras, leyó, sobre todo, la Decadencia y ruina del imperio romano, una de sus obras recurrentes. Sin duda, aquel gesto temprano, como el hecho de vivir casi la totalidad de su vida fuera de las grandes ciudades, puede percibirse como un rechazo de la vida burguesa y una apuesta por los valores del espíritu, es decir: por aquella parte de la cultura y de nuestra sensibilidad que se relaciona con lo permanente y trascendente. Brenan era ateo, o al menos no creía en un dios, aunque no carecía de sensibilidad religiosa. Quizá, si no fuera un anacronismo excesivo, se podría hablar de politeísmo. De hecho, su relación con la naturaleza es ajena a la tradición católica y, hay que decirlo rápidamente, opuesto a la actitud española. Aunque algún aspecto de su personalidad era irlandés, y de ahí tal vez la inmediata simpatía que sintió por lo andaluz —acaso como le ha ocurrido a otro notable hispanista, Ian Gibson—, en su devoción por la naturaleza y por el paisaje era profundamente inglés, y esta forma inglesa de ser es una desviación más del cristianismo romano. Para Gerald Brenan la naturaleza estaba llena de dioses, de revelaciones, además de ser un objeto de contemplación.
El laberinto español es una obra excepcional que, según creo, apenas si dejó huella en los historiadores españoles que han tratado el mismo tema: cuando lo citan suelen pasar por encima. Un poeta y novelista, estimado como culto, prometedor escritor y sagaz conversador por gente como Lytton Strachey, Virginia Woolf, Arthur Walley, Roger Fry, Duncan Grant, E.M. Foster, es decir por lo que se llegó a conocer como el grupo de Bloomsbury, debuta con una obra de historiador que marcaría y señalaría caminos a los nuevos hispanistas ingleses. Brenan participa de la idea definitoria (pero no definitiva) de Ortega y Gasset de una España invertebrada; la causa es histórica: llamamos España a un conjunto de “pequeñas repúblicas, hostiles o indiferentes entre sí, agrupadas en una federación de escasa cohesión”, escribe Brenan. Los antiguos reinos cristianos y las taifas de la etapa musulmana habrían seguido alimentando nuestra difícil relación con el vecino, a veces acicateada por el carácter independiente e indisciplinado del español, amante del terruño como identidad inmanente antes que de una idea supratribal motivada por el deseo político. La ciudad-Estado griega, la tribu árabe y el municipio medieval habrían estado viviendo por debajo de las ideas, en el sentido de las creencias orteguianas, minando el deseo de trascender las necesidades particulares hacia un fortalecimiento de la idea de nación.
Para Brenan, la unidad política de España en los siglos XVI y XVII era inexistente: bajo un mismo rey vivían media docena de reinos con sus leyes y Cortes. La unidad la otorgaba en realidad la Iglesia, en la que se ampararon en gran medida las libertades personales y locales frente a los abusos del Estado y de las clases altas. También se encargaron de apoyar, a través del carlismo, en el primer tercio del siglo XIX, los fueros vascos y catalanes que los borbones habían abolido o minimizado con su giro centralista. Tras la disolución de las congregaciones religiosas y la confiscación de sus bienes en 1835, la influencia de los jesuitas franceses se impuso en la península, pero no a favor de las clases bajas sino de las pudientes. No tardarían en poseer más de un tercio del capital del país. La gente más humilde fue sintiendo que la Iglesia la había abandonado entregándose a las clases medias y altas, poseedoras de las riquezas españolas. Brenan afirma que ahí comenzó el profundo divorcio entre la Iglesia y el pueblo llano causante, en parte, de las agresiones que, desde los mismos católicos, sufrieran la Iglesia y el clero hasta que la dictadura franquista les dio a éstos protección y poderes notables. Las clases trabajadoras, afirma Brenan, habían dejado de ser creyentes mayoritariamente a principio de siglo. No extraña pues la constatación de Azaña, ya en los años treinta, de que España había dejado de ser católica. Pero no fue sólo eso: la clase trabajadora, en gran medida, se había convertido al anticatolicismo (del que participa la tendencia a la blasfemia, esa oración al revés mencionada por Antonio Machado) y encontró en el anarquismo, tanto el obrero industrial catalán como el campesinado andaluz, el sustento de ideales de pureza y de crítica de los estamentos del poder que necesitaba. Traigo a colación sólo este aspecto para resaltar la preocupación de Brenan por interpretar la gran crisis española no sólo desde aspectos del orden de las ideas y de los hechos inmediatos, sino de lo que, en ocasiones, sustenta a las ideas y a los hechos. La concepción balcánica de España arriba mencionada se ejemplifica para Brenan especialmente en el siglo XIX para desembocar en los palos de ciego de la Segunda República y, finalmente, en la Guerra Civil. La inteligente descripción y análisis que tan tempranamente hace Brenan —comparable sólo, en su momento, a la expresada por George Orwell— de la ausencia de entendimiento y tolerancia entre las distintas facciones políticas y sociales de la República, así como de la falta de respeto hacia una idea de Estado, debería hacernos reflexionar sobre algunos automatismos de nuestros días, en los que asistimos, tanto desde algunas autonomías como desde las insatisfacciones bizantinas de algunos grupos, a la desvalorización del amplio marco constitucional que los españoles nos otorgamos en 1978. Son muchos los matices y complejidades de esta obra de Brenan, que sólo tomo al paso, pero su relectura nos haría, sin dejar de ser soñadores e independientes, más sensatos, tolerantes y sabios, también más optimistas sobre nuestro presente. No hace mucho se lamentaba otro historiador dedicado en parte a nuestros asuntos, John Elliot, de que fuéramos tan pesimistas teniendo sin embargo una realidad política y social de la que sentirnos orgullosos (la actual). Creo que Elliot tiene razón, pero yo matizaría su afirmación: somos ciertamente pesimistas, pero siempre que estemos pensando en los otros: la introspección y el examen de conciencia, como muy bien supo Brenan, escasean. Pero antes de cerrar este aspecto, no quiero olvidar que el autor de El laberinto español pensaba que la derecha pudo evitar la guerra con sólo tener un poco de paciencia. El comunismo era prácticamente inexistente en nuestro país en 1936 y los partidos de izquierda habían fracasado, unos contra otros. Más tarde, Brenan creyó que la solución para España era una monarquía parlamentaria, con un gobierno socialista que durara un cierto tiempo, sin duda con el fin de que llevara a cabo reformas sociales inexcusables.
Yo sí aconsejaría a los estudiantes (y a los profesores) que tuvieran por libro de texto la Historia de la literatura española de Gerald Brenan. No porque esté de acuerdo en todos sus puntos, ni mucho menos, sino porque posee diversos valores que suelen escasear y que son más importantes que las ausencias o debilidades de éstas o aquellas ideas o gustos. La prosa de esta obra es admirable: un estilo rápido pero no telegráfico, capaz tanto de ricas descripciones como de conceptos brillantes y claros, y apenas sin notas, algo que la descalifica ante el mundo universitario y que los lectores agradecemos. Es evidente que su autor se ha leído la bibliografía de la que habla, y es muy abundante. Cosa rara, denota familiaridad con otras literaturas (la francesa, la italiana, la árabe, la rusa), además de con la inglesa. Brenan argumenta, seduce y nunca es pedante. Leyéndole, nos dan ganas de leer, de releer, de hablar con el prójimo. En fin, bendito sea por haber escrito la más útil de todas las historias de la literatura española que conozco, y por una doble y noble razón: ama la literatura y logra hacer que sus obras sean, por muy lejanas que estén en el tiempo, contemporáneas nuestras, incluso aunque sea para rechazarlas. Por otro lado, acompañando a Brenan se aprende, aunque no siempre se compartan los juicios, a relativizar los valores canónicos. No al modo de Pound, que tenía la mala educación y la vanidad de tutearse con Homero y Dante, sino con la actitud de un apasionado lector de Historia que ha aprendido, de la mano de Montaigne, a eliminar o mitigar la superstición del pasado. En esto, y no es lo único, tiene algún paralelismo con Marguerite Yourcenar.
Que Brenan inicie su repaso a nuestra literatura con los periodos romano y visigodo, seguidos inmediatamente por el árabe, explica de algún modo la noción que tuvo de la literatura como vasos comunicantes más allá de las lenguas. Gerald Brenan sintió pasión por la literatura realista y por la novela decimonónica: no le conmovieron las vanguardias, aunque se interesara por la obra de Joyce. La poesía épica y la picaresca (intentó varias novelas inspiradas en el vagabundeo pícaro) le acercaban al dato concreto y primario de la existencia. Ese tono estoico, poco dado a ensoñaciones o, si se dan, rápidamente rectificadas por los hechos, es el que amaba y el que le hace valorar al Arcipreste de Hita por haber hablado del amor no como debía de ser sino como lo veía sin traicionar su experiencia: “una poesía en la que la vista y la inteligencia se mantienen en asociación y en la que hay poco sitio para lo ingenuo y lo inocente”. Poco más adelante, en una nota, nos encontramos unos de esos saltos magníficos de Brenan al comparar el libro del Arcipreste con una de las novelas italianas que más le gustaban, La conciencia de Zeno, de Italo Svevo, obra con la que solía poner a prueba el gusto de sus amistades. Esta Historia… es rica en deducciones generales a partir de una obra o de un conjunto de obras. Por ejemplo, al repasar a Jorge Manrique, que le parece el clásico ejemplo del poeta menor que por un conjunto de circunstancias afortunadas da forma exacta a lo que aproximadamente estaban diciendo todos sus contemporáneos, se separa un poco y afirma: “La nota elegíaca es rara en la poesía española, que procura eludir todos los temas íntimos con excepción del amor y hasta trata éste de manera un tanto impersonal.” No es casualidad, añado por mi cuenta, que Antonio Machado, quien tenía a Manrique “en su altar”, sea uno de esos elegíacos (ni que en cierta poesía actual de tono realista, cercana a la experiencia, se halle el elemento nostálgico aunque, en cambio, la intimidad esté tratada como un cliché). En Machado hay nostalgia pero no verdadera intimidad; para encontrarla, en España y en nuestro siglo, hay que acudir, sobre todo, a Cernuda y Jaime Gil de Biedma. Pero volvamos a Don Geraldo. Allí donde los profesores pondrían ochenta pulcras notas y los alumnos y lectores en general acabarían odiando al Arcipreste y sus trotaconventos, Brenan, con la elegancia de quien sabe la nota que toca, nos recuerda que el tema de Manrique es un recurso manido de la Edad Media, notable en la Chanson de Roland y en el poema de Villon Ballade des dames du temps jadi, pero, remacha, “el poema de Villon tiene una mordacidad que lleva a Baudelaire y a la poesía personal del siglo XX”, mientras que el poema de Manrique es “resignado y sentencioso”, restando importancia a la enfatización de la vida, asunto habitual en el estoicismo popular español.
Antes de valorar otros aspectos de su lectura de la literatura española, no puedo dejar pasar algo que he mencionado antes en el Brenan andarín y viajero: el profundo conocedor y observador de la naturaleza y el paisaje. ¿Qué crítico, y no digamos ya historiador, nos dirá, tras recordarnos que Ausias March nace en la pequeña y blanca villa de Gandía, lo siguiente?: “Es decir, en un paisaje de naranjos y palmeras, con el azul Mediterráneo batiendo la baja playa y los montes rosados y violetas recortándose a lo lejos en el horizonte”. Lo curioso es que esa descripción jamás la hubiera hecho March, pues “nunca menciona a la naturaleza como no sea en sus aspectos siniestros y nunca describe tampoco el aspecto de su dama. Sin duda, su puritanismo se sentía ofendido por la belleza demasiado pagana”. Sus reflexiones sobre la literatura de los siglos XVI y XVII, aunque a veces injustas por lo limitado (Quevedo, Gracián), son valientes y penetrantes: de hecho, hay algunos pasajes que podrían ser temas de variados ensayos, si hubiese buenos ensayistas. Si en algún momento señala que el natural estoicismo español adopta una forma sentenciosa, aquí afirma que ese mismo carácter acompaña a “cierta sequedad de la imaginación”, a diferencia de lo que ocurre en la literatura inglesa, en la que la imaginación es central. Para Brenan, de todas las literaturas europeas, la española es la más homogénea. La explicación se apunta apenas: de manera general, esas obras expresarían más a un pueblo que a un autor, porque éste habría estado interesado, sobre todo, no en expresar una cultura o un conflicto individual sino un determinado mundo moral: una sociedad.
Es ya una vieja disputa dirimir entre la Celestina (1499) y el Quijote (1605) a la hora de situarlas en lo más alto de la novelística española. Brenan se inclina hacia la obra de Fernando de Rojas por considerarla más perfecta, algo indiscutible. Al compararla con algunas obras de Shakespeare, observa que los personajes del autor inglés son más vastos que la vida misma. Shakespeare se entrega a su desbordante imaginación creando figuras que “sólo pueden vivir en su propio mundo”; De Rojas nos muestra a personajes sin un carácter determinado porque han sido devorados por la pasión, “una fuerza catastrófica más poderosa que ellos”, y esa operación de mostrarlos a través de aquello que los consume los perfila desde una realidad irrecusable que parece habérsele impuesto al poeta. Ciertamente, la capacidad dramática, economía de movimientos y riqueza de lenguaje hace de la Celestina una obra duradera, pero Brenan, en su análisis del Quijote, olvida la singularidad y modernidad de la segunda parte de dicha obra y con ello, aunque sus reflexiones siempre poseen valores poco habituales, son en este caso innecesariamente limitadas. La Celestina es, en su perfección, una cima que se cierra, mientras que la célebre obra de Cervantes, sin duda lejos de ser formalmente perfecta, abre un nuevo mundo literario del que seguimos alimentándonos. No obstante, Brenan, a pesar de que no saca las debidas consecuencias, no parece ignorar esa dimensión: libro escrito “con la pluma de la duda sobre el papel de la convicción […] puede casi decirse que el autor lo escribió en colaboración con sus lectores”. He aquí la tan cacareada “obra abierta”.
Me entregaría con gusto a la cita y la paráfrasis, pero quizás es ya suficiente para mostrar, siquiera sea al sesgo, el valor de esta obra. Con todo, aunque sea para cerrar el libro, quiero abrirlo una vez más. Brenan, admirador del Guzmán de Alfarache, señala que “Guzmán es Charles Chaplin visto por un ministro calvinista del siglo XVI”. A Boscán, afirma, excelente prosista que no tenía el don de la poesía, cabría compararlo en su papel introductor en el siglo XVI con el de Ezra Pound para la lengua inglesa y el primer tercio del siglo XX. Si bien la naturaleza aparece en la literatura española como escenario o telón de fondo, con connotaciones de soledad o de tristeza, en Juan de la Cruz halla una familiaridad real con su belleza. ¿Y Góngora? El autor de las Soledades fue guiado, sobre todo, por su sensibilidad y no cree el ensayista inglés que tuviera ideas conscientes al respecto. No fue Rousseau ni Wordsworth: no podía creer en la unión con la naturaleza salvo como una parte de la poesía perdida en la infancia y que el poeta adulto apenas vislumbra: Góngora levanta ante la naturaleza una lengua artificial en la que la visión de la divina inmanencia (pagana) habría sido sustituida por una estética y una poética: el poema “es una interpretación más de esa búsqueda incesante: la recherche du temps perdu“.
De las muchas consideraciones de Brenan sobre el ser y el estar de los españoles, sobre sus ideas, formas y creencias, no se le escapó, viniendo de una cultura como la inglesa y siendo tan buen lector de la francesa, que “un rasgo de la literatura española que debe llamar la atención de cualquier lector es la carencia de cartas, diarios, memorias de carácter personal y biografías”. Es cierto. No fue su caso, precisamente: a ese libro cimero, mezcla de descripción etnológica, estampa y memoria que es Al sur de Granada, hay que sumar Una vida propia y Memoria personal (1920-1970).2 De creer a Jonathan Gathorne-Hardy, y hay buenas razones para hacerlo, su obra epistolar, tres o cuatro veces más amplia que su obra publicada, es de un valor tan alto como lo ya conocido, además de que tiene el doble valor de incursionar en su compleja personalidad (el laberinto Brenan) y de explayarse, y uso bien el término porque algunas de sus cartas tienen cincuenta o sesenta páginas, sobre mil temas no tratados en sus libros. En un diálogo mantenido con alguien que le sale al paso en su viaje por España de 1949, Brenan le dice que en “la Europa Federal del futuro, consideraremos completamente natural el tener una segunda patria […] la patria de nuestros ideales, de nuestro superego. […] Usted y yo, con nuestra admiración hacia el país del otro, somos los precursores de ese sistema”. También algunos escritores cumplen esa misión: Brenan es, puede ser, el escritor introspectivo y agudamente observador, tolerante y apasionado, imaginativo y enamorado de la naturaleza que nos ayude a corregir y enriquecer nuestra sensibilidad y nuestro imaginario. ~
(Marbella, 1956) es poeta, crítico literario y director de Cuadernos hispanoamericanos. Su libro más reciente es Octavio Paz. Un camino de convergencias (Fórcola, 2020)