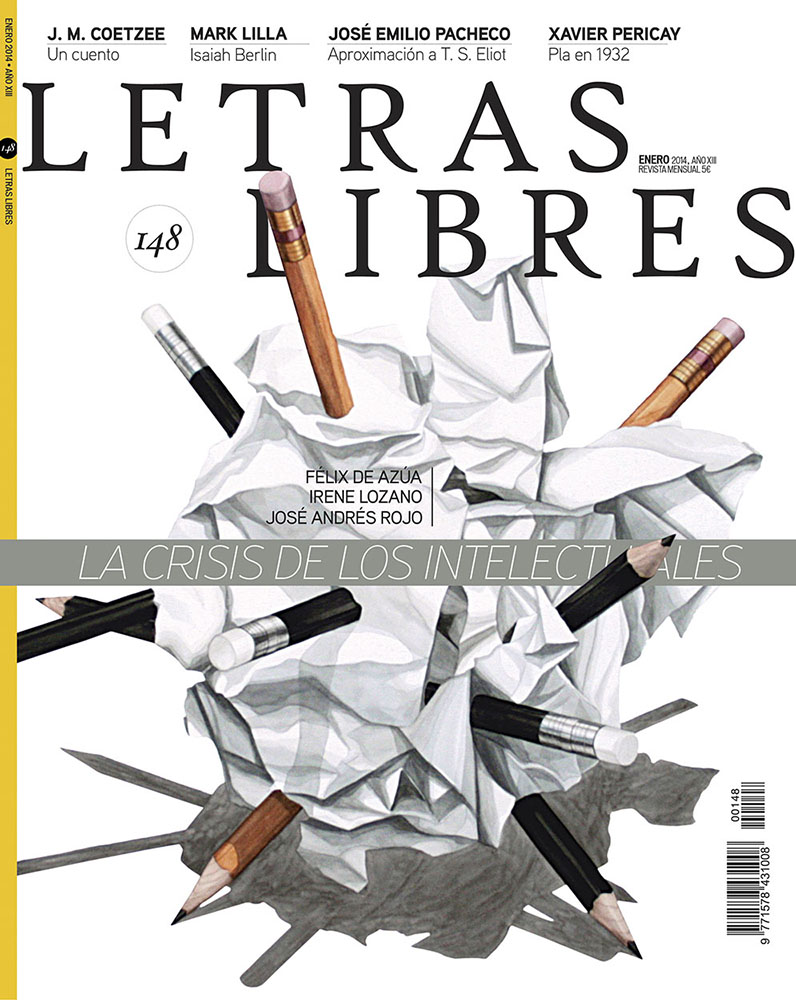Un árbol de oro sucio
encajado en mitad de las dos casas,
y el viento que al pasar
hacía un sonido
de copas frotadas por el borde.
El otoño cantaba como un coro de bronce,
cruzaba las montañas,
tocaba las aldabas de las puertas mostaza.
Todo allí alrededor ritmaba la estación,
una misma paleta antifonal,
como si atreverse a usar otros colores
acarrease un castigo,
cada trozo de paisaje en una partitura
de cosas encastradas:
el ensamblaje de la melancolía.
Aquel lugar de Massachusetts
te recordó Japón:
la madera pulida y sus tonos oscuros,
la gradación de sombras,
los encuadres y la luz tamizada,
todo diseñado para su función,
desde la araña del calefactor hasta el cuarto
del hielo con sus pinzas enormes
y su sótano con suelo de aserrín;
nada superfluo,
cada cosa orgullosa
de su hermoso porqué.
Formas pensadas para armonizar
un mundo cercenado por la bisectriz;
lado A, lado B,
hombre, mujer,
un ala de la casa para cada género,
el simple sueño de lo complementario,
austero mecanismo donde el agua
de alegres lavanderas se usa para mover
máquinas masculinas en el cuarto de al lado.
Era una tentación, un reto.
La suave complacencia, la certeza
de haber sido creados para ese preciso
rincón del universo,
desde allí funcionar,
seguir las jerarquías y órdenes trazadas,
ir puliendo costumbres en silencio,
sin enfadarse, sin desentonar,
vistiendo capas ocres,
fabricando unas cajas de madera flexible,
curvadas al vapor, selladas con un cierre
que llaman “cola de golondrina”.
Vi los trofeos más puros del reino del matiz,
probé frutos bordados del árbol de la vida,
imaginé canciones
tras las jornadas arduas en el campo.
Solo al pasar por lo que se supone
que era una enfermería fue que sentí de golpe
la tristeza profunda que calaba aquel sitio.
Y tú también lo viste,
pasaste tus dedos sucios por esa cicatriz,
miraste aquellos frascos de metal,
los montones de tela arrebujada,
los cabezales fríos de las camas de hierro,
las cuerdas que colgaban de un piso al otro:
un patíbulo práctico.
Y ambos comprendimos
casi al mismo tiempo
la tremenda locura que implica prescindir
de la sana locura del mundo desigual
y sus sexos revueltos,
de la estéril belleza que grita su rabia
más allá de proyectos y ritos cotidianos.
No teníamos remedio.
Fue un día radiante pero ya a la salida
—los autobuses de turistas idos—,
la luz se iba apagando
por aquellos senderos de un jardín vencido,
la torre del pajar sobresalía
como el centro de un panal abandonado,
el viento susurraba en la hojarasca
su diminuendo. ~
(La Habana, 1968) es poeta, ensayista y traductor. Sus libros más recientes son Jardín de grava (Cuadrivio, 2017; Godall Edicions, 2018) y Hoguera y abanico. Versiones de Bashô (Pre-textos, 2018).