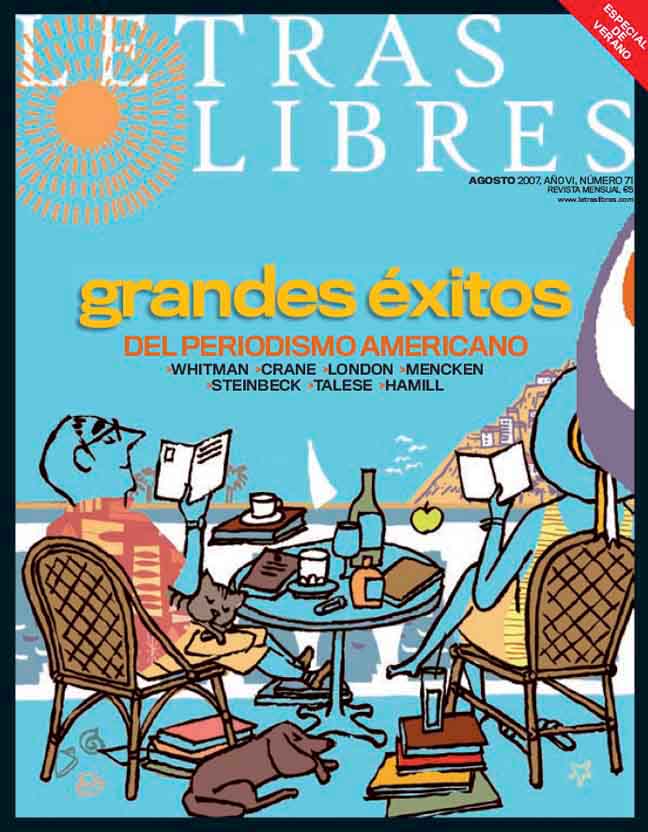Pues bien, ¿ven lo que la guerra da a los hombres? La guerra es muerte, y una plaga en forma de falta de pequeñas cosas, y trabajo duro. No es que cogiera a mis sentimentales y les soltara mi historia, y les emocionara, les horrorizara y les fascinara. Sin embargo, sintieron interés por mí, pues oí a una dama en el hotel que preguntaba: “¿Quién es el muchacho de las botas militares sucias?” De modo que, como ven, por mucho miedo que uno tenga a entrar en acción, también puede ser muy molesto después.
Más tarde, caí en manos de uno de mis mejores amigos, y él, sin piedad, trazó un plan para desembarcar al oeste de Santiago y cruzar las líneas españolas hasta algún lugar desde el que pudiéramos ver al escuadrón español que estaba en el puerto. Corrían rumores de que el Vizcaya había escapado, dijo, y sería muy conveniente confirmar la verdad. De modo que fuimos apresuradamente a un lugar que mi amigo conocía, frente al campamento cubano, y arrojamos a dos caballos jamaicanos sin cola al mar. Seguimos en un pequeño bote y fuimos recibidos en la playa por un pequeño destacamento cubano que inmediatamente cogió nuestros caballos y los ensilló. Supongo que nos sentimos casi como dioses. Éramos prácticamente los primeros americanos que habían visto y nos miraban con ojos de agradecido afecto. No creo que muchos hombres hayan tenido la experiencia de ser mirados con ojos de agradecido afecto. Nos guiaron hasta un campamento cubano en el que, en una pequeña cabaña hecha con hojas de palma, un teniente coronel de rostro negro estaba repantigado en una hamaca. No comprendí qué dijeron, pero en todo caso debió pedir a su ordenanza que preparara café, pues eso es lo que hizo. Era un sirope oscuro en humeantes tazas de lata, pero era mejor que la botella de cerveza fría que no me bebí en Jamaica.
El campamento cubano era un lugar expedito, lleno de arbolillos y hojas de palma atadas con trepadoras. Podría haber ardido completamente en quince minutos y reconstruirse exactamente igual en diez. Los soldados eran, aparentemente, un puñado de tranquilos granujas medio muertos de hambre. De sus piernas negras les colgaban los calzones hechos jirones, y sus camisas casi no existían. Parecían una colección de verdaderos salvajes del trópico a los que algún filántropo hubiera arrojado un puñado de trapos y algunos de esos trapos se hubieran quedado enganchados aquí o allá. Pero su condición era ahora una costumbre. Dudo que supieran que iban medio desnudos. En todo caso, no les importaba. Ni tenía por qué: el clima era cálido. El teniente coronel nos dio una escolta de cinco o seis hombres y ascendimos por las montañas, tumbados sobre nuestros caballos jamaicanos mientras ellos ascendían como ratas arriba y abajo por unos caminos extraordinarios. Al atardecer, llegamos al campamento de un mayor que estaba al mando de los puestos de avanzada. Estaba muy, muy arriba en las colinas. Las estrellas eran grandes como cocos. Nos tumbamos en hamacas prestadas y observamos cómo la hoguera resplandecía en rojo sangre contra los árboles. Recuerdo a un negro completamente desnudo acuclillado, violeta, junto al fuego, limpiando un cazo de metal. Algunas voces cantaban un lamento africano de amor traicionado y muerte. Y al amanecer teníamos que tratar de escabullirnos entre las líneas españolas. Yo estaba muy, muy preocupado.
En el frío amanecer la situación era la misma, pero de algún modo el coraje parecía estar presente en las primeras horas del día. Salí con los demás de bastante buen humor. Llegamos adonde estaban los piquetes, tras los baluartes de piedra enmarcados en madera de árboles jóvenes. Estaban mirando, a través de una estrecha cañada cubierta de nubes, un fuego medio apagado que revelaba la posición de los españoles. Hubo un poco de lío y después, con quince hombres, descendimos la ladera de aquella montaña y nos adentramos en las gélidas nubes azules y grises. Habíamos dejado nuestros caballos con la avanzadilla cubana. Procedimos a buen paso, pues ya estábamos a la vista de la avanzadilla española. En el fondo del cañón todavía era de noche. Un riachuelo, una corriente de tamaño regular, se peleaba por encima de las piedras. Había bancos de hierba y los árboles más deliciosos. Todo el valle estaba impregnado del aroma de la selva. El guía agitó el brazo y frunció el cejo en un gesto de aviso, y al cabo de un momento habíamos desaparecido, abriéndonos paso entre matorrales, escalando colinas, arrastrándonos por campos con las manos y las rodillas, en ocasiones recorriendo como diecisiete fantasmas un camino español. Yo estaba como en un sueño, pero tenía un ojo puesto en el guía y me detenía para escuchar cuando él se detenía para escuchar y seguía adelante cuando él seguía adelante. En ocasiones él se giraba y nos hacía gestos con la habilidad y fiereza de un hombre que está siendo picado por mil aguijones. Entonces sabíamos que la situación era extremadamente delicada. Ahora, por supuesto, estábamos ya en mitad de las líneas españolas y ascendimos por una gran colina que dominaba el puerto de Santiago. Allí, tranquilamente anclados, estaban el Oquendo, el María Teresa, el Cristóbal Colón, el Vizcaya, el Plutón, el Furor. El golfo era blanco por la luz del sol y los grandes acorazados negros de casco negro resultaban impresionantes en su dignidad inmensa pero elegante. No sabíamos que aquellos barcos estaban condenados, que muy pronto serían víctimas de una muerte repentina. Mis amigos sacaron mapas y cosas mientras yo me dedicaba al completo reposo, parpadeando perezosamente ante el escuadrón español. No sabíamos que éramos los últimos americanos que los veían vivos, ilesos y en paz. Después regresamos por donde habíamos venido, con el mismo medio galope y en silencio. No comprendí mi situación hasta que pensé que ya casi habíamos dejado atrás las líneas españolas y por tanto eludido todo peligro. Entonces descubrí que estaba muerto. La fuerza nerviosa se había evaporado y yo era un simple cadáver. Mis piernas eran masa y mi espina dorsal ardía en mi interior como si fuera un alambre al rojo vivo. Pero justo en ese momento fuimos descubiertos por una patrulla española, y yo constaté que no estaba muerto en absoluto. Finalmente alcanzamos las faldas de la montaña madre en cuyos hombros estaba la avanzadilla cubana, y allí me sentí tan seguro de estar seguro que no pude resistir la tentación de volver a morirme. Creo que pasé por once estupores distintos durante el ascenso de esa montaña, mientras la escolta seguía con el cuerpo doblado sobre sus Remingtons. Habíamos recorrido veinticinco millas a una suerte de galope humano, en ningún caso habíamos seguido un camino abierto, sino que habíamos ido siempre promiscuamente por entre la jungla y las piedras. Y muchas de las millas estaban en pendiente, de modo que era tan difícil bajarlas como subirlas. Pero durante mis estupores, la escolta se detuvo, fíjense, y se puso a charlar en voz baja. Por todos los signos que mostraban, bien podríamos haber estado empezando. Y no habían comido nada más que mangos durante más de ocho días. Antes de esos ocho días habían vivido a base de mangos y del cuerpo de un pequeño y enjuto poni. Eran, en realidad, de la pasta de los indios de Fenimore Cooper, sólo que no hacían ridículas oraciones. En el campamento principal, mi amigo y yo acordamos que si nuestra valiosa escolta mandaba a un representante con nosotros a la costa, nosotros les mandaríamos cualquier cosa que pudiéramos conseguir en los almacenes de nuestro barco envío. Con una sola voz, la escolta respondió que ellos mismos caminarían las cuatro leguas adicionales, como si en esos tiempos de hambre no quisieran confiar en un representante, gracias. “No pueden hacerlo, se vendrán abajo, tienen que tener un límite”, dije. “No”, respondió mi amigo. “Están bien, darían tres vueltas enteras a la isla por un sorbo de cerveza”. De modo que ensillamos y partimos con nuestros quince soldados de infantería cubanos incansablemente detrás de nosotros. En ocasiones, a los pies de una colina abrupta, un hombre me pedía permiso para cogerse a la cola de mi caballo jamaicano, y entonces éste le subía hasta la cima tan rápidamente que sólo parecía tocar las piedras con los dedos de los pies. Y el hombre se mostraba agradecido por esta ayuda. Cuando coronamos el último gran risco vimos a nuestro escuadrón al este, desplegado en un paciente semicírculo a lo largo de la boca del puerto. Pero mientras corríamos hacia la playa vimos algo más dramático: nuestro propio barco envío renunciando a la cita y navegando mar adentro. Evidentemente llegábamos tarde. Detrás de mí había quince estómagos. Vacíos. Era una situación pavorosa. Mi amigo y yo nos apresuramos hacia la playa y esos quince locos se pusieron a correr.
No sirvió de nada. El barco envío se alejó alegremente dejando tras de sí un rastro de humo negro. Nos dimos la vuelta apesadumbrados, preguntándonos qué le diríamos a la escolta de la que tanto habíamos abusado. Si nos masacraban, sentí que sería solamente una virtuosa respuesta al destino y que no había que culparles de ello en absoluto. Hay algunas cosas que los sentimientos de un hombre no le permitirán soportar tras una dieta de mangos y caballo. Sin embargo, nos dimos cuenta perplejos de que no estaban en absoluto indignados. Se limitaron a sonreír y a hacer el gesto con el que expresaban el habitual pesimismo. Se trataba de una filosofía que negaba la existencia de todo excepto mangos y caballo. Eran los americanos quienes se negaban a ser reconfortados. Me hice a mí mismo el solemne juramento de que regresaría en cuanto pudiera y sería para esa espléndida escolta todo un Santa Claus. Pero… nos echamos al mar en una canoa con dos chicos negros. La escolta nos dijo adiós valerosamente desde la costa y nunca volvimos a verlos. Espero que todos ellos formen parte de la policía en el nuevo Santiago.
Al cabo de un rato fuimos rescatados de la canoa por nuestro barco envío, y aliviamos nuestros sentimientos recompensando exageradamente a los dos chicos negros. En realidad, se fueron con las manos llenas debido a nuestra sensación de culpabilidad por no haber logrado llenar los valientes estómagos de la escolta. Eran dos granujas. Navegamos hasta el buque insignia y recibimos permiso para embarcar en él. El admiral Sampson es para mí la personalidad más interesante de la guerra. No sabría cómo retratarlo para ustedes aunque pudiera acumular material suficiente. En todo caso imaginen, ante todo, un bloque marmóreo de impavidez en el que se esculpe la figura de un anciano. Denle a eso vida, y a duras penas han empezado. Después deben desechar todas las figuras de viejos caballeros directos y de cara rojiza que rugen contra el vendaval, y comprender que el anciano silencioso es un marinero y un almirante. Esto será difícil: si les dijera que es cualquier otra cosa sería fácil. Se parece a otros tipos de hombre; su presencia no se parece al tipo de hombre que se da por hecho en alguien de su posición. Cuando le conocí, me impresionó enormemente lo mucho que le aburrían la guerra y el mando del escuadrón del Atlántico Norte. Percibí unos modales allí donde creí percibir un estado de ánimo, un punto de vista. Más tarde, pareció tan indiferente a las pequeñas cosas que aburren todavía más que a las grandes que tuve que sacarme el sombrero ante su apatía, una cosa sin precedentes, maravillosa. No logré comprender que aquel hombre era así. No debe culpárseme, pues mi comunicación fue escasa y versó sobre el sufrimiento; sobre, en realidad, la tradicional cortesía de la marina. Pero finalmente vi que todo eran modales, que oculto en sus modales indiferentes, incluso apáticos, allí estaba el cerebro alerta, seguro y listo del mejor capitán de la marina que América ha dado desde… ¿desde Farragut? No lo sé. Diría que desde… Hull.
Los hombres siguen de buen grado cuando son bien liderados. Se ponen puntillosos con minucias cuando un cretino les grita que sigan adelante. Por mi parte, una de las cosas más impresionantes de la guerra es la devoción por la persona del almirante Sampson –no, por su juicio y su sabiduría– que le prodigaban los comandantes de las naves –Evans del Iowa, Taylor del Oregón, Higginson del Massachusetts, Phillips del Texas, y todos los demás capitanes– excepto uno.
En una ocasión, más tarde, le requirieron a que se vengara de un rival –allí estaban y eso era lo que se esperaba que dijeran–, pero él dijo que nooo, que no creía, que eso no le haría… ningún bien… al cuerpo.
Los hombres le temían, pero él nunca amenazaba; los hombres se desvivían por obedecerle, pero él nunca daba una orden cortante; los hombre le amaban, pero él no pronunciaba una sola palabra, amable o hiriente; los hombres le jaleaban y él decía: “¿Por quién gritáis?” Los hombres se comportaban mal con él y él no decía nada. Los hombres pensaban en la gloria y él se ocupaba en la gestión de los barcos. Todo sin un sonido. Una campaña silenciosa… por su parte. Ni banderolas, ni arcos, ni fuegos artificiales; nada más que la perfecta gestión de una gran flota. Sólo simple, puro, discreto cumplimiento. Pero al final obtendrá su compensación… ¿cómo? En los libros de texto sobre las campañas marítimas. Nada más. El pueblo elige al suyo y elige al que le gusta. ¿Quién tiene más derecho? De todos modos es un gran hombre. Y una vez has empezado puedes seguir siendo un gran hombre sin la ayuda de los ramos de flores y los banquetes. No lo necesita… bendito sea.
Las escotillas de batalla del buque insignia estaban abiertas y era insoportable estar entre las cubiertas pese a los ventiladores eléctricos. Me abrí camino como pude, pasando junto al ordenanza, junto al compañero, hasta los aposentos de los suboficiales. Incluso ahí estaban jugando a cartas en el camarote de alguien. “Hola, viejo. ¿Vienes de tierra firme? ¿Cómo está todo? Tú repartes, Chick.” No había nada más que un calor húmedo y vaporoso y la decente supresión de las consecuentes temperaturas insoportables. Los alojamientos de los suboficiales no eran más cómodos que el camarote del almirante. Yo creía que lo serían debido a mi recuerdo de su animado espíritu. Pero no eran animados. Estaban asados. Hola, viejo, ¿vienes de tierra firme? Salí corriendo hasta la cubierta, donde otros oficiales que no estaban de guardia fumaban en silencio sus cigarros. La hospitalidad de los oficiales del buque insignia es otro encantador recuerdo de la guerra.
Aquella noche, me metí en mi litera perfectamente maravillado por aquel día. ¿Era la figura inclinada sobre la partida de cartas en el buque insignia, la figura con un whisky con soda en la mano y un cigarro entre los dientes, era la misma figura que gateaba, temiendo por su vida, por la jungla cubana? ¿Era la figura de la situación de quince hambrientos hombres patéticos? Daba lo mismo y me dormí, me dormí profundamente. No sé adónde viajamos. Creo que era Jamaica. Pero de todos modos, la mañana de nuestro regreso a Cuba encontramos el mar repleto de transportes: transportes estadounidenses de Tampa que contenían el cuerpo de la Quinta Armada bajo las órdenes del mayor general Shafter. Las jarcias y las cubiertas de esos barcos estaban negras de gente y todo el mundo quería desembarcar primero. Yo desembarqué, al fin, e inmediatamente me puse a buscar a algún conocido. Los botes eran arrojados por las olas contra un pequeño muelle muy endeble. Caí a tierra de alguna forma, pero no encontré enseguida a ningún conocido. Hablé con un soldado del segundo de los Voluntarios de Massachusetts que me dijo que iba a escribir correspondencia de guerra para un periódico de Boston. Su afirmación no me sorprendió.
Había una pequeña y desaliñada aldea, pero seguí a las tropas, que en ese momento parecían estar partiendo en compañías. Encontré a otros tres corresponsales y se hizo la hora de la comida. Alguien tenía dos botellas de Bass, pero hacía tanto calor que el líquido salió disparado en forma de espuma. No se oían tiros, no se oía ningún ruido. En un viejo cobertizo, un grupo de soldados haraganeaba a la sombra. Era una tarde cálida, polvorienta, soñolienta. Las abejas zumbaban. Vimos al mayor general Lawton junto a sus oficiales bajo un árbol. Estaba sonriendo, como si dijera: “Bueno, esto será mejor que perseguir apaches”. Su división era la más avanzada, de modo que tenía motivos para estar contento. Hombre alto con bigote gris, ligero pero muy fuerte, un caballero ideal. Caía singularmente en gracia debido a los vagos rumores de que sus superiores –algunos de ellos– iban a encargarse de que no tuviera mucho que hacer. Escuchar esa clase de cosas le ponía a uno enfermo, pero más tarde supimos que aquello eran en su mayoría mentiras.
Más abajo, en el desembarcadero, un grupo de corresponsales estaba instalando una especie de campamento permanente. Trabajaban como troyanos, acarreaban tiendas, catres y cajas de provisiones. Me pidieron que me uniera a ellos, pero miré con perspicacia el sudor que tenían en la cara y me largué. Al día siguiente el ejército dejó ese campamento ocho millas atrás. El día se volvió tedioso. Me alegré cuando llegó el anochecer. Me senté junto a una hoguera y escuché a un soldado de la octava infantería que me dijo que fue el primer hombre alistado en desembarcar. Yo simulé interesarme en lo que decía, pero el hecho es que le consideré un gran mentiroso sin vergüenza. Menos de un mes atrás, tuve noticia de que cuanto decía era tan cierto como los evangelios. Me sorprendió mucho. Fuimos a desayunar al campamento de la vigésima infantería, donde el capitán Greene y su subalterno, Exton, nos dieron tomates guisados con pan duro y café. Más tarde, descubrí a Greene y Exton en la playa esquivando de buen humor las olas que parecían tratar de impedir que lavaran los platos del desayuno. Sentí una enorme vergüenza porque mi taza y mi plato estaban allí, ya saben, y… el destino da a algunos hombres maravillosas oportunidades para hacer de sí mismos verdaderos zopencos, y yo caí víctima de mi agitación esa vez. Me comporté como un idiota. Me largué de allí sonrojado. ¿Qué? ¿Las batallas? Sí, algo vi de ellas. Tome la resolución de que la próxima vez que viera a Greene y Exton diría: “Miren, ¿por qué no me dijeron que tenían que lavarse sus platos aquella mañana? Les habría echado una mano. Me sentí muy mal viéndoles allí frotando. Y yo paseando ociosamente.” Pero nunca volví a ver al capitán Greene. Creo que ahora está en las Filipinas luchando contra los tagalos. La siguiente ocasión en que vi a Exton… ¿Qué? Sí, las Guasimas. Eso fue la “tormentosa batalla de los jinetes”. Con todo, la siguiente ocasión en que vi a Exton, yo… ¿qué creen? Me olvidé de hablar de eso. Pero si alguna vez vuelvo a ver a Greene o Exton –aunque sea dentro de veinte años– voy a decirles antes que nada: “Venga, ¿por qué no me dijeron que tenían que lavarse los platos esa mañana? Les habría ayudado.” Mi estupidez se hallará en mi consciencia hasta que muera si, antes que eso, no veo a Greene o Exton. Oh, sí, ustedes aúllan sedientos de sangre, pero les diré que mucho más relevante fue que perdí mi cepillo de dientes. ¿No se los había dicho? Pues sí, lo perdí, y pensé en ello durante diez horas seguidas. Oh, sí… ¿él? Le dispararon en pleno corazón. Pero, miren, yo creo que la compañía de cable francés nos boicoteó durante toda la guerra. ¿Qué? ¿Él? Mi cepillo de dientes nunca lo encontré, pero murió de sus heridas. La mayor parte de los soldados llevaba los cepillos de dientes metidos en la bandas de sus sombreros. Eran una pintoresca condecoración militar. Una fila de mil hombres pasó ante mí en la selva y ni a un solo sombrero le faltaba ese sencillo emblema.
¿El primero de julio? Muy bien. Mi caballo de Jamaica no estaba presente. Todavía estaba en las colinas al oeste de Santiago, pero los cubanos me habían prometido que me conseguirían uno. Sin embargo, mi impedimenta era fácil de llevar. No contaba con nada superfluo, solamente un par de espuelas que me indignaban cada vez que las miraba. Oh, pero debo hablarles de un hombre al que conocí inmediatamente después de la batalla de Las Guasimas. Edgard Marshall, un corresponsal al que había conocido con un cierto grado de intimidad durante siete años, resultó terriblemente herido en esa batalla y me preguntó si estaría dispuesto a ir a Siboney –la base– y transmitir las noticias a sus colegas del New York Journal y recabar asistencia. Fui a Siboney, y no había allí ningún hombre del Journal a la vista, aunque normalmente, a juzgar por las apariencias, podría creerse que el personal del Journal era más o menos igual de numeroso que el del ejército. En ese momento conocí a dos corresponsales a los que nunca había visto, pero les pregunté y les dije que Marshall estaba gravemente herido y esperaba la ayuda que los hombres del Journal pudieran llevarle desde el barco envío. Y uno de esos corresponsales respondió. Él es el hombre que quería describir. Le quiero como a un hermano. “¿Marshall? ¿Marshall? No, Marshall no está en Cuba. Marshall se fue a Nueva York justo antes de que la expedición partiera de Tampa”. Yo dije: “Lo siento, pero decía que Marshall ha sido disparado esta mañana, ¿habéis visto a alguien del Journal?” Al cabo de una pausa, dijo: “Estoy seguro de que Marshall no está aquí. Está en Nueva York.” Yo dije: “Lo siento, pero decía que Marshall ha sido disparado esta mañana, ¿habéis visto a alguien del Journal?” Él dijo: “Mira, no puede ser Marshall, debemos estar confundiendo a dos tipos. Marshall no está en Cuba. ¿Cómo iban a dispararle?” Yo dije: “Lo siento, pero decía que Marshall recibió un disparo esta mañana en la batalla, ¿habéis visto a alguien del Journal?” Él dijo: “No puede ser Marshall, por la simple razón de que no está aquí”. Me apreté las manos contra las sienes, solté un grito desgarrador al cielo y huí de su presencia. No podía seguir con él. Me superaba en todos los aspectos. Me he enfrentado a la muerte en forma de balas, fuego, agua y enfermedad, pero morir así, estrellarme voluntariamente contra la férrea opinión de esa momia… No, eso no. Mientras tanto, se reconoció que un corresponsal había recibido un disparo, se llamara Marshall, Bismarck o Luis XIV. Ahora, suponiendo que el nombre del corresponsal herido fuera Arzobispo Potter. O Jane Austen. O Bernhardt. O Henri Georges Stephane Adolphe Opper de Blowitz. ¿Qué efecto…? No importa.
Seguiremos hasta el uno de julio. Esa mañana marché con mi impedimenta –con todo lo imprescindible excepto el cepillo de dientes. Todo el ejército me puso en evidencia, puesto que debía haber al menos quince mil cepillos de dientes en la fuerza invasora. Marché con mi impedimenta por el camino a Santiago. Era una hermosa mañana y todo el mundo –los condenados y los ilesos, no podía uno distinguir los unos de los otros–, todo el mundo estaba del mejor de los humores. Estábamos rodeados de bosque, pero oíamos, más adelante, a todo el mundo acribillando a todo el mundo. Era como el redoble de muchos tambores. Era Lawton, desde El Caney. Pensé con complacencia que la división de Lawton no era asunto mío desde un punto de vista profesional. Era cosa de otro hombre. A mí me incumbía la división de Kent y la de Wheeler. Llegamos a El Poco, una colina que estaba al alcance de la artillería de las fuerzas españolas. Allí la batería de Grimes estaba manteniendo un duelo con una de las baterías del enemigo. Scovel había establecido un pequeño campamento en la retaguardia de las armas y un sirviente había preparado café. Invité a café a Whigham, y el sirviente añadió algunas galletas secas y lengua enlatada. Noté que Whigham miraba fijamente por encima de mi hombro, y que de vez en cuando rechazaba con un amargo gesto de la mano la lengua enlatada. Era caballo, caballo muerto. Después una mula que había recibido un disparo por la nariz dio algunos pasos y se quedó mirando a Whigham. Huimos. ~
Traducción de Ramón González Férriz