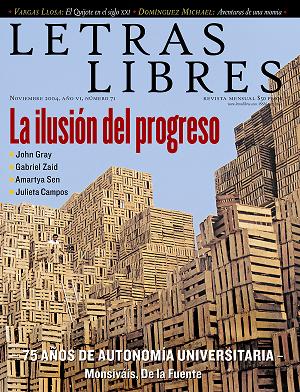Oswaldo me definió alguna vez como un neurótico que no soporta más de dos focos fundidos. La verdad es que soporto seis, pero no en su casa. Soy hotelero y acostumbro atestiguar rarezas. He visto gente morir sobre un plato de sopa. Pero la mayor parte del tiempo mi trabajo consiste en detectar pequeños desperfectos. Seis focos fundidos no son nada en un hotel de dos estrellas. Oswaldo no vive en un hotel de dos estrellas.
A veces me siento como un cuarto a punto de ser rentado. ¿Quemarán la sábana con el cigarro? ¿Se llevarán las toallas? Hubo una mujer que me trataba como si yo le ofreciera una suite con vista al estacionamiento, y yo traté a otra como si su alegría fuera un preludio para irse sin pagar la cuenta. Desconfianzas, tensas cortesías. Llaves numeradas. Gente en tránsito.
Para alguien que regresa a la ciudad después de seis meses en Topolobampo o dos años en Zihuatanejo o unas semanas de spring-breakers en Mazatlán dedicadas a rescatar adolescentes gringos de ahogarse en la alberca o en su propio vómito, la amistad es algo forzosamente discontinuo. Algunas veces, ante un tequila sunrise sostenido como dogma de mi profesión, he tratado de convencerme de que se trata de una condición buscada. La verdad, mis desplazamientos se han decidido por un mero azar. Todas las cadenas para las que he trabajado han sido vendidas. Durante los últimos cinco años acepté un sitio inferior a mi experiencia (Hotel Tortuga) que tuvo la virtud de parecer definitivo hasta que el azar volvió a intervenir (huracán William). Regresé al df con una liquidación que no permitía retirarme, pero en cierta forma me empujaba a abrir una pausa provechosa, así fuese en algo tan vago como “reencontrarme”.
Oswaldo me invitó a su casa a “revisar fotos”. Se considera un espía fotográfico. No toma retratos en plan furtivo; revisa imágenes ajenas con lupas, en busca de asombros inadvertidos en el “dibujo general del mundo”. Detesta el lugar común “una foto dice más que mil palabras”. Para él, las fotos dicen muy poco en sí mismas; deben ser investigadas, con tal esfuerzo que el hallazgo visual pertenece por entero al testigo y no al fotógrafo.
He visto suficientes turistas dedicados al furor japonés de cazar crepúsculos para simpatizar con la técnica de Oswaldo. Cuando lo visité en mi regreso a la ciudad, abrió un enorme libro con reproducciones del Greco. Sabía que no me gustaban esas caras derretidas por la fe y la mala vista del pintor. Gracias a sus lupas, había descubierto prodigios en las orillas de los frescos: siluetas preocupantes, ángeles expresionistas, casi abstractos. La técnica me impresionó sin convencerme de estar ante un detective de imágenes.
Luego pasamos a las fotos y una se me grabó por absurda. Ambos desconfiábamos de Jerónimo. Se había mudado a la Costa Chica, padecimiento que hubiera resultado digno de respeto de no ser porque lo usa como prueba de ejemplaridad. Mientras nosotros nos envenenamos con el consumo, él flota en trepidantes aguas puras. Más que su intransigencia, nos agravia su estupenda forma física. Pesca especies que no hemos visto y las come sin mayor trámite cultural que los mordiscos que le abrillantan los dientes. En años no ha refrigerado nada. Nada de nada. Al menos eso afirma en su tono de Talibán de la Salud.
Lo seguimos tratando porque la vida es rutinaria y porque burlarnos de él ayuda a sobrellevar nuestras pésimas costumbres. No lo hemos visitado en la Costa Chica, tal vez porque vimos las marcas que le dejaron las aguamalas o porque temimos los argumentos a los que podría llegar con más oxígeno. En su último viaje al df, había traído una foto para que conociéramos su casa, una palapa sin ventanas. Oswaldo me mostró con deleite ese botín para sus lupas. Después de días de examen, había llegado a una certeza: la manchita blanca era un envase de yogurt. Jerónimo tenía refrigerador. El Talibán vivía una impostura.
Todo hubiera quedado en el marco de los asuntos no narrables de no ser porque a los dos días vi la cabellera ensortijada, la sonrisa avasallante y el rebozo de la India que parece de Oaxaca de Felicia. Me saludó de un modo que primero asocié con los estragos de los años en mi rostro y luego con una amable forma del recelo. Habló como si no quisiera hacerlo. “Ya lo sabes, ¿no?”, preguntó, desviando la vista. Yo estaba recién llegado pero ella confiaba en la supremacía del rumor para ahorrarse los detalles de algo que describió como “un alucine”: Remigio y ella ya no estaban juntos. Se despidió de prisa. La besé en la mejilla y sentí una tibieza que me hizo pensar que la sangre apenas circulaba por mi cuerpo. En ella, el bronceado parecía venir de un proceso interior. “Es el sol de mi casa”, comentó como mujer egipcia.
El siguiente sábado coincidí con Remigio en una reunión. Lo vi cargado de hombros; las arrugas le daban un aire de velerista alejado de la orilla. Contra mis expectativas, dijo estar contento, insistió en que fuera a visitarlo, se despidió con un abrazo que duró lo suficiente para que yo fuera a verlo tres días después.
Entré en la casa donde tantas veces lo vi con su mujer y las ruidosas gemelas. Sin ellas, el sitio parecía desolado. Se diría que Felicia se había llevado hasta la pintura de los muros.
A las gemelas nada les gustaba tanto como hacer pasteles, pero no podían hacerlos sin llorar. Se pinchaban, les entraba mantequilla en los ojos, se les caía la masa al piso. Remigio se refería a ese pasatiempo eterno y dramático como “pastel llorado”.
Libre del infierno de gritos y platos rotos, la casa parecía tan acogedora como el sótano del Hotel Tortuga, donde las tuberías vibraban entre montones de sábanas. Recordé el aplomo con que Remigio soportaba los deditos embarrados de crema de sus hijas. Ahora sonreía con un afecto cansado. Parecía haber caído en desgracia ante sus muebles. Se refirió a Felicia con un cariño que lo enaltecía pero que juzgué inauténtico. Habló en tono rutinario de la maravilla de que sus hijas crecieran junto al mar, lejos del df y sus descomposiciones.
Remigio ha sido oficinista en numerosas dependencias pero su pasión son los inventos. Durante años fracasó en conseguir inversionistas para producir un lápiz de labios que no se gastaba y un cuchillo que ganaba filo al cortar, objetos inagotables que no podían cautivar a una economía de lo desechable. Remigio se concentró entonces en un detector de metales que sólo atrapaba llaves. No tuvo éxito porque lo saboteó un hombre que a veces llamaba el Zar Pepena y a veces el Faraón Basura, un tirano que temía que el invento lo desplazara. A mí me gustaba el sesgo poético de buscar llaves. Me enorgullecía tener un amigo inventor y nunca le preguntaba por su tedioso trabajo verdadero.
Todos mis amigos tienen una segunda ocupación que los justifica. Supongo que mi segunda vocación es tener esos amigos. Tal vez por eso me impresionó lo primero que Remigio me comunicó en su casa: había abandonado los inventos; se sentía ligero, con tiempo para leer todo lo que le faltaba (en vano busqué libros en la planta baja; tal vez los tenía arriba).
A eso de las siete se fue la luz y me acordé de Jerónimo. En la penumbra hablé de su integrismo naturalista. No pude ver las facciones de mi amigo, pero su silencio me hizo sentir que el tema lo incomodaba. Recordé otra foto, más antigua, investigada por Oswaldo: Felicia sostenía una rebanada de pastel con una llave encajada al modo de un muñeco de rosca de Reyes. “El pastel del prisionero”, así la bautizó Oswaldo. Dos manos aparecían ante la rebanada de pastel. Bajo la lupa, Oswaldo encontró rayitas suficientes para identificar a Jerónimo y Remigio. Felicia le ofrecía el pastel a su marido.
Algo se trabó dentro de mí. Miré la penumbra como si fuera un musgo. Le dije a Remigio que iba al baño. Tropecé con varios muebles hasta llegar a la cocina. Un cristal translúcido dejaba pasar la luz de un arbotante de la calle. Revisé aquel sitio en que faltaban más cosas de las que había. Abrí el horno. Ahí encontré el molde para los pasteles. Todo hubiera sido más fácil si no hubiera estado ahí.
Cuando regresé a la sala volvió la luz. No sentí la alegría infantil que me producen las lámparas encendidas después de un apagón. Remigio sonreía y eso era lo más grave; yo no podía aceptar su conformidad en ese entorno. Jerónimo era un impostor; no sólo tenía yogurt en su selva: lo usaba para hacer pasteles. Felicia le dio a Remigio una rebanada de pastel con una llave, no para liberarlo sino para encerrarlo. “Ya lo sabes, ¿no?”, recordé la evasiva de Felicia.
—Están juntos, ¿verdad? —pregunté con la boca seca, como si recitara un parlamento.
Remigio parecía a punto de decir “la vida sigue” o “la vida da muchas vueltas”, una de las frases con que nos resignamos a que los pielesrojas circunden la caravana.
Pensé en Oswaldo, que mitiga su soledad con el whisky, alguna mujer que puede no ser alquilada pero deja en el aire un perfume barato, demasiado dulce, y la lámpara de cono con la que revisa fotografías. Una vez se enamoró de una rubia espléndida que se parecía a Kim Novak. Fue tan lógico que ella lo dejara que él apenas se quejó. A partir de entonces inició su investigación de imágenes, como si la realidad fuera un crimen.
¿Por qué me puso en contacto con esas dos fotografías? En su fabulación detectivesca las intrigas le interesan en un sentido objetivo, pero quizá también para enemistar a los actores de la historia. Hubo un tiempo en que él quiso perder sus manos en la cabellera ensortijada de Felicia, y en que acaso lo logró, a juzgar por el comentario que ella hizo una tarde en que cayó por su departamento cuando yo estaba presente: “ése sigue fundido”. Señaló un foco pero pronunció “ése” como si le perteneciera de algún modo o como si lo hubiera visto apagarse en un momento decisivo. En todo caso, se trataba de un recuerdo en contra del anfitrión.
Otra conjetura, más vanidosa y tal vez más real, es que Oswaldo se interesa en inventarme recuerdos. Paso tanto tiempo en otras partes, en borrosos días de alquiler, que me pierdo las constancias de los amigos. Las fotos son su relato evidente; los detalles descubiertos por Oswaldo equivalen a los chismes, las infidencias, rincones que los otros quisieran ocultar. Cuando le hablé de esta última hipótesis, bajó la vista a sus agujetas. Luego fue a la cocina y abrió un vino excesivo.
Quizá me acordé de Oswaldo para suponer que a pesar de todo él estaba mejor que Remigio. La luz brillaba como un regalo vulgar. Remigio asintió finalmente. Sí, Felicia y las niñas estaban con Jerónimo.
—Tienes el molde del pastel en el horno —me arrepentí de inmediato de haber dicho esta frase pero fue como si no dijera nada. Remigio vio en derredor. Parecía buscar un guante perdido (no sé por qué pensé en un guante, acaso porque no los usa). Luego me vio con mayor precisión; tal vez recordaba que reparto llaves numeradas y sus ojos querían contarlas. Respiró hondo. Sonrió. Se había sobrepuesto a algo que yo no podía enfrentar. Me miró con preocupado interés: yo tiraba migas de tristeza en la sala. Eso decía su cara. He visto gente morir sobre un plato de sopa pero no estaba preparado para la casa vacía de Remigio o no lo estaba para su tranquila aquiescencia. Sentí que unas manos pequeñas tocaban mi rostro, las sentí como si fuesen un modo suave de las llaves y abrieran un cuarto indiferenciado para Remigio, aunque ahí estuvieran sus pertenencias, lo que yo debía recoger y llevar a Objetos Perdidos.
La vista se me nubló y sólo entonces cambió la cara de mi amigo.
—Puedo tirarlo, si quieres —dijo con el énfasis rápido con que se dispone de una bagatela.
No contesté. La situación crecía en sus posibilidades ridículas cuando él agregó:
—Las lágrimas van en la receta, si no, no sabe igual.
Yo era un hotel mal llevado donde se confunden las maletas de los clientes. Remigio quiso decir algo de la soledad, pero lo atajé. No podría entender lo que se pierde cuando se pierden las cosas de los otros.
Vi el dorso de mi mano y fue como si se hubiera fundido. –
es narrador, ensayista y dramaturgo. Su libro más reciente es El vértigo horizontal. Una ciudad llamada México (Almadía/El Colegio Nacional, 2018).