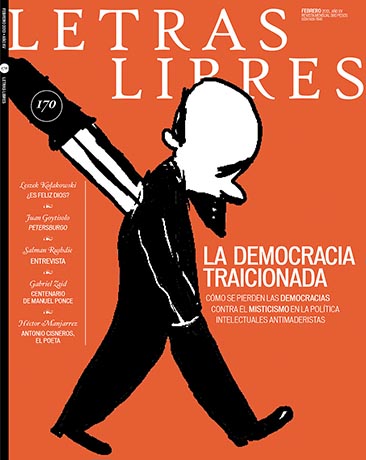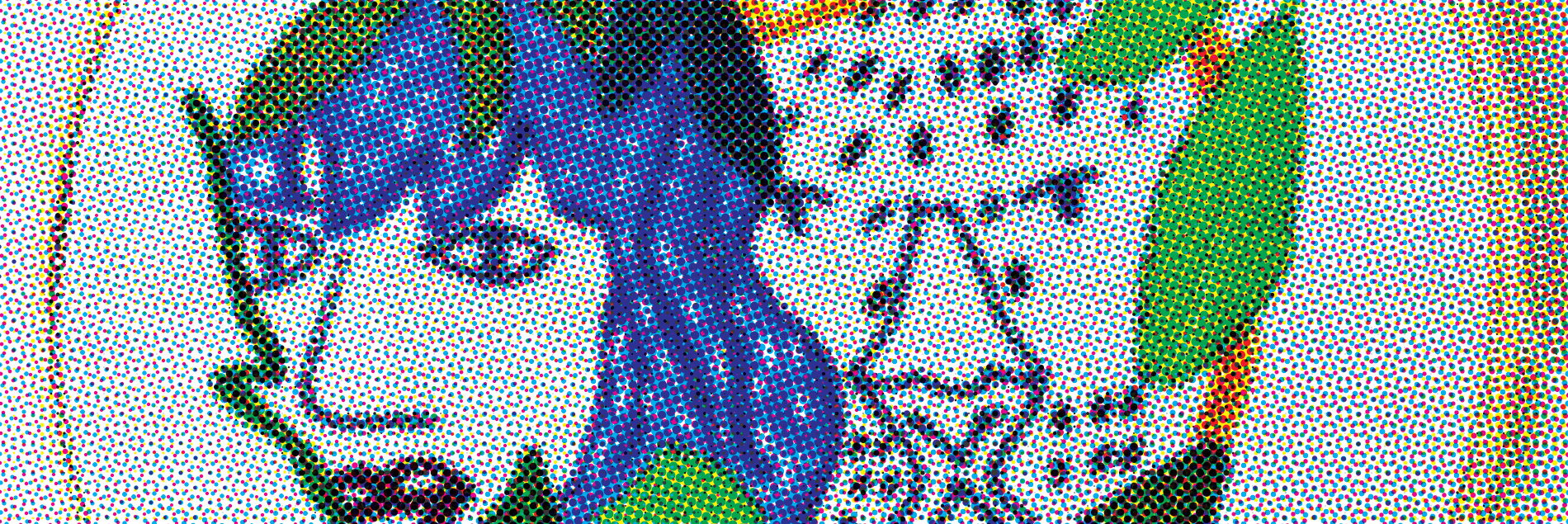El nombre de Jacques Dupin está ligado inevitablemente al de René Char –su mentor, su maestro, el prologuista en 1950 de su primer libro, Cendrier du voyage– lo mismo que al de los poetas a quienes convocó mucho más tarde, a mediados de los años setenta, alrededor deL’Éphémère, la hermosa revista patrocinada por la Galería Maeght: Yves Bonnefoy, André du Bouchet, Paul Celan, Michel Leiris, Louis-René des Forêts. Y al de otros amigos poetas esenciales: Francis Ponge, Pierre Reverdy, Henri Michaux. Giran alrededor del suyo también los nombres de los artistas cuyos talleres frecuentaba y con los que cultivó una amistad fructífera en exposiciones, catálogos, monografías muchas veces pioneras, ensayos siempre reveladores y, sobre todo, poemas expresa o tácitamente escritos a su luz: Joan Miró y Alberto Giacometti, para empezar, y después Georges Braque, Antoni Tàpies, Pierre Alechinsky, Francis Bacon, Constantin Brancusi, Eduardo Chillida.
¿Qué hay en común en todos esos artistas y poetas, tocados todavía por el fervor de las vanguardias pero marcados por la pesadumbre de la posguerra, la crisis del humanismo y el escepticismo ante los poderes del lenguaje propios del estructuralismo y sus secuelas? Quizá, por encima de la herencia surrealista y el espíritu crítico, compartan sobre todo una estética del despojamiento y la imperfección –“la imperfección es la cima”, dijo Bonnefoy– que, concebida y practicada, enunciada y sin duda traicionada de diversos modos por unos y otros, tuvo en Jacques Dupin una de sus manifestaciones extremas. Voluntad antirretórica, anhelo de materialidad, conciencia de moverse en los límites del sentido, rechazo del discurso y de la anécdota, atracción por lo fragmentario.
Enemigo de todo sentimentalismo (“los tiernos rosales son un obstáculo para la vista”), renuente a cualquier efusión, contenido siempre y engañosamente impersonal (aunque se diría que por sus páginas transitan las figuras erguidas y descarnadas de Giacometti), el lenguaje áspero y árido de Dupin traza un paisaje abrupto que tiene la desolación de un osario. Paisaje mental pero también físico: es el de su región natal, el de las primeras líneas de su poesía, y el de pocos poetas podría tan fácilmente dibujarse. ¿De quién son esos huesos, de qué son esas ruinas? Del poeta mismo (“no se puede escribir sino habiendo muerto”, escribió) y de la civilización a la que pertenece, pero también del lenguaje y de la poesía.
Jacques Dupin, que escribió mucho y con mucha penetración e inteligencia sobre el arte y la poesía de su tiempo, tenía un vivo rechazo por la teoría –esa fiebre intelectual de las últimas décadas– y pensaba que el poeta y el artista debían cuidarse de la especulación. Pero sus poemas son un ejercicio intelectual no menos que sensorial. Su poesía es pensamiento y sus ideas son sus visiones. Las más penetrantes son a un tiempo oscuras e iluminadoras. ¿Cómo olvidar las primeras líneas de esta estrofa inicial de uno de los poemas de “De simios y de mocas”?
Simio con el culo color de lila
yo fluyo de ti —del peñasco
de los gritos sin voz
de recaída en simulacro
como tragedia
hasta torcer este sagrado cuello
demasiado humano
la estopa arde bajo la sábana
yo no soy el que ruge
sino en medio de la noche
la chispa
el silencio
de la supermosca del muysimio
que alteran la luz
para incorporarla a su voz
Uno entre todos sus libros me es particularmente cercano: De nul lieu et du Japon, fruto de una fascinación tan temprana como perdurable y en cuyo título la conjunción revela tanto una oposición como una identidad. Es la única ausencia que lamento en El sendero frugal, la inteligente antología muy bien editada y traducida por Iván Salinas (Ocelote/Gobierno del Estado de Puebla, 2010). ~