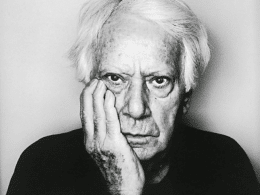5
de febrero
Aún
no logro comprender cómo es posible que los aviones vuelen.
Estoy sentado junto a la ventana de uno que nos lleva hacia
Fráncfort, para después aterrizar en Berlín.
Dejé todo lo que tenía que hacer hasta el último
minuto –como obligan las reglas de la prisa–, y me desenchufé
al momento de entrar en la atmósfera monocorde del avión.
Apenas despegamos, me pongo a leer las revistas de política
que compré antes de abordar. De inmediato me doy cuenta de que
estas revistas no viajan bien, y menos a Alemania. Se convierten,
apenas despegamos, en instructivos para entusiastas y expertos en la
nada, que confían en que al mencionar la palabra “México”
nuestra atención sea irrestricta, y abusan de lo mal que nos
va para atraparnos y forzarnos a buscar entre líneas la manera
de solucionarlo. Solamente pueden ser entendidas por gente que ha
decidido anestesiar la memoria para poder vivir día con día.
Quizás estoy confesando ser asiduo lector de estas revistas,
partícipe y cómplice del son jarocho que dice “El
mundo se va aca…” ¿Y si se las doy una a algún
estudiante alemán que hable español y que se haya
enamorado de México? Creo que no entendería nada. Menos
con palabras como FOBAPROA. No le voy a dar las revistas, pero voy a
intentar hablar con él para saber qué es lo que hizo en
sus vacaciones por México.
Int.
Avión-noche
Los
dos personajes abusan del whisky gratis.
Gael
(bebiendo ): Entonces México te parece violento…
Alex:
Violento como consecuencia del desprecio, que a veces se confunde con
envidia.
Gael
(atónito): Nunca había escuchado a alguien describir la
violencia en México de esa manera…
Alex:
Es que ustedes la sobreviven diario. Yo, como soy antropólogo,
uso pocas palabras. A lo mejor es que ya estoy medio borracho.
Por
la ventanita se ve la luna, casi llena.
6
de febrero
Despertamos
en Fránkfurt, llenando las tazas de un té de calcetín
que nos sirve Lufthansa. Los alemanes tienen una manera discreta pero
eficaz de recordarte que estás entrando en su territorio: todo
funciona. Cada botón, cada palanca y cada artefacto mecánico
sirve. Y si no funciona te dicen que así es, pero te dejan sin
argumentos para quejarte ante el gerente. ¡Hicimos nueve horas
de vuelo! Tiempo récord, me imagino, desde México hasta
Alemania. Tomamos el avión a Berlín y llegamos como a
las cuatro de la tarde. Apenas pusimos las maletas en el suelo nos
llaman para tener una junta con Dietter Koslick, director del
Festival, y con los demás miembros del jurado. De inmediato me
hago amigo de la actriz palestina Hiam Abbas. Además de ser
una persona encantadora, compartimos la complicidad de pertenecer a
los países que representan el bloque pobre entre los miembros
del jurado. Es muy divertido hablar desde esa trinchera, porque
tienes carta blanca para frivolizar a gusto.
Int.
Lobby de hotel-día
Para
contrarrestar la vergüenza, Gael se sienta en el sillón
que encuentra más cerca.
Hiam:
¿Teníamos que venir bien vestidos?
Gael:
Huy, creo que sí… Pero estamos exentos por ser actores, me
imagino.
Hiam:
Más bien por ser de países pobres, ¿no?
Gael:
Tienes toda la razón. Pero ese argumento se me está
agotando día con día…
Hiam:
Estás joven todavía.
No
es cierto que en Alemania todo funcione: hay doce botones para apagar
y prender luces que vuelven todo muy complicado. Hay una luz que no
se puede apagar, pues es una luz de “seguridad”. ¿Contra
qué?, ¿para qué?
7
de febrero
Despierto
apenas, y voy hacia la primera reunión, planeada para que se
conozca el jurado. Están Hiam Abbas, Willem Defoe –tremendo
actor estadounidense–, Paul Schrader
–nuestro presidente y
guionista de Taxi Driver
y Toro salvaje–,
Nansun Shi –productora de Hong Kong, experta en películas de
acción y thrillers
policiacos–, Mario Adorf –actor de leyenda del cine alemán–
y Molly Malene Stensgaard –editora de Lars von Trier y madrina del
manifiesto Dogma. Después de tomar un tecito y comer un pan de
centeno, nos encaminamos, fríos y desvelados, a ver dos
películas. La primera es una fábula acerca de la
desaparición de la inversión económica del mundo
occidental en la Alemania del Este, un tema recurrente en las
expresiones artísticas modernas de los países que
fueron parte del bloque soviético. Se sostiene la idea, no
oficial, de que el dinero invertido desde la caída del Muro en
los países ex comunistas fue justo eso: una inversión
que benefició a los que dieron el dinero, y no a la gente en
general. Quizás ganaron nuevas posibilidades de elegir entre
marcas de ropa y automóviles, pero la inversión social
no es tangible. Los alemanes se quejan de que el marco capitalista se
ha convertido en un mecanismo para abrir nuevos mercados para las
empresas que ya existen, donde los beneficiados son únicamente
estas empresas.
Nos
llevan a una cena para cuarenta personas en un hotel en las afueras
de Berlín, famoso por haber hospedado a la selección
alemana de futbol en el pasado Mundial. Todos en el jurado somos
felices de dejarnos llevar, como un rebaño, a donde sea que
nos lleven.
Int.
Smoking room, hotel-noche
Mario
Adorf: Yo viví en México mucho tiempo. Es más,
en algún momento tramité mi nacionalidad para quedarme
a trabajar allá.
Gael
(levanta las cejas):
¿…?
Mario
Adorf: Trabajé con “El Indio”.
Gael:
No lo puedo creer…
Mario
Adorf: Hicimos juntos una película con Sam Peckinpah que se
llamó Major Dundee.
Era con Warren Oats, Charlton Heston, y el Indio y yo éramos
los mexicanos bandidos malos. Mi personaje se llamaba Sargeant Gómez.
Gael:
¿En serio? ¿ Con el Indio? ¿ Cuánto
tiempo estuviste en…?
Mario
Adorf (riéndose):
Un día, una noche más bien. Llevábamos tres días
sin dormir, y yo, anticipando que en cualquier momento me
desvanecería de borracho, decidí irme para mi casa en
la colonia Nápoles. Estaba recogiendo mi saco cuando se acerca
a toda velocidad el Indio, me coloca un cuchillo de carnicero en el
estómago, y me dice: “Escuché que te querías
ir”. Aterrado, le dije: “Oye, Emilio, tranquilo, ¿qué
te pasa? Estás ya muy borracho.” Me suelta, saca un limón,
lo parte a la mitad, me da un vaso de tequila, y absolutamente serio
me dice: “Ya te estabas rajando pinshi tedesco…”
Esa
noche tuve sueños que me llevaron hasta Vietnam del Norte, en
donde nunca antes he estado.
8
de febrero
Es
el día de la inauguración. Despertamos temprano para
ver una película checa e inmediatamente después dar la
conferencia de prensa. Las preguntas de siempre: “¿Cómo
se ven las películas desde el punto de vista del actor?”
“¿Estás emocionado?” Para eso existen respuestas
automáticas, y aun así uno siempre sale mal
parafraseado. Todos temblamos por la doble ración de café
que pedimos –a súplicas– y, desde esa perspectiva, vemos
el día como una carrera de largo alcance. Para la ceremonia de
la noche se va a necesitar traje y corbata. Voy con todo, menos con
la corbata. Empieza la ceremonia y comienza el protocolo. Pasa el
Ministro de Cultura, que es recibido con una larguísima
ovación. Toma el micrófono por veintitantos minutos, y
hace un recuento ameno y divertido del cine alemán del año
pasado. En el discurso pone mucho énfasis en que la Berlinale
podía hacer lo que quisiera consigo misma, y que el gobierno
sólo entregaba el dinero y todas las facilidades a su alcance
para que el festival siguiera siendo autónomo. El ministro es
puesto en jaque varias veces por la presentadora, que, en vivo y por
televisión, lo invita a llevarse el podio cromado que fue
hecho con dinero del gobierno para el festival. Desde ese momento
empiezo a notar las diferencias entre nuestro gobierno y el alemán.
Luego le dan paso al alcalde de Berlín, a quien reciben con la
ovación más grande que he visto y oído para un
político que no esté en campaña. Es abiertamente
homosexual, y muy querido por sus esfuerzos para hacer de Berlín
una ciudad libre y vibrante, donde haya respeto y tolerancia.
La
presentadora del festival, que lo ve retirarse hasta su asiento, pide
aplausos para él y dice: “¡Mírenlo, hasta por
detrás se ve bien!”
9
de febrero
Despierto
de una mala hostia, a la española.
Hace mucho frío en
la ciudad y hay pocas esperanzas de que la luz del día se
filtre por las nubes. El jet
lag me la está cobrando. Desde muy temprano vimos
tres películas de distintas partes del mundo: Brasil, Corea y
Estados Unidos. Las tres tenían algo en común: ninguna
de ellas compromete su contexto o voz para llegar a ser “universal”.
Son específicas en su contenido y en ningún momento se
percibe en ellas pretensiones de apaciguamiento de mercado. Si no
hubieran sido estas películas las que se exhibieron en mi día
de malestar, seguramente me habría dormido durante su
proyección, cumpliendo de manera poco profesional con mis
obligaciones de muchacho jurado por tierra teutona.
Qué
bueno que existe el té verde.
10
de febrero
Raudo
y nada veloz me incorporo al día, después de unas
fiestas bien acondicionadas a pesar del cansancio. Ha sido de los
comienzos más inusuales de día que he tenido en mi
vida; quizá de los más poéticos, por el silencio
de la nieve que lo acompañaba. Me despierto temprano para ver
una película fascinante. Sucede en un desierto –y no puedo
decir más. Tanta inteligencia y simplicidad puesta en una
historia tan pequeña, que atrapó a todo el público.
Fue ovacionada. Después nos dirigimos a la primera junta del
jurado, para deliberar, más o menos, hacia dónde se van
a encauzar las aguas. No puedo decir más, pero quizá
algún día lo haré, como lo hizo Paul Schrader en
1989, cuando fue miembro del jurado de este mismo festival. Schrader
escribió una obra de teatro a partir de las discusiones del
jurado, en la que figura una actriz italiana que no paraba de
preguntar cuál era el Alfred Bauer Award. (Alfred Bauer fue el
primer presidente del Festival de Berlín, y hay un premio que
se da en su nombre al trabajo más innovador del festival.)
Hubo una coincidencia, de las buenas: todo el jurado tenía
hambre y todos queríamos terminar a tiempo con la
conversación. Así que nos enfocamos en discutir lo que
nos gustó de las películas que vimos, y dejamos a un
lado lo que no nos gustó. Una vez más me doy cuenta de
que hablar de lo que no te gusta, en términos subjetivos y en
torno a cosas inofensivas como las películas, es mucho más
fácil que encontrarle palabras a lo que te gusta. Ha sido un
ejercicio del que he aprendido mucho, mucho más del cine, que
si hubiera hecho lo contrario. Dicen que se aprende de los errores,
pero es más difícil –e igual de necesario– aprender
de los aciertos. Después sucedió lo inevitable: a todos
nos dio frío y sueño, y fuimos cada quien a descansar a
su manera.
Otra
vez tuve sueños vívidos. Muy agitados y abstractos.
Cada día me despierto con una sensación más
aguda de no entender en dónde estoy. Quizá es el
martilleo a los sentidos por ver tres películas al día.
O quizá es todavía el jet
lag. Tuvimos la proyección de una película
alemana, y después la gala, con bombo, platillo y champaña,
de la película de Robert de Niro. Después de casi tres
horas, salí a una cena en Mitte, con un amigo cineasta, en la
que se encontraban algunos próceres del cine alemán y
el nuevo mundo literario joven de Estados Unidos, que se encuentra
por acá de intercambio. Entre ellos estaban Jonathan Safran
Foer y Nicole Krauss, pareja de escritores muy simpáticos que
apenas llevaban una semana en Berlín. Hablamos de lo poco que
se puede hablar en esas cenas.
Int.
casa en Preslauerberg-noche
Todos
cenan y la conversación está dividida entre la gran
cantidad de gente.
Nicole
Krauss: Do you know Roberto Bolaño?
Gael:
Yes. I mean, I never got a chance to meet him but I’ve read him.
Why?
Nicole
Krauss: I just read Los
detectives salvajes. I loved it!
Jonathan
Safran Foer: Yeah, now she wishes she was born in Mexico at that
time. How is it like living there these days?
Pasamos
al postre, que era melón con helado.
11
de febrero
Desperté
y otra vez me fui directo al cine. Todo el jurado estaba en fila
india, café en mano. La película italiana comenzó
y tuve la sensación de estar yendo a misa temprano por la
mañana. La historia transcurría en un monasterio
rodeado de agua; un personaje le preguntaba a Dios y a sí
mismo si tenía vocación para ejercer el sacerdocio.
Cada vez que el personaje topaba con pared y sufría, era
apoyado por la música, que subía por la pantalla como
el órgano de una iglesia. Hace mucho tiempo que no voy a misa:
habré ido unas cinco veces, cuando era niño, a bautizos
o comuniones. También hice mucha investigación para un
papel, hace no mucho tiempo. Pero en Berlín, a las nueve de la
mañana, con Paul Schrader y Willem Defoe a mi lado, lo que
menos me esperaba era compartir con ellos la sensación de
miedo y sueño que sentía de chico, cuando me metían
a misa un poco a la fuerza. Salimos, y para hacernos civiles, ateos y
demócratas, nos llevaron a una comida protocolaria con el
alcalde de Berlín en la casa de gobierno, que antes era la
sede del gobierno de Berlín del Este. Es un edificio
bombardeado durante la guerra, con varias remodelaciones anteriores a
la incursión soviética, que ahora tiene acabados
cromados (más bien terribles). Parchado pero histórico,
el edificio era –según Dietter Koslick– el más feo
de toda Alemania, pero donde mejor se podía apreciar el sello
político de cada época y disfrutar de la mejor
degustación de hígados de ciervo del mundo. Bajo el
manto de los escudos en forma de vitrales de los diferentes barrios
de Berlín, comimos y compartimos mesa con políticos y
empresarios con los que, creo, difícilmente nos encontraremos
otra vez. Se dio una conversación rarísima, basada en
dilucidar quiénes eran más flojos para el trabajo, si
los españoles o los mexicanos. Perdimos por paliza por razones
como la siesta, los horarios de trabajo y el veraneo de los
españoles. Un español se ofendió y el alcalde le
ofreció que se tomara unas vacaciones hasta que se le bajara
el enojo.
De
ahí nos fuimos –mejor dicho, nos llevaron, como a todo– a
ver una película sudafricana que transcurre a lo largo de tres
décadas, desde finales de los sesenta hasta la liberación
de Mandela en los noventa. Después de tres horas salí
con un hambre de chivo en vivero, y me fui a cenar con un amigo
brasileño –le pedí permiso para incluir su nombre en
estas crónicas. Nos sentamos, y Walter pidió un vino
que el mesero de Puglia tomó como una ofensa. Terminamos
tomando tres botellas impuestas por el dueño del restaurante
–bastante buenas. Para variar, hablamos de cine y de las películas
que yo había visto –todo en código, porque no se me
permite decir nada de ellas. Luego pasamos a temas de mayor
importancia, como su nueva paternidad y el punto de encuentro entre
el Este y el Oeste de la nueva Alemania, experimento único en
el mundo y con resultados que no tienen eco en ninguna otra parte.
Desde esta cómoda y serena distancia hablamos de México
y Brasil, y de las dos Américas que se están delineando
dentro de la democracia de nuestro continente y que,
sintomáticamente, están dibujando un muro: la costra de
una llaga más honda que la pared que fue construida en esta
ciudad al final de la Segunda Guerra Mundial.
12
de febrero
Los
días transcurren, se esfuman, y pasan inadvertidos por la
falta de luz natural de los cines. Estamos cumpliendo con nuestra
cuota de ver tres películas diarias sin queja alguna. ¿De
qué nos podríamos quejar? Este trabajo es un placer,
sobre todo para quienes gustan de hacer y ver cine. Además nos
están tratando de maravilla: nos atienden dos chicas ya
expertas en jurados internacionales, que saben anticipar cualquier
contratiempo con raciones de cafeína o alcohol para que no se
duerman los jueces. La primera película que vemos es de
Estados Unidos, dirigida por un joven de veinticuatro años. Es
su segunda
película. La que siguió fue una película
francesa diametralmente opuesta: dirigida por el experimentado André
Techiné, tiene el artificio de parecer un documento histórico
en forma de ficción rescatado de las latas de alguna filmoteca
en los años ochenta. Trata sobre la crisis del descubrimiento
del sida en esos años, con una fidelidad a la época que
resulta escalofriante. Nos lleva directo a una década en la
que algunos de nosotros aún éramos niños, pero
que recordamos con el filtro de inocencia propio de la infancia. Al
salir nos fuimos a la segunda reunión del jurado, que en esta
ocasión tuvo lugar en una sala privada en el Ministerio del
Exterior. Todos nos preguntamos por qué nos llevan a
diferentes lugares con tanta discreción. ¿Es para
despistar al enemigo y así hacernos sentir en confianza para
gritar y romper vidrios si no estamos de acuerdo con algún
otro miembro? Nos dicen que es únicamente para que conozcamos
más de la ciudad, para que no nos hartemos de los mismos
edificios, y para que nos sintamos importantes. La respuesta nos deja
satisfechos. Para subir a la sala de juntas hay tres opciones: las
escaleras, el elevador, y otro elevador de madera, que es un
contenedor para dos personas que sube y baja sin parar. Uno tiene que
brincar y montarse al vuelo del compartimento que sube y contar hasta
siete pisos para bajarse, también al vuelo. La incógnita
es qué pasaría si te quedaras en el compartimiento
hasta que diera la vuelta para bajar. ¿Te pondría de
cabeza y estarías expuesto a un buen golpe?
Esa
noche tuve la fortuna de cenar con un director alemán que
marcó mucho mi infancia y mi adolescencia. Nos recibió
en su casa, que parece estar en lo más alto de la ciudad. Se
puede ver el ángel que mira hacia la puerta de Brandeburgo,
con la cabeza agachada. Ese ángel, sobre el que estaba parado
otro ángel, que en la película escuchaba a Gorbachov
sentado en su escritorio mientras pensaba.
13
de febrero
Estoy
saliendo de la sombra de las rocas en Cabo Polonio, Uruguay. Tengo la
boca pastosa, y el aire huele a todo menos a mar. Despierto sin poder
reconocer el lugar, diez minutos antes de la cita para vernos en el
vestíbulo del hotel y de allí dirigirnos al “Talent
Campus”. Me habían invitado a ofrecer una charla en ese
taller gigantesco que corre a la par de la Berlinale. Muchos
estudiantes de cine de todas partes del mundo se juntan allí
para tomar talleres, asistir a pláticas con directores,
actores y escritores, y para mostrar su trabajo y discutirlo con
gente de países y profesiones distintas. Estamos en un teatro
antiguo, de los pocos que no fueron bombardeados durante la guerra,
para hablar del tema “Cruzando fronteras en el cine”. Llegamos a
eso después de una hora de preguntas acerca de cómo
empecé a trabajar y por qué me gusta la actuación.
Lo recurrente en todas las preguntas es el tema del renacimiento del
cine mexicano, y lo que pienso de su ascenso meteórico a nivel
mundial. Respondo lo de siempre: que a fin de cuentas todo se reduce
a que hay una coincidencia de gente en México que está
haciendo buen cine. También, que el cine en cualquier parte
del mundo es un punto de vista personal, un esfuerzo grupal impulsado
por una sola voz, la cual depende de los recursos y la
infraestructura que se consigan para llevarse a cabo. En México
se está dando esto, pero hay que asegurarnos de que estas
oportunidades no sean sólo llamaradas de petate.
Tiene que
existir una industria sólida que dé cabida a todas
estas voces, para así contar con más historias que nos
hagan conocer al “otro” que habita y comparte nuestro mismo
territorio, y para darnos cuenta de que ese otro somos también
nosotros.
(Flashback)
Int.
Río de Janeiro, taller de cine de la favela Roisinha-día
En
pleno seminario, el director Walter Sailles le da la palabra a una
CHICA de veinte años que tiene dos hijos, y que lleva dos años
yendo al taller de cine que montó Fernando Meirelles.
CHICA:
Yo no sé si me quiero dedicar al cine, pero sé que el
cine me ha enseñado muchísimo.
(Todos en la sala escuchan con atención.) No tanto
a hacerlo, sino a verlo. Antes de haber visto películas
pensaba que el mundo era mucho más pequeño; que la
realidad de personas de otras regiones y países era
completamente distinta de la realidad en la que vivo en esta favela.
Pero gracias al cine me di cuenta de que somos muy parecidos, y de
que de alguna manera extraña compartimos el mismo territorio.
En pocas palabras, creo que ahora me siento más cerca de la
especie humana.
Todos
en el taller toman aire, y algunos empiezan a creer en los dioses del
cine.
Salgo
corriendo porque no llego a tiempo a la comida que tengo con un grupo
de amigos actores que compartimos generación. Había dos
alemanes, un islandés, un argentino, un escocés, dos
francesas, una rumana y una italiana. De alguna manera todos hemos
trabajado juntos, con pocos grados de separación, y corremos
con la suerte de coincidir mucho en estos eventos. Espero que toda la
vida sea así. Compartimos schnitzels
y ensalada rusa, y mirando el viejo aeropuerto de Tempelhof nevado,
tomo una bocanada de felicidad que me durará bastante tiempo.
Ya entonado y lleno de valor, como suele salir uno de esas comidas
eternas, me dirijo a ver una película argentina que, como si
esto fuera el guión de una película, se llama El
otro. Después veo una película inglesa. Al
salir, me dejo llevar hacia mi hotel por el viento, con la intención
de irme a dormir hasta marearme.
14
de febrero
Despierto
con el olor a fritanga vietnamita que pedí a la habitación
la noche anterior. Corro y llego tarde:
cinco minutos antes de que empiece la función. Empieza un
experimento clásico de Ozon. Dejamos la Inglaterra de la
Primera Guerra Mundial y nos dirigimos al cine contiguo para ver una
película que transcurre en el fin de una guerra que no tiene
principio. Es sobre la retirada de un pelotón de soldados
israelíes del fuerte de Beaufort en el sur de Líbano.
En esencia, es sobre el miedo. El miedo que los seres humanos le
tienen a la guerra. El miedo, que por faltas o ausencias, no fue
inculcado por los padres a los niños para que teman las
atrocidades bélicas. El miedo del director a la guerra. En sus
propias palabras, “quisiera que los líderes del mundo le
tuvieran miedo a la guerra, y que tuvieran el coraje para ponerles
fin”.
Y
escribo a oscuras:
¿Por
qué no escribo más?
La
luz que refleja la pantalla me divide,
Me
hace ver las películas, la luz,
Y
mi estómago se voltea; ya no aguanto estar sentado.
Le
perdí confianza a lo que escribo.
15
de febrero
Int/ext,
cine en Potsdamer Platz-día
Hella:
Hicimos reservaciones para ir a cenar al Reichstag, ¿les
gustaría venir?
Gael:
¿Se puede cenar en el Reichstag?
Hella:
Sí. Además hoy hay sesión extraordinaria, así
que van a poder ver a los diputados trabajando.
Se
acerca sigilosamente una PERSONA que ya orbitaba alrededor de este
círculo.
Persona:
Segnior Gabriel, por favor un autógrafo. Vengo desde Núremberg
para pedirle su autógrafo…
Gael:
¡Desde Núremberg! ¿Para quién?… Sí,
vamos al Reichstag, ¿no?
Hella
: Hay una cúpula donde se alcanza a ver toda la ciudad, y es
la entrada de luz de la cámara de sesiones.
Gael:
¿A poco no hay luz adentro?
Hella:
Claro que hay luz, pero la utilizan para ahorrar electricidad.
¿Quieres que nos vayamos de aquí?
16
de febrero
Se
acabaron las proyecciones. Ahora todo el jurado se reúne en
una casa antigua en Dahlem, un barrio del Berlín de la antigua
República Federal Alemana. El último huésped de
esta casa fue Condoleezza Rice, lo que explica los tres vidrios
blindados que hay en cada ventana. Nos ofrecen asiento y desayuno,
nos muestran la casa de arriba abajo, y nos mencionan que está
a la venta. Nos parece una broma que nos ofrezcan una casa de
veintidós habitaciones. Para seguir con el chiste, pedimos más
detalles de su venta. Nos dicen cuánto cuesta y nos dan el
teléfono para pedir más información. Algunos
empiezan a mostrar un interés genuino. En ese momento nos
dicen que es una broma que le hacen a todos los jurados para poner en
evidencia sus pretensiones latifundistas.
Así
empezó la deliberación del jurado. Teníamos que
repartir siete premios. La conversación nunca llegó a
ser conflictiva, pero en algunos casos se calentó: es mucho
más fácil dar un premio de Mejor Película que
repartir siete. La junta dura unas seis horas. Terminamos agotados
pero satisfechos, por sentir que hicimos un buen trabajo en la
difícil tarea de dejar a un lado películas bastante
buenas. Así es este juego: aunque el proceso sea completamente
subjetivo, siempre se trata de ser congruentes con el instante.
Premiar las películas “completas”, que formalmente sean
buenas, y que subjetivamente sean tan maravillosas que resulte
imposible describir el porqué de su genialidad.
17
de febrero
Por
fin duermo hasta las doce del día. Me levanto y voy al ensayo
de la ceremonia de premiación. Desde que despierto me doy
cuenta de que sé un secreto que compartimos sólo diez
personas. Debo aceptar que es una sensación de poder sereno,
inocente. Es la tónica que me marcó ese sábado
hasta el momento de la premiación. Habiendo sobrevivido a la
resaca emocional del constante bombardeo de imágenes, estoy
convencido de no querer volver a ver una película por un buen
rato. Con esta certeza, el día es un tobogán de
diversión que dura hasta la madrugada. Dormimos una siesta
antes de la ceremonia, para llegar descansados y que no haya excusas
de vestimenta. Nos juntamos media hora antes para envalentonarnos con
unas botellas de champaña, y aparece un joven actor argentino
que me dice que él es quien dobla mi voz en las películas
al alemán. Parece que una vez que tu voz es elegida, se queda
así de por vida. Así es que mi voz alemana me pide que
no deje de trabajar. Le digo que mejor no dependa de ello.
Salimos
rumbo a la ceremonia preparándonos para el ritual absurdo de
la alfombra roja. En la página 31 están las fotos desde
nuestro punto de vista.
La
ceremonia es corta, pero la emoción de los ganadores es
inmensa. Muchos de ellos sabían que ganaban un premio porque
los habían traído de vuelta desde sus países,
pero no sabían cuál. Cuando llegó el momento de
darle el Oso de Oro a la Mejor Película, el director chino de
La boda de Tu-Ya
saltó de la emoción y en pocos segundos llegó
hasta el escenario acompañado de su actriz principal. Paul
Schrader le dio el premio y el director pasó por el ritual de
agradecimientos que pocos directores en el mundo han tenido el gusto
de vivir. Es una experiencia de felicidad contagiosa. Esa noche
cenamos y nos divertimos como pocas veces en nuestras vidas.
Conociéndonos y despidiéndonos, esperando que algún
día nos volvamos a encontrar en esta situación o en
nuestros respectivos países.
18
de febrero
Empaco,
crudo, y me voy. De vuelta a México. ~