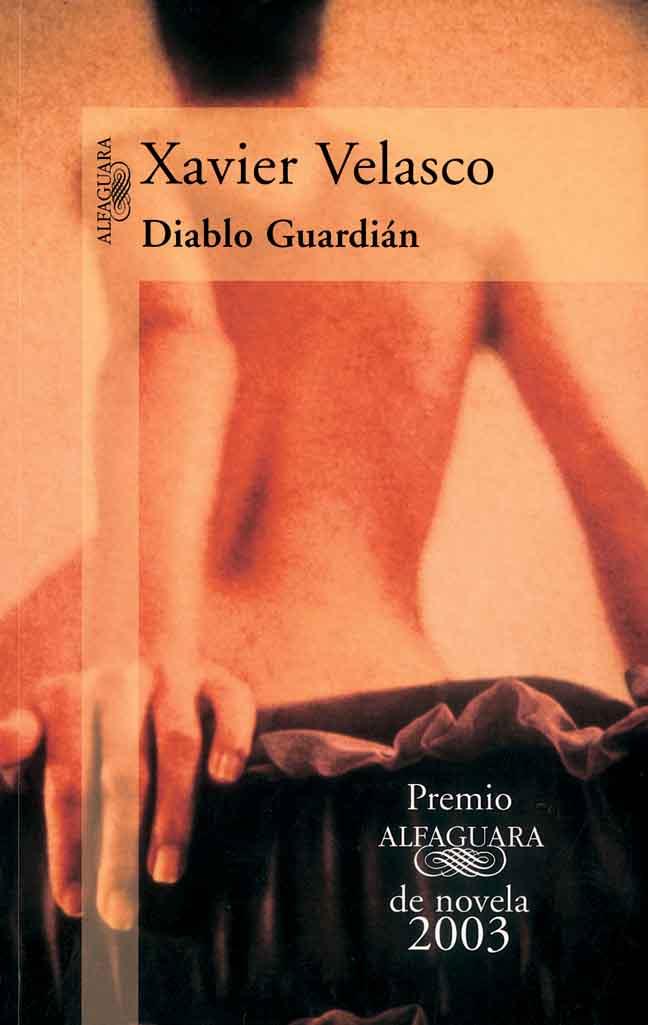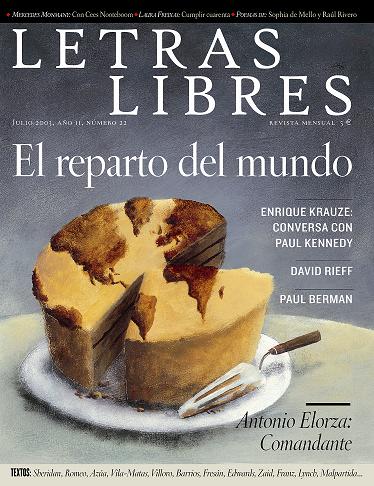La muchacha trepadora de clase media es un tipo social que reaparece con obsesiva frecuencia en la narrativa mexicana de los últimos tiempos. Con mayor o menor fortuna, varias generaciones de novelistas hemos retratado a este personaje de la picaresca nacional, ya sea con fines satíricos o antropológicos o por malsana curiosidad, como los niños que descuartizan una muñeca para ver si tiene algo dentro. Desde La princesa del Palacio de Hierro de Gustavo Sáinz hasta la Peggy López de Guillermo J. Fadanelli, el retrato colectivo de la mexicana arribista y frívola, con un desmedido amor por los signos de estatus, se ha ido actualizando y ramificando en distintas direcciones, por lo general en novelas coloquiales (Las posibilidades del buen golpista de Luis Zapata, Virgen de medianoche de Josefina Estrada, mi Señorita México) donde la recreación del habla funciona como un aparato de rayos X que muestra las fisuras íntimas de la heroína. Incursionar en un tema con abundante genealogía literaria no es fácil para ningún escritor, menos aún cuando el tipo social retratado tiende a repetir conductas y cartabones mentales. Por eso me parece doblemente meritoria la faena de orejas y rabo lograda por Xavier Velasco en Diablo guardián, la novela ganadora del Premio Internacional Alfaguara, que supera a todas sus precursoras, añade claroscuros inéditos al perfil psicológico del personaje y eleva el tópico a la categoría de símbolo, gracias a la compleja naturaleza de Violetta, su protagonista, y al afilado bisturí del autor para descubrir analogías inexploradas entre la discriminación y el autodesprecio, entre el romanticismo y la cultura del despilfarro.
Violetta, “una chica llena de virtudes negociables”, como ella misma se define, pertenece a una familia prototípica de la clase media agringada, que admira sin reservas el american way of life y padece un terrible complejo de inferioridad por sentirlo muy lejos de su bolsillo. Desde pequeña Violetta observa con asco los esfuerzos de sus padres por teñirse el pelo de rubio, su afán de hablar inglés a todas horas, incluso en la intimidad, el fervor con que hacen cola para entrar al primer McDonald’s abierto en la Ciudad de México, y va desarrollando un odio feroz contra la cultura del “quiero y no puedo”, que a los quince años la lleva a largarse de la casa con el patrimonio familiar, cien mil dólares robados a la Cruz Roja por sus abnegados progenitores. Rebelde y parricida, Violetta ha interiorizado sin embargo los complejos de su familia, y aunque aborrece todas las virtudes burguesas —el ahorro, la mesura, el decoro, la decencia—, idolatra el modo de vida gringo y está dispuesta a todo con tal de “quitarse lo naca”. En busca de la tierra prometida que le enseñaron a venerar desde niña, Violetta viaja como ilegal a Nueva York, donde gasta en menos de seis meses el dinero robado a sus padres, y más tarde, enganchada a la cocaína, se prostituye en hoteles de lujo. Insaciable compradora de ropa en Saks, su tienda favorita, Violetta gana buenas cantidades, pero siempre anda corta de lana, porque el dinero le quema las manos y necesita gastarlo compulsivamente, pues no tolera sentirse pobre. La descripción de sus paseos por la Séptima Avenida, donde se deslumbra con el “dinero en erección” que cambia de manos en las sex-shops, y la crónica de su viaje a Las Vegas, donde talonea en los casinos de postín y se ofrece como premio a los ganadores, en complicidad con un dealer chileno, producen un efecto de vértigo por la intensidad y el vuelo lírico de la prosa, como si Velasco los hubiera escrito con una guitarra eléctrica.
Violetta es una aventurera llena de cinismo y vitalidad, pero el narrador no vacila en mostrarnos el lado oscuro y canalla de su carácter, sin hacer ninguna concesión al público bienpensante. No recuerdo ninguna novela mexicana donde un personaje profiera tantos sarcasmos de índole racista y clasista. “¿Tú sabes cuántas secretarias pelirrojas hay en México? —declara Violetta en un pasaje de sus monólogos—. Pelirrojas creíbles, ¿ajá? Porque hay unas Coatlicues que se lo andan pintando color zanahoria, pero ni así dejan de delatarse como inquilinas de la pinche pirámide.” A pesar de su feroz malinchismo, Violetta sabe que jamás podrá romper del todo con la raza de bronce: “Tiene su chic ser indita newyorka, por lo menos te sientes ladina internacional —confiesa en un arranque de autoescarnio—. Aparte tienes la tranquilidad de que siempre habrá un cabrón galante que te diga: You dont look very mexican y tú le puedas contestar que tu papá es alemán y tu mamá española. Sí, cómo no, de Naucalpanburgo y Sevillatlán.” En el fondo, Violetta es una mujer sin amor propio, y aunque el autor nunca intenta mostrarla como víctima, sugiere que hay una relación de causa-efecto entre su baja autoestima y su talante discriminatorio. Lo que nunca sabemos a ciencia cierta es si detesta su raza y su país porque se detesta a sí misma, o viceversa, pues ella misma no lo tiene muy claro.
Desde el comienzo de la novela, Velasco alterna los monólogos de Violetta con un relato en tercera persona donde narra la vida de Pig, un publicista con vocación de escritor, hijo de una familia rica venida a menos, que se enamora de la protagonista en la agencia donde ambos trabajan cuando ella vuelve de Nueva York. Pig comparte con Violetta el gusto por el dinero fácil y al mismo tiempo detesta su poder envilecedor. Como los viejos compositores de boleros y tangos, sabe que enamorarse de una puta significa saltar al abismo, pero, a diferencia de ellos, no pretende redimirla del fango, pues intuye que Violetta perdería todo su encanto si dejara de ser una perra. Humillado por sus jefes, que lo llaman “poeta del copy“, Pig se prostituye a su modo, pues vende su talento para llenar de basura la mente del público. Desde el momento en que la historia de Pig se entrelaza con la de Violetta, un subtexto hábilmente construido se cuela por debajo de la narración: el amor, la forma suprema del derroche, se opone a “la sórdida aritmética de la clase media”, representada, primero, por los padres de Violetta y, después, por los ejecutivos de la agencia publicitaria, donde la poesía está sojuzgada por la mercadotecnia. En uno de los episodios más significativos de la novela, cuando Ferreiro, su odiado jefe, le pide cambiar la expresión “ojos inmensos” por “enormes” en el texto de un anuncio, Pig comprende que, a pesar de corromperse por dinero, tanto él como Violetta han buscado siempre algo incuantificable: el inmenso despilfarro de un amor sin futuro, cercado por todas partes con alambre de púas. Desde esa perspectiva, el gusto de Violetta por el derroche resulta casi un gesto de nobleza, como si, a pesar de su furor consumista, en el fondo tuviera un anhelo de inmensidad y deseara entregar todo lo que tiene —alma, cuerpo, dinero— para escapar de los cálculos mercantiles que abaratan la vida.
Con Diablo Guardián, la narrativa coloquial mexicana cobra un aliento que no había tenido desde los años sesenta, cuando José Agustín publicó sus novelas de juventud. Crítico de rock y cronista urbano, Xavier Velasco también se ha nutrido de la contracultura, y el lenguaje de su novela, estridente pero bien modulado, seduce por la inventiva y el desparpajo con que Violetta le tuerce el rabo al español mexicano y al inglés de los bajos fondos. Pese a la gran variedad de recursos estilísticos del narrador, la mano del ventrílocuo nunca se nota, ni siquiera en las reflexiones donde la protagonista ejerce la autocrítica con una honestidad sorprendente en una fichita de su calaña. Amarga como todos los grandes pícaros de la literatura, Violetta es un personaje irritante y cautivador, que probablemente revolverá las vísceras a más de un lector mexicano. Inseparable de su circunstancia histórico-social, representa lo que muchos mexicanos detestamos de nosotros mismos. Con la creación de esta piruja globalizada y apátrida, su creador ha cumplido el sueño de todo buen novelista: condensar en un personaje el espíritu de una época. –
(ciudad de México, 1959) es narrador y ensayista. Alfaguara acaba de publicar su novela más reciente, El vendedor de silencio.