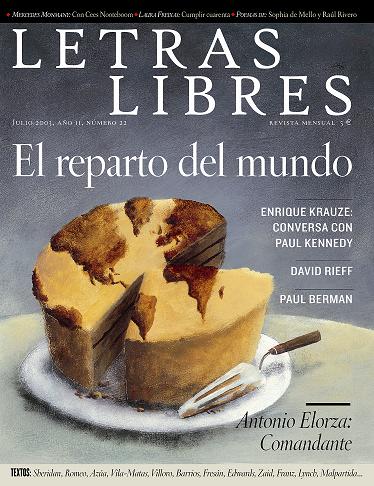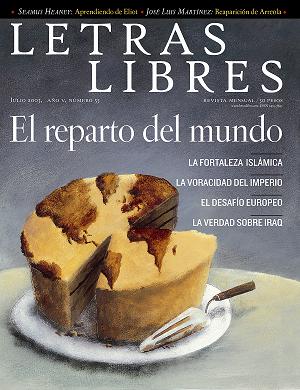“¿Dónde estoy?”, me pregunta el teniente estadounidense. Pregunta por decir algo. Estamos en un puesto de control de los Estados Unidos en Bagdad, cerca del complejo presidencial de Saddam Hussein, actualmente centro neurálgico del mando estadounidense en Iraq. Casi está anocheciendo, no tarda en estallar el pandemonio y en salir los Ali Babá, como llaman en Iraq a los saqueadores y criminales que aparecieron después de Saddam.
La unidad del teniente se está poniendo palpablemente nerviosa. Tienen calor (aunque sean las 5:30 de la tarde seguimos a cuarenta grados centígrados), están sofocándose en sus chalecos blindados, con los cascos de kevlan puestos y al abrazo de las cananas. Y ellos son los afortunados, son los miembros del pelotón que conducen los Humvees blindados todoterreno, los dos Bradleys de combate y el enorme tanque de batalla, con el nombre pintado en el cañón, como todos los tanques de los Estados Unidos en Iraq. A éste le pusieron “Aries”, que es un nombre un poco ambiguo. Otros tienen nombres más inofensivos, y otros mucho menos. Van desde el nostálgico “Alabama”, hasta el erudito, aunque un tanto amenazador “Alpha y Omega”, y desde unos tan patrióticos como “11/9” y “Torres gemelas” hasta el escalofriante “Hiroshima”. Al ver este último, mi colega Ed Vulliamy, del periódico británico Observer, preguntó sombrío: “¿Cómo se irá a llamar el siguiente? ¿Wounded Knee?”
Claro que eso sería inaceptable para un ejército de los Estados Unidos que le lleva leguas de adelanto a su sociedad por lo que respecta a la igualdad de oportunidades, independientemente del color de la piel. Pero no se trata de recalcar con una actitud burda y antiimperialista que los soldados de los Estados Unidos de este puesto de control en particular, igual que todos los soldados que están en Iraq, hoy tienen algo más que una vaga sensación de estar en el 70 regimiento de caballería del Oeste de los Estados Unidos en el siglo XIX, es decir, están bien metidos en “territorio indio”, y en este lugar imprevisible y que puede ser hostil tienen poco que hacer, aparte de tratar de imponerse por la fuerza.
Por una extraña coincidencia, el moderno 70 regimiento de caballería fue la unidad blindada de elite del ejército de los Estados Unidos, de la vanguardia estadounidense que tomó Bagdad al final de la guerra. Formaban parte del grupo llamado “Relámpago”, de reconocimiento en la capital de Iraq que, cuando el mando estadounidense se dio cuenta de la debilidad de la resistencia iraquí, dio el primer paso de ocupación. Pero luego resultó que la guerra era la parte fácil. El ejército de los Estados Unidos se desempeñó en forma brillante. La campaña demostró que la tan traída y llevada “revolución” del Pentágono en los asuntos militares no era fantasía. Las municiones de precisión, ya sean misiles disparados desde aviones, helicópteros o artillería, modifican la naturaleza de la guerra. Ya se pueden ganar las guerras en buena medida (aunque nunca exclusivamente, como lo demostró Kosovo) con la aviación. Gracias a los rayos infrarrojos el ejército de los Estados Unidos puede literalmente ver en la oscuridad y eliminar la tradicional ventaja máxima de la guerrilla. Así, es poco probable que se repitan los días de Vietnam, o de la guerra de Rusia en Afganistán, cuando los grupos armados eran capaces de derrotar a los ejércitos, aunque tuvieran muchos más ánimos que los iraquíes.
Pero, como están dándose cuenta los estadounidenses, una cosa es la guerra y otra después de la guerra. No fue sólo por su tecnología y comunicaciones superiores que los estadounidenses “sabían dónde estaban” en los campos de batalla en Iraq. Los Estados Unidos destacan en la guerra, desde hace mucho tiempo. Pero en cambio, hay pocos países peores para la ocupación colonial después de la guerra. En comparación con el imperio británico que, con todos sus crímenes, dejó un legado de horror pero a la vez de adelanto en sus antiguas colonias (el mejor ejemplo de lo que estoy diciendo es la democracia en la India, maravilla de nuestra era y objeto de muy poca atención, en vista de los grandes retos que afronta ese gran país), la campaña colonial de los Estados Unidos dejó muy poco de valor al desaparecer. La ocupación de decenios en América Central y el Caribe no mejoró nada, sino que casi invariablemente empeoró lo que ya estaba mal de por sí. La única posible excepción son las Filipinas, y aun ahí no es evidente en absoluto que la sustitución del gobierno español por el estadounidense haya mejorado nada. Claro que los defensores de la invasión de los Estados Unidos en Iraq —sobre todo los neoconservadores ligados al gobierno de Bush, como Paul Wolfowitz, Richard Perle y Douglas Feith, y sus aliados del mundo del periodismo, como William Kristol y Christopher Hitchens— señalan la ocupación de Alemania y la de Japón como prueba de que los Estados Unidos son capaces de reorganizar una sociedad de cabo a rabo y democratizarla cuando se lo proponen. Pero el problema es que Iraq no es Alemania ni Japón. En 1945 esos dos países —arruinados como estaban material y moralmente por más de un decenio de nazismo y militarismo racista, respectivamente— ya tenían una tradición parlamentaria bastante larga, un movimiento sindicalista, una moderna sociedad civil en serio. En comparación, Iraq es una colonia desde el imperio otomano, de los británicos después y por último una dictadura nacional socialista (literal aunque quizá no figuradamente) gobernada por un demente. No hay democracia que restablecer en Iraq, no hay una figura sin tacha como Konrad Adenauer o un Carl Goerdler para instalarlo en lugar del partido Baath, que estuvo treinta años en el poder, y con una oposición formada en su mayor parte por fundamentalistas chiítas que aspiran a convertir Iraq en reencarnación del Irán de los gloriosos días del ayatola Jomeini.
Todo esto era consabido sobre Iraq antes de que el gobierno de Bush se empeñara en la guerra. No queda sino especular por qué se tomó tan poco en cuenta. Claro que este gobierno se caracteriza por considerar que sus deseos son la realidad, como lo demuestra la gestión, la mala gestión, más bien, que hace de la frágil economía de los Estados Unidos. Cómo explicar, si no, la forma en que reconcilian el regreso de los Estados Unidos a una situación de déficit y a la vez la reducción de los impuestos en una medida —por lo menos en el mercado de acciones en gran parte estable que cabe esperar, en el que los ingresos del gobierno están destinados a reducirse todavía más— que agrava el déficit ligado a la guerra. Pero si la gestión del grupo de Bush de la economía de los Estados Unidos ha sido irresponsable y dogmática, por lo menos no ha sido a menudo peligrosamente utópica. En cambio, las expectativas que han dominado el pensamiento de Washington sobre Iraq después de la guerra sí han sido utópicas.
Claro que todos los gobiernos mienten, pero una cosa es mentirle a la gente, digamos, como cuando el gobierno de Bush declaró que Iraq podía atacar a los Estados Unidos con armas de destrucción de masas, y otra cosa es creerse sus propias mentiras. Cada vez es más evidente que el gobierno de Bush no tenía una política para Iraq después de la guerra, sino una teología. Los responsables de la planificación de los Estados Unidos parece que de veras creyeron que no sólo se aclamaría a las tropas estadounidenses como libertadores, sino que, como en Kosovo cuando la OTAN sacó a los serbios y se hizo con el control, los iraquíes colaborarían encantados, mantendrían el orden por iniciativa propia y facilitarían los planes que los nuevos ocupantes habían concebido para su futuro.
Pero Iraq no es Kosovo, ni Bosnia ni Timor Oriental. No lo ocupó un enemigo extranjero (los serbios, los indonesios). Más bien, Iraq en realidad se parece a Alemania y a Japón en un aspecto, en que el régimen tenía mucho apoyo, aunque sólo en territorio sunnita. Es más, a diferencia de Alemania y Japón después de la Segunda Guerra Mundial, el régimen baathista es el único conocido por la mayoría de los iraquíes. Este partido era la entrada a cualquier puesto de autoridad, en el ámbito que fuera: la medicina, el ejército, las artes. Eliminar el Baath —como insisten el procónsul de los Estados Unidos J. Paul Bremer y, por mucho que recalquen lo contrario, los responsables de la política en los Estados Unidos— no es lo mismo que hablar de desnazificación en 1945, y no porque no haya motivo para comparar a Hussein con Hitler (porque se podría compararlos, y esa comparación que hizo George Bush padre cuando la Guerra del Golfo de 1991, que fuera motivo de burla de los liberales, adquiere cada vez más forma conforme se revela el horror pleno de los crímenes de Saddam). Más bien, por el simple hecho de que si el gobierno de Hitler hubiera durado treinta años en vez de doce, la desnazificación de Alemania después de la guerra, por parcial que fuera, también hubiera sido un proyecto ridículamente utópico y poco práctico. Para 1963, suponiendo que el gobierno de Hitler hubiese durado tanto como el de Saddam, los estadounidenses, británicos y franceses triunfantes no hubieran podido recurrir a nadie sino a los nazis para sacar de nuevo a flote la economía alemana y reconstruir las instituciones de Alemania. Que los Estados Unidos puedan recurrir a leyes lustrales que excluyen a los baathistas de las estructuras de gobierno en Iraq después de Saddam, a la vez que se insiste en que tampoco se tolerará un Iraq chiíta integrista, da testimonio de lo poco que están dispuestos los planificadores de Washington a afrontar la realidad. Porque ésas son, precisamente, las únicas opciones a una prolongada ocupación de los Estados Unidos en Iraq.
Los partidarios del gobierno, sobre todo el grupo formado en torno a la revista neoconservadora The Weekly Standard, y la influyente página editorial de The Wall Street Journal, insisten en que hay opciones. Señalan el Kurdistán iraquí, donde, desde que esa región obtuvo la independencia de facto del régimen de Saddam Hussein gracias a la protección militar de los ejércitos estadounidense y británico, ha habido en efecto cierta democracia, una prensa libre y, para los parámetros del Medio Oriente, un relativo respeto de los derechos de las mujeres. El problema de esta idea es que, a diferencia del resto de Iraq, el Kurdistán es más como Timor Oriental y Kosovo que Bagdad, el territorio sunnita del sur chiíta del país. En efecto, estos cuatro sectores de Iraq tal vez requieran una política distinta. En cambio, los planificadores en los Estados Unidos parece que se imaginaron que el “modelo” kurdo surgiría espontáneamente (otra vez, como en Kosovo) o que podría imponerse.
Nada podría estar más alejado de la verdad. En el Kurdistán las dos facciones de verdadero liderazgo del movimiento independentista se han comprometido con una especie de democratización. En calidad de líderes legítimos (aunque quizá no estén democráticamente elegidos), ese compromiso tiene peso. Pero en el resto de Iraq, los líderes legítimos no se han comprometido a eso. Al contrario, aunque la mayoría de los iraquíes que están fuera del territorio sunnita se alegran de la deposición de Saddam (y también casi todos los sunnitas), pocos están de acuerdo con una ocupación prolongada de los Estados Unidos. Como me dijo un miembro de un grupo chiíta de protección destacado alrededor de un hospital en el gran barrio popular de Bagdad, Sadr City: “Les digo a los estadounidenses: Muchas gracias por echar a Saddam Hussein. Gracias. Era un diablo. Pero ahora váyanse, salgan de Iraq. Déjennos decidir qué tipo de gobierno vamos a tener.” Luego, después de una pausa, concluyó: “O los vamos a sacar.”
¿Estaba fanfarroneando? En cierta forma, seguramente. En todo el mundo la retórica militante es hiperbólica, desde Chiapas hasta Pyongyang. Pero en ninguna parte como en el Medio Oriente. Y desde el punto de vista militar, no hay posibilidad de que los grupos paramilitares chiítas, por mucho que intimiden a los iraquíes laicos, y en particular a la minoría cristiana cada vez más acosada, derroten al ejército de los Estados Unidos o lo puedan evacuar si decidiera quedarse. Pero ése es precisamente el problema. ¿Se ha comprometido a quedarse? Los políticos de Washington y los oficiales proconsulares que están en Bagdad insisten en que están ahí “para rato”. Pero son los únicos que parecen considerar remotamente creíbles sus propios planes de democratización de Iraq. Los iraquíes mismos se burlan y tienden a pensar que los Estados Unidos los han conquistado por su petróleo y por los jugosos contratos que están recibiendo empresas de Estados Unidos para la “reconstrucción”. Es difícil rebatir sus argumentos ya que el ejército de los Estados Unidos, una vez tomada Bagdad, de inmediato selló el Ministerio de Petróleo a la vez que se mantuvo al margen del saqueo y destrucción del Museo y la Biblioteca Nacional, de las centrales eléctricas, y que el principal contrato de reconstrucción de Iraq se ha concedido a una filial de un grupo cuyo director ejecutivo era Dick Cheney, el actual vicepresidente de los Estados Unidos. La paranoia quizá sea una especialidad medio-oriental hoy en día, pero, como se dice, también los paranoicos tienen enemigos.
En cualquier caso, no es necesario creer que la guerra de Iraq haya sido por el petróleo (en lo personal no creo que fuera por eso, sino que los estadounidenses hicieron esta guerra más que nada para dar una lección práctica, a la romana, a propósito del 11 de septiembre, de lo que les pasa a los enemigos de los Estados Unidos) para descubrir que el compromiso de los Estados Unidos con la democratización de Iraq sea dudoso y esté casi seguramente destinado al naufragio. Supongamos que Washington fuera sincero. En ese caso, que bien puede ser realidad, se trata de una sinceridad despreocupada, porque no hay un plan digno de confianza para cumplir ese objetivo. A veces parece que la tendencia mística, tan evidente en el gobierno de Reagan —recordemos aquella frase de Reagan: “Los estadounidenses no tienen sueños pequeños”—, también permea a George W. Bush. Claro que no es sorprendente, el gobierno actual es heredero ideológico del reaganismo, pero Reagan soñaba con acabar con el imperio soviético. Eso era algo muy radical. Aunque, visto con la lente del principio de acción del actual gobierno (que es que, dada la amenaza del terrorismo, la única forma de lograr la seguridad de los Estados Unidos es imponer, así sea con las armas, regímenes democráticos a la estadounidense en todo el mundo), el programa de Reagan parece moderado y poco ambicioso.
El gran problema del lenguaje de los sueños —muy arraigado en la mente estadounidense que, en esencia, es efectivamente utópica— es que los sueños, como las esperanzas, no son racionales. En efecto, dependen de la fuerza para convertir el deseo en realidad. Es obvio que la política tiene que tener un elemento de sueño, sin sueños no habría progreso social y la estasis confuciana sofocaría el proceso en esencia dinámico del cambio histórico. Pero el sueño no puede discrepar tanto de la realidad que se convierta en fantasía. En este sentido Reagan era un realista utópico (estuviera uno de acuerdo o no con su utopía) y George Bush es un fantasioso utópico. Casi todos en el imperio europeo oriental soviético soñaban con ingresar en (o, en el caso de lo que hoy es la república checa, regresar a) occidente. Y en la misma Unión Soviética, sobre todo en la intelligentsia, nada se deseaba tanto como el fin del comunismo. En este sentido, los Estados Unidos podían contar con un enorme apoyo del imperio soviético en un intento de derrocamiento del régimen. En otras palabras, Reagan, por esotérico que indudablemente fuera, puede haber sido un soñador pero no soñaba solo.
En cambio la utopía del gobierno de Bush tiene pocos seguidores fuera de los Estados Unidos, que nunca han estado más aislados ni han sido más impopulares. Claro que se puede defender la utilización preventiva de la fuerza militar en una era de terrorismo y armas de destrucción de masas. En semejante contexto, la guerra será una opción necesaria para los Estados Unidos, con o sin la aprobación de las Naciones Unidas. Pero la guerra es una opción justamente porque es factible. Atacar Afganistán, pese al fracaso del acuerdo posterior a la guerra, logró destruir la simbiosis de Al Qaeda y el Estado bellaco del mulá Omar. En otras palabras, lograron su fin principal (aunque no declarado). Asimismo, si se supone que Saddam Hussein tenía armas de destrucción de masas y se proponía utilizarlas o pasárselas a otros, se justificaría la guerra. Pero si la guerra puede ser una respuesta a una amenaza, por terrible que sea, la construcción de la democracia no puede ser la respuesta porque no es factible. Más bien, es la más siniestra de las confusiones entre el deseo y la realidad. Peor todavía, semejante credo revolucionario (ironía de ironías, un asesor del presidente ruso Vladimir Putin recientemente acusó al presidente Bush de ser “un revolucionario mundial”) siempre es un peligro para el orden internacional. Y ésta es la lección de todos los días en Iraq.
Los soldados de los Estados Unidos que conocí en el puesto de control eran víctimas cada vez más atemorizadas de la utópica creación del imperio del gobierno de Bush. No sabían por qué seguían en Iraq. Es interesante que pocos tuvieran dudas de por qué habían ido a la guerra. “Es lo que estaba pendiente desde el 91”, según me dijo un sargento. Y sus camaradas estuvieron de acuerdo con sus palabras. Pero respecto a su presencia después de la guerra en Iraq, estaban totalmente asombrados. Sería difícil que fuera de otra manera. Incluso en la sede proconsular de los Estados Unidos en Bagdad, llamada todavía, con orwelliana desenvoltura, Oficina de Reconstruccción y Asistencia Humanitaria (orah), ningún oficial parece conocer un programa viable de un Iraq gobernado por los iraquíes. Durante algún tiempo los Estados Unidos promovían a Achmed Chalabi, banquero en el exilio, muy respetado por neoconservadores como Richard Perle, Paul Wolfowitz y Christopher Hitchens. El menor de los problemas de Chalabi, como ha tratado de señalar la cia, una de las pocas voces razonables del gobierno de Bush, es que en Jordania lo condenaron por fraude bancario. El problema más grave es que, a pesar de su fortuna, Chalabi no tiene seguidores en Iraq. Es como si los Estados Unidos invadieran y ocuparan Cuba y trataran de instalar a uno de los líderes de los cubanos en el exilio de Miami como presidente de la isla.
A estas alturas hasta las autoridades de los Estados Unidos están pensándolo dos veces sobre Chalabi. Hoy en día tiene el aspecto de uno que terminará sus días en las pistas de esquiar de Suiza o meciéndose colgado de un poste de la luz en Bagdad, dependiendo de si tiene o no la inteligencia de no quedarse más del tiempo necesario después de que lo acojan con gusto en Iraq. Pura fantasía, ya lo sé, pero este tipo de destino no resulta raro en la política del Medio Oriente. Pero si no es Chalabi ¿entonces quién? Los estadounidenses comprensiblemente se niegan a considerar el Baath, pero al mismo tiempo han declarado que no se tolerará un Estado chiíta fundamentalista, que es el resultado más probable de unas elecciones democráticas. También esto es comprensible (como la decisión del gobierno argelino de cancelar las elecciones que hubieran llevado a los islamistas del fis al poder); quizá hasta sea digno de elogio. Pero no es democracia, y no sólo es inútil que el gobierno de Bush finja que lo sea, es idiota. Joseph Fouché, jefe de la policía secreta de Napoleón, comentó sobre la ejecución del conspirador monarquista, el duque d’Enghien, que era algo peor que un crimen, era un error craso.
Porque asegurar que los Estados Unidos están llevando a Iraq la democracia atiza más todavía el ánimo iraquí, por su palpable falta de verdad. Bremer ya ha incrementado gravemente el peligro que pasan los militares de los Estados Unidos en Iraq con su programa para desarmar el Baath. Porque en un país como Iraq, donde por lo menos diez personas dependerán del salario de uno que conserve su empleo, despedir a 30,000 miembros del Baath se traduce en los hechos en dejar a 300,000 personas sin ocupación. Y cuando Bremer le añadió a este error la disolución del ejército iraquí, con lo que mandó a otras 400,000 personas a la calle, no debería sorprender que hayan aumentado espectacularmente los ataques contra los soldados de los Estados Unidos. Y no conozco a un solo iraquí que no crea que no se trata sino de una probadita de lo que está por venir.
Esto no es una afirmación de que la derrota de los Estados Unidos es inevitable. Si están dispuestos a utilizar suficiente fuerza y a perder hombres (pérdidas mayores que el número de víctimas de la guerra misma), sin duda podrán dominar los Estados Unidos, como los británicos en el decenio de 1920, cuando gobernaron Iraq con puño de hierro. Pero ¿los estadounidenses estarían dispuestos? Es difícil imaginar que el presidente Bush inicie el ciclo de las elecciones de 2004 con la muerte semanal de dos o tres soldados de los Estados Unidos (sin contar el número actual de víctimas que es casi de un muerto diario). A Paul Wolfowitz pueden gustarle los imperios, pero al público de los Estados Unidos no, a menos que salgan gratis. Y precisamente eso es lo que no está resultando ser Iraq: gratuito. Una cosa es ir a matar a los enemigos de la República y que los soldados regresen a casa, estrategia que Donald Rumsfeld prefería y, en consecuencia, motivo de suspicacia para los neoconservadores (que solían expresar sólo en privado). Pero es muy diferente proclamar un compromiso democrático y luego confirmar con cada gesto y cada acto la falsedad de ese compromiso, a la vez que los estadounidenses demuestran ser la potencia de ocupación que, como los británicos antes que ellos, parecen verdaderamente decididos a administrar un protectorado todo el tiempo que juzguen conveniente.
Semejante política es una receta para crear resistencia entre los iraquíes. Es muy probable que, dentro de poco, haya matrimonios de conveniencia entre enemigos antes tan implacables como los leales a Saddam y las autoridades religiosas chiítas, a partir del más fundamental de los principios militares: “el enemigo de mi enemigo es mi amigo, aunque sólo sea temporalmente”. Si, como indica el Corán, el profeta Mahoma pudo aliarse temporalmente con los judíos para derrotar a sus otros enemigos, y si Churchill pudo alinearse con Stalin, entonces los baathistas y los ayatolas también pueden unirse, faltaba más. ¿Así que los soldados de los puestos de control cada vez están más nerviosos, agresivos y presionados? Bueno, pues como se dice, todavía no han visto nada. Y si sus conciudadanos que están en los Estados Unidos aceptarán indefinidamente su sacrificio —en el nombre de algo que parecerá incomprensible incluso en unos Estados Unidos aislados cuya población en gran medida es indiferente o está mal informada de los acontecimientos internacionales (o las dos cosas)—, por el momento está por verse, pero lo más probable es que no. Un imperio es un Estado duro: necesita instituciones y monumentos, burocracias permanentes y artes que lo glorifiquen. Sobre todo, como requiere del terrible sacrificio de un número de sus propios soldados (obviamente, los sacrificios de los colonizados —que siempre son mucho más terribles— pueden no tomarse en cuenta y casi nunca se toman en cuenta), necesita contar con la aceptación pública. Y, con todo, el imperio estadounidense, en la medida en que existe como estructura colonial (el imperio cultural de los Estados Unidos, como hegemonía, es otro asunto, aunque tengan que ver), sigue siendo en buena parte un sueño de un reducido grupo de ideólogos conservadores cercanos a Washington. Y hoy en día, dadas las circunstancias, ese sueño es poco probable que resista la confrontación con la realidad que la historia e Iraq están por impartirle. ~
David Rieff es escritor. En 2022 Debate reeditó su libro 'Un mar de muerte: recuerdos de un hijo'.