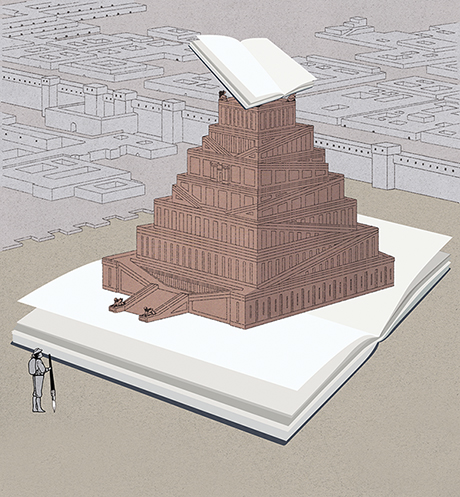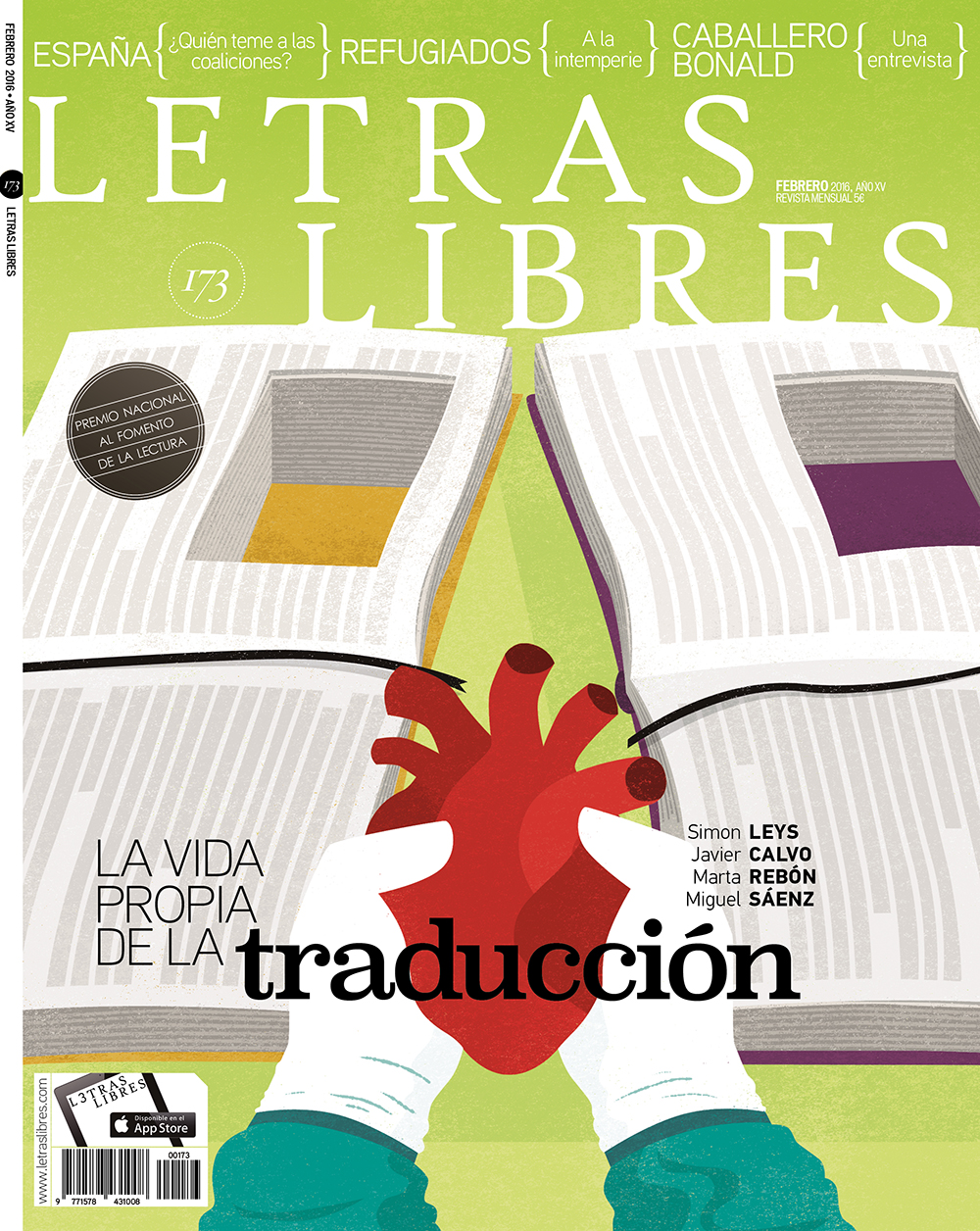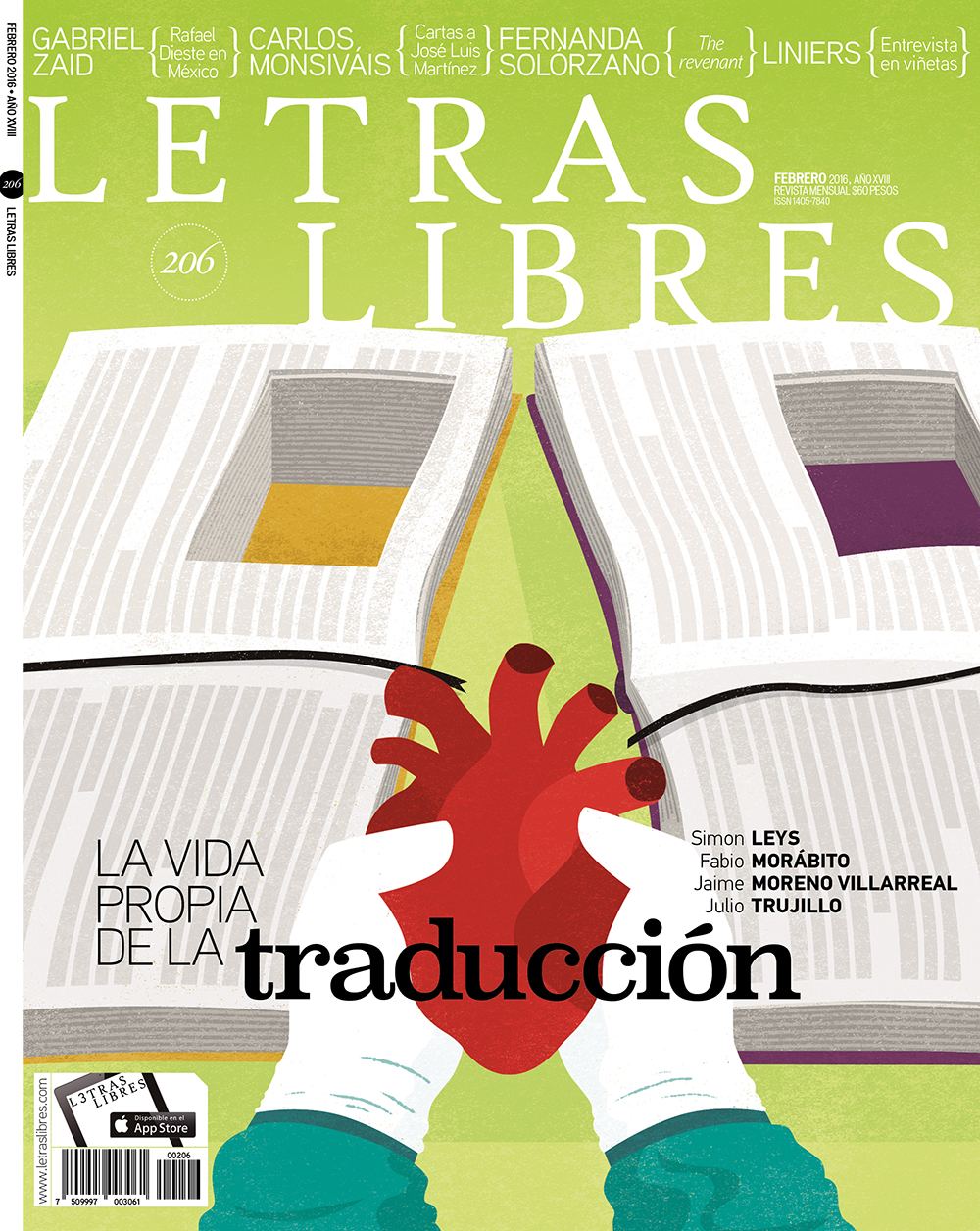¿Monolingüismo o poliglotismo?
Algunos escritores muestran una indiferencia, en realidad una hostilidad, hacia todo lo que no está escrito en su propio idioma. Roland Barthes dijo en una charla: “Tengo poco conocimiento de la literatura extranjera; a decir verdad, solo me gusta lo que está escrito en francés.” En una entrevista publicada en The Paris Review, Philip Larkin expresó puntos de vista similares, pero mucho más vigorosamente:
En una entrevista anterior afirmó usted que no le interesaba ningún periodo más que el actual, ninguna poesía más que la escrita en inglés. ¿Quiso decir literalmente eso? ¿Ha cambiado su punto de vista?
No ha cambiado. No entiendo cómo se puede llegar a conocer una lengua extranjera lo suficientemente bien para que la lectura de poemas en ella merezca la pena. Las ideas de los extranjeros sobre poemas ingleses buenos son horriblemente toscas: Byron y Poe y demás. A los rusos les gusta Burns. Pero, en el fondo, las lenguas extranjeras me parecen irrelevantes. Un escritor solo puede tener una lengua, para que la lengua signifique algo para él.
En contraste con esto, hay muchos escritores que se sienten inspirados, estimulados y fascinados por lenguas extranjeras: o bien hacen traducciones literarias (abundan los ejemplos, desde Baudelaire hasta Pasternak) o intentan crear ellos mismos en la lengua prestada (como los poemas en francés de T. S. Eliot y de Rilke, o los de Pessoa en inglés). Existe también el fenómeno de los escritores bilingües: Beckett y Julien Green (a pesar de que este último no escribió nada en su lengua materna y dejó para otros la tarea de traducir sus novelas al inglés). Como último caso, y más notable, están los ejemplos particularmente interesantes de escritores que adoptan un idioma nuevo o que cambian de lengua (Conrad, Nabokov, Cioran, por citar solo tres).
Pero la contraposición entre los que son monolingües y los que son políglotas tal vez sea artificial. En el fondo, puede que merezca la pena preguntarse si los dos bandos no están al final motivados por un interés idéntico. ¿No es la misma pasión la que encierra a Larkin en su idioma y expulsa a Cioran del suyo? Para el uno y para el otro, en concreto, “el idioma realmente importa”.
Involuntariamente, Cioran arrojó sobre este tema una luz curiosa. En el curso de una rara entrevista concedida a un periódico griego, se lanzó a fustigar el idioma rumano y a celebrar el francés: según él, el rumano era un idioma blando, untuoso, torpe, descuidado, mientras que el francés poseía altura, rigor, disciplina. Independientemente de cuáles puedan ser las características objetivas de los dos idiomas, es evidente que Cioran, sin saberlo, estaba simplemente oponiendo la majestad distante y marmórea de una lengua extranjera a la intimidad húmeda y escalofriante de una lengua familiar para él. Un escritor puede extraer su fuerza precisamente de la resistencia que le ofrece el idioma: Anthony Burgess destacó que el inglés de Conrad se hizo más flojo cuando se familiarizó más con él; paradójicamente, cuando Conrad sabía menos inglés escribía mejor. Henri Michaux tiene una forma única de manipular el francés: da la impresión de que las palabras sean cuerpos extraños, a los que gira, da vuelta, huele y de los que nunca deja de distanciarse. Para asombro de uno de sus interlocutores, confesó una vez hasta qué punto le resultaba difícil escribir en lo que decía que ¡nunca llegaría a ser su lengua materna! Nabokov, frente a la lengua inglesa, parece un niño asombrado ante el escaparate de una tienda de juguetes: maniobra con las palabras y juega con ellas como con un prodigioso trompo multicolor. Si para un escritor perder su idioma es una pesadilla desesperada, adquirir otro puede llegar a constituir también el más milagroso de los dones.
Traducción: labores de amor y artículos de lujo
Debería señalar, para ser justo, que no es siempre una falta de cultura lo que desluce las traducciones modernas. Muchos traductores trabajan en condiciones materiales que los condenan a producir resultados míseros, por competentes y dotados que puedan ser en realidad. Resulta muy difícil hacer traducciones literarias satisfactorias intentando al mismo tiempo vivir de ellas. Por mucho talento que posea el traductor, si está traduciendo para ganarse la vida, debe elegir constantemente entre soluciones para salir del paso y no morir de hambre. Una buena traducción es al mismo tiempo una labor de amor y un artículo de lujo. Traducir es perseguir una pasión (¡a menudo costosa!); raras veces se convierte en una actividad que rinda beneficios.
Mencionaré una experiencia personal: de todas las traducciones que he hecho, la más cara a mi corazón, porque fue la que más me costó y la que me proporcionó mayor gozo, fue la del clásico de la literatura estadounidense Dos años al pie del mástil, de R. H. Dana (1840).
Reescribí mi manuscrito tres veces y trabajé dieciocho años en él. Aunque mi versión francesa (Deux années sur le gaillard d’avant) fue al final bien recibida por los críticos y por el público, me entretuve en hacer un pequeño cálculo, cotejando mis derechos de autor con el número de horas dedicadas a ese trabajo: está claro como el agua que a cualquier barrendero o vigilante nocturno le pagan cien veces mejor. Arthur Waley, un genio de la traducción cuyas versiones del chino ejercieron una influencia considerable en las letras inglesas durante la primera mitad del siglo xx, describió bien las vicisitudes de nuestra tarea: “He permanecido centenares de veces sentado durante horas sin fin ante pasajes cuyo significado entendía perfectamente, intentando ver cómo podía trasladarlos al inglés.” Todos los traductores se enfrentan constantemente a esa situación cruel, pero aquellos que están obligados a producir un cierto número de líneas y páginas por día para ganarse la vida difícilmente pueden permitirse el lujo de buscar obsesivamente la única solución natural y perfecta; el tiempo apremia, y no tienen más remedio que cortar por lo sano y (algo que enferma el alma) aceptar soluciones chapuceras.
El hombre invisible
La paradoja a la que el traductor se enfrenta cuando prosigue obstinadamente con su angustiosa tarea reside en el hecho de que no está entregado a erigir un monumento que conmemore su talento, sino que está por el contrario esforzándose por borrar todo rastro de su propia existencia. Al traductor solo se le detecta cuando ha fallado; su éxito estriba en pasar inadvertido. La búsqueda de la expresión natural y apropiada es la búsqueda de lo que no parece ya una traducción. Lo que se necesita es dar al lector la ilusión de que tiene acceso directo al original. El traductor ideal es un hombre invisible. Su estética es la del paño de cristal de la ventana. Si el cristal es perfecto, dejas de verlo, no ves ya más que el paisaje que hay detrás de él; solo en la medida en que tenga defectos cobras conciencia del grosor del cristal que se interpone entre el paisaje y tú.
La traducción como sustituto de la creación (i)
Roland Barthes subrayaba en algún lugar: “Un escritor creativo es aquel para el que el lenguaje es un problema.” Como suele suceder con Barthes, el brillo de la formulación oculta una falta de rigor intelectual.
La frase de Barthes es al mismo tiempo demasiado limitada y demasiado amplia. Demasiado limitada porque existen escritores creativos para los que el lenguaje no es en realidad un problema; desde Tolstói a Simenon es larga la lista de inventores de mundos y de personajes que escriben en un lenguaje funcional, neutral, sin lustre. (Nabokov no podía perdonar a Dostoievski su prosa plana, floja, que él consideraba adecuada para la narración por entregas. Evelyn Waugh reprochaba a su colega novelista y amigo Graham Greene que usara palabras sin considerar su peso específico y su vida autónoma, manejándolas como utensilios indiferentes.) Se podría incluso afirmar que, a menudo, la capacidad de invención y creación va acompañada de una cierta indiferencia hacia el lenguaje, mientras que una extrema atención al lenguaje puede inhibir la creación. La frase de Barthes es demasiado amplia, sin embargo, porque para los traductores literarios el idioma constituye siempre el problema central, y esto pese al hecho de que los traductores no son creativos per se. La traducción es con frecuencia un sustituto de la creación, cuyos procedimientos imita. Como dijo Maurice-Edgar Coindreau, el gran traductor e introductor en Francia de la literatura estadounidense moderna: “El traductor es el mono del novelista. Debe hacer las mismas muecas, le gusten o no.” La traducción puede remedar la creación todo lo que le plazca, pero nunca puede reclamar el mismo estatus; “traducción creativa” solo podría ser un término peyorativo, lo mismo que se dice de un contador corrupto que practica la “contabilidad creativa”.
Un sustituto de la creación (ii)
Hay un pasaje en la correspondencia de Jules Renard, que debería interesar a cualquier escritor, en el que describe con agudeza la angustia permanente e inagotable de la creatividad: “Pese a lo muy acostumbrado que debería estar a ello, cada vez que se me pide algo, lo que sea, me siento tan atribulado como si estuviera escribiendo mi primera línea. Esto está relacionado con el hecho de que no progreso, de que escribo cuando me viene, y siempre tengo miedo a que no venga.” Cuando esta angustia se confirma y se congela en un bloque, el trabajo de traducción, que es una especie de pseudocreación, puede convertirse en refugio de un escritor. La historia de la literatura ofrece numerosos ejemplos, de Baudelaire a Valery Larbaud; no solo la traducción, sino varias actividades alternativas más pueden cumplir el mismo papel: adaptaciones teatrales, por ejemplo, como cuando Camus adaptó a Faulkner. Hay equivalentes en las otras artes. Shostakóvich habla en sus memorias de ese terror punzante a la esterilidad, y da varias recetas para impedir que se agote la inspiración; destaca, por ejemplo, la utilidad del trabajo de transcripción orquestal: el objetivo es preservar a toda costa una forma de actividad artística, una imitación de la actividad creadora, con el fin de “estimular la producción” o de cruzar el desierto en busca de una nueva fuente. Como sustituto temporal o permanente de la creación, la traducción está vinculada a ella de modo estrecho, y es sin embargo de una naturaleza diferente, pues ofrece una inspiración artificial. En lugar de “yo escribo cuando me viene, y siempre tengo miedo a que no venga”, lo que tenemos aquí es la certeza confortante del “¡ha llegado, aquí está!”. Uno puede sentarse a su mesa cada mañana a la misma hora, seguro de que va a crear algo. Por supuesto, la calidad y la cantidad de la producción diaria pueden variar, pero la pesadilla de la página en blanco, en cambio, queda definitivamente exorcizada. Es también esta misma garantía tranquilizadora la que sitúa fundamentalmente la traducción en el dominio del artesano más que en el del artista. Por difícil que pueda ser a veces la traducción, está en el fondo, a diferencia de la creación, libre de riesgos.
Un sustituto de la creación (iii)
En realidad uno solo puede traducir con éxito aquellos libros que le habría gustado escribir. Para que una traducción literaria sea vivaz e inspirada, el traductor debe conseguir identificarse con el autor, por cuyo espíritu pasa a estar habitado. A mí me parecería imposible traducir bien a un escritor por el que no sintiese ni simpatía ni respeto, o cuyos valores no compartiese, o cuyo universo intelectual, moral, artístico y psicológico me fuese indiferente u hostil. Esto es algo tan general que lo repiten todos los grandes traductores. Por ejemplo, Coindreau: “Un traductor debe conocer sus propias limitaciones y no aceptar obras que él mismo no podría o, más exactamente, no habría deseado escribir. Traducir es un acto de colaboración amorosa.” Y Valery Larbaud: “Estoy absolutamente seguro de que una traducción cuyo autor empieza diciendo en su prefacio que la eligió porque le gustaba el original tiene todas las posibilidades de ser buena.” Pero luego va mucho más allá, pues expone la idea de que la traducción es una especie de plagio sublime. Según él, el primer gesto del escritor es el del plagio. (André Malraux destacaba el mismo fenómeno en las artes plásticas, comentando por ejemplo cómo el joven Rembrandt solía imitar a Pieter Lastman: “El genio empieza con el pastiche.”) Larbaud continúa: “Solo más tarde, cuando nos hemos dado cuenta de que por regla general no nos gustan nuestras propias obras, de que es suficiente para que nos guste un poema o un libro sentir que no es nuestro, solo entonces percibimos la diferencia entre tuyo y mío, y ese plagio pasa a ser no solo odioso para nosotros, sino imposible. Y sin embargo persiste en nosotros algo de ese instinto primitivo de apropiación. Habita en lo profundo de nuestro ser como uno de los vicios instintivos de la infancia, que el pleno desarrollo de nuestro carácter se niega a permitir que despierte de nuevo.”
El contacto con una obra maestra transmite una especie de carga eléctrica: recuérdese el famoso grito del joven Correggio al descubrir una obra maestra de Rafael: “Anch’io sono pittore!” (“¡Yo también soy pintor!”). En el campo literario, de acuerdo con Larbaud, existe “un instinto profundo al que responde la traducción, y que convierte a los individuos, dependiendo de su valor moral, o quizá de su grado de vigor intelectual, en plagiarios o traductores”. La traducción es, pues, una sublimación de nuestra propensión espontánea al robo o al plagio: “Traducir una obra que nos gusta significa penetrar en ella a un nivel más profundo de lo que podemos hacer con una simple lectura; significa poseerla más completamente, apropiárnosla en algunos sentidos. Ese es siempre nuestro objetivo, plagiarios como somos todos en origen.”
Un sustituto de la creación (iv)
El hecho de que la traducción sea un sustituto de la creación tiene su corolario: las traducciones tienen un puesto legítimo en la œuvre de un escritor, junto con sus obras originales. Es válido y apropiado incluir, por ejemplo, en una edición de las obras completas de Baudelaire, de Proust, de Larbaud o de Lu Xun, las traducciones que hicieron. El gran escritor chino moderno Zhou Zuoren, cuyos ensayos están intercalados con una vasta variedad de traducciones (clásicos griegos, literatura japonesa clásica y moderna, literatura inglesa), desarrolló esta idea: un escritor puede traducir diversos textos con el fin de dar forma a cosas que tenía dentro de sí mismo pero que no podía hallar otros medios de expresar. Ese es el motivo de que resulte apropiado incluir esas traducciones en cualquier colección de sus propias obras. Lo mismo reza para las citas y las notas de lectura que ciertos escritores acumulan, y que los ingleses llaman a veces “libro de citas” (véase, por ejemplo, Commonplace book de E. M. Forster, o Spicilège de Montesquieu). Agrupa todas las páginas que has copiado en el curso de tus lecturas, sin que haya una sola línea tuya, y el conjunto puede llegar a ser el retrato más exacto de tu mente y de tu corazón. Estos mosaicos de citas parecen collages pictóricos: todos los elementos son prestados, pero juntos forman cuadros originales.
Algunos problemas técnicos
Cuando la traducción es al inglés (por ejemplo), la cuestión es, más que la de dominar la lengua extranjera, la de dominar el inglés. Esto podría convertirse en un axioma: Es deseable entender el idioma del original, pero es indispensable dominar la lengua de destino. Esta fórmula puede parecer al mismo tiempo un chiste y una perogrullada, pero es un hecho cierto que hay traducciones que son obras maestras literarias, que han ejercido una influencia considerable, y que han sido hechas por traductores que apenas conocían la lengua del original, si es que sabían algo de ella; su capacidad se debía exclusivamente al hecho de ser grandes estilistas en su lengua materna. El caso más ilustre y singular es sin duda el de Lin Shu (1852-1924), una figura capital de la historia literaria de la China moderna. Sin conocer una sola palabra de ninguna lengua extranjera, Lin Shu tradujo casi doscientas novelas europeas, y este vasto cuerpo de ficción extranjera contribuyó poderosamente a la transformación del horizonte intelectual de China al final del Imperio. Convaleciente tras una grave enfermedad, Lin Shu recibió hacia 1890 la visita de un amigo que había regresado recientemente de Francia. El amigo le habló de una novela muy popular en Europa en esa época, La dama de las camelias, y le sugirió que emprendiese su traducción. Colaboraron los dos de la manera siguiente: el amigo relataba la trama, y Lin Shu iba traduciéndola al chino clásico. Esta Dama de las camelias china tuvo un éxito prodigioso. Hay que decir que es inmensamente superior al original: a pesar de ser escrupulosamente fiel a la narración de Dumas fils, que reproduce párrafo por párrafo, frase por frase, su estilo es admirable por su nobleza y su capacidad de concisión… ¡Imaginémonos en qué se convertiría una novela por entregas si se reescribiese en el latín de Tácito! (Cuando Mao Zedong recibió a una delegación de senadores franceses, alabó La dama de las camelias como el mejor ejemplo del genio literario francés, para gran perplejidad de sus visitantes: como todos los intelectuales de su generación, había leído la traducción de Lin Shu, medio siglo antes, y había conservado un recuerdo indeleble de ella.) Estimulado por este éxito inicial, Lin Shu continuó su tarea, emprendiendo traducciones con varios colaboradores; dependiendo por completo de los gustos y los conocimientos variables de ellos, construyó una œuvre enorme y heteróclita, traduciendo en tropel a los gigantes de la literatura mundial (Victor Hugo, Shakespeare, Tolstói, Goethe, Dickens) así como a buen número de autores de segunda fila como Walter Scott y R. L. Stevenson, y a escritores populares como Anthony Hope y H. Rider Haggard (por el que llegó a sentir una especial predilección); y luego también a los portavoces de naciones oprimidas, de los polacos, los húngaros, los serbios, los bosnios… ¡e incluso a Hendrik Conscience, con su El león de Flandes!
Lo que ejemplifica el caso fascinante de Lin Shu respecto a lo que nos interesa aquí es la importancia del estilo: el arte literario del traductor puede compensar incluso una profunda incompetencia lingüística… aunque este sea, sin duda, un ejemplo extremo. Como regla general sería justo decir que, si el traductor es de verdad un escritor, el sentido erróneo ocasional puede incluso no invalidar su obra. Sin embargo, todos los recursos de la filología no le servirán de nada si escribe sin oído literario. De lo que se deduce también que los mejores traductores son normalmente aquellos que traducen de una lengua extranjera a su lengua materna, y no viceversa. Servirá un ejemplo: las dos traducciones más prestigiosas de las Analectas de Confucio al inglés fueron durante mucho tiempo las de Arthur Waley y D. C. Lau. La traducción relativamente vieja de Waley contiene algunos errores bastante notorios y varias interpretaciones discutibles, pero está escrita en un inglés admirable. La traducción más reciente de Lau es filológicamente más de fiar, pero desde un punto de vista literario parece haber sido compuesta en una computadora por una computadora. Un angloparlante que no sepa nada de Confucio haría mejor en pasar primero por Waley: aunque se extravíe en ciertas cuestiones de detalle, descubrirá al menos que las Analectas de Confucio es un libro bello, mientras que existe el riesgo de que este aspecto esencial se les escape a los lectores de la traducción más exacta de Lau. Asimismo, especialistas del alemán han criticado con severidad las traducciones de Kafka de Alexandre Vialatte al francés. Aceptando incluso que este cometió numerosos errores, cuando leo las nuevas versiones rigurosamente corregidas que sustituyen ahora a las viejas, me parece que lo que Vialatte ofrece aún, y que resulta más fundamental que la exactitud filológica, es verdad literaria. Aunque su conocimiento del alemán pueda resultar a menudo deficiente, su comprensión del genio de Kafka, de la naturaleza esencialmente cómica de ese genio, es al final la medida de un sentido más veraz del texto; un sentido que las incomparables dotes artísticas de Vialatte nos proporcionan, a su vez, en francés. Lo que tenemos aquí es un ejemplo del axioma primordial establecido por san Jerónimo, el santo patrono de nuestra hermandad: “Non verbum e verbo, sed sensum exprimere de sensu” (dar el sentido más que las palabras del texto).
Verbum e verbo
Al trasladar las palabras del texto, todos los traductores se equivocan de cuando en cuando, pero tales accidentes son remediables, pues se trata de errores elementales ortográficos y tipográficos. La receta para el éxito es simplemente utilizar buenos diccionarios, preferiblemente de la variedad monolingüe. Lo más fácil de traducir son las expresiones difíciles; lo más difícil son las expresiones fáciles. Quiero decir con esto que las expresiones abstrusas y los términos raros se detectan enseguida, y pueden localizarse de lejos; son peligros claramente marcados que se pueden superar con prudencia, diccionario en mano. El peligro surge con palabras de apariencia sencilla y cotidiana que uno cree que entiende a la perfección, mientras que en su contexto pueden en realidad corresponder a un vocabulario muy distinto, técnico o especializado, o a un uso no codificado de la lengua hablada. Me había propuesto ofrecer algunos ejemplos de errores sorprendentes cometidos por excelentes traductores con el fin de demostrar que profesionales profundamente conocedores del idioma, especialistas en desentrañar los rompecabezas lingüísticos más complejos desde dentro del enclave de sus bibliotecas, lejos de la calle y de su vida, se las arreglaron para caer en trampas muy elementales. Pero ¿qué utilidad puede tener la crítica ociosa? Estoy seguro de que lo que quiero decir está claro, pues en el fondo solo es una ilustración del viejo principio de la navegación: es peligroso no conocer la propia posición, pero es mucho peor no saber que uno no sabe.
Permítaseme mencionar de nuevo el problema particular que plantean pasajes oscuros o corruptos de textos antiguos. Ciertos traductores se equivocan aquí por un exceso de ingenio: dan sentido a pasajes que no poseen ya ninguno; y donde el original es hermético e irregular, su traducción da una impresión engañosa de claridad y fluidez. Jean Paulhan ilumina este fenómeno (a propósito de una traducción de Lao Tse): “Los mejores traductores son en este caso los más estúpidos, que respetan la oscuridad y no buscan dar sentido al material que manejan.”
Sensum exprimere de sensu
Los errores cometidos del orden de verbum e verbo son veniales y fácilmente localizables. Pero en el campo de sensum exprimere de sensu, todos los errores son fatales. Se pueden cometer errores de sentido, y se cometen inevitablemente, pero los que son imperdonables son los errores de juicio y de tono. La forma que tiene el traductor de trasladar el título de una obra que está traduciendo indica claramente esto, y Coindreau nos aporta de nuevo ejemplos interesantes. El título de la novela de William Styron Set this house on fire [Esta casa en llamas, se tituló en español] (que, con su resonancia bíblica, plantea un desafío que Coindreau supera magníficamente con La proie des flammes), si se tradujese por Fous le feu à la baraque, se convertiría instantáneamente en el título de una novela barata de misterio. El título de The grapes of wrath [en español se tradujo como Las uvas de la ira] de Steinbeck se traduce torpemente por Les raisins de la colère, un título correspondiente a una edición pirata belga que ganó notoriedad durante la Segunda Guerra Mundial, obligando a Coindreau a prescindir de la brillante solución que había previsto: Le ciel en sa fureur. Grapes posee en inglés un solemne tono bíblico, siendo la alusión clásica al verso de La Fontaine la que da en el fondo el mejor equivalente posible, mientras que la connotación en francés de grapes (pensemos en Les vignes du Seigneur) evoca un universo más bien báquico y rabelesiano. Wuthering heights [Cumbres borrascosas] de Emily Brontë se convirtió, en la traducción de F. Delebecque, en Les hauts de hurlevent, una solución magistral. Coindreau explica por qué tradujo God’s little acre [La parcela de Dios, en la traducción española] de E. Caldwell como Le petit arpent du bon Dieu: “Le petit arpent de Dieu” sonaba mal, dice, ¡como una especie de juramento canadiense! “Bon Dieu” se corresponde con cómo imagina uno que podría expresarse de modo natural el protagonista, un viejo campesino sucio y pillo. En cuanto a mí, por lo que se refiere a la narración de Dana, Two years before the mast, la expresión before the mast se convertiría literalmente en devant le mât o en avant du mât, que no significan gran cosa en francés. En inglés navegar before the mast significa hacerlo como un marinero ordinario, ya que en los barcos altos las dependencias de la tripulación estaban en el castillo de proa, y los marineros, salvo que estuvieran de servicio, permanecían estrictamente confinados en el espacio situado “delante del mástil de proa” (pues la parte de atrás del buque estaba reservada para uso exclusivo de oficiales y pasajeros). Traducir el título como Deux ans de la vie d’un matelot [Dos años en la vida de un marinero] habría sido demasiado explícito, cuando lo que se requería era hacerse eco de la jerga náutica que Dana emplea con tan soberbio efecto. Como lo que hacía falta además era evitar la desdichada asonancia de “deux ans”-“gaillard d’avant”, opté al final por Deux années sur le gaillard d’avant [Dos años en el castillo de proa. En español se tradujo como Dos años al pie del mástil].
La prueba de la traducción
Se puede ser creativo en un idioma que uno solo conoce imperfectamente: Conrad aún se hallaba lejos de dominar el inglés en la época en que escribió La locura de Almayer. Traducir a un idioma que uno solo conoce imperfectamente es imposible. No hay otra actividad literaria que exija un dominio tan total del idioma en que uno trabaja; hay que contar con todos los registros, hay que ser capaz de dominar todas las teclas y todas las escalas. Cuando uno está componiendo, tiene a su disposición numerosos desvíos si se enfrenta a un obstáculo: siempre puede enfocar el asunto desde otro ángulo, o incluso puede inventar algo distinto si llega el caso. Sin embargo, cuando se traduce los problemas son inmutables, y no hay posibilidad de eludirlos o de sortearlos; hay que afrontarlos y resolverlos, uno a uno, siempre que surjan. La traducción no solo despliega todos los recursos de la escritura, es también la forma suprema de lectura. Para apreciar un texto, releer es mejor que leer, aprender de memoria mejor que releer; pero uno solo posee lo que traduce. Primero, traducir entraña comprensión total. Cuando hemos leído un texto con interés, con placer, con emoción, suponemos naturalmente que lo hemos entendido todo… hasta que llega el momento en que intentamos traducirlo. Lo que solemos descubrir entonces es que con lo que nos hemos quedado es con la huella del texto en movimiento en nuestra imaginación y en nuestra sensibilidad; suficiente para mantener la atención de un lector; pero el traductor, por su parte, necesita cimientos más firmes sobre los que basar su trabajo. No hay duda de que los pasajes vagos deben traducirse de una manera vaga y los oscuros de modo oscuro. Pero, para producir una oscuridad y una vaguedad adecuadas, el traductor tiene que haber penetrado con antelación en la niebla para atrapar lo que esté escondido tras ella.
Y, paradójicamente, el traductor debe saber más sobre la obra de lo que sabe el propio autor, pues este, arrastrado por la inspiración, puede ceder a veces a la embriaguez de las palabras. Tales transportes le están prohibidos al traductor, que debe mantenerse siempre sobrio y lúcido. Un escritor astuto puede engañar a sus lectores, pero nunca puede engañar a su traductor. El trabajo de traducción lo pone todo al descubierto implacablemente: vuelve la obra del revés, retira el forro, expone las costuras. La traducción es la prueba más severa a la que se puede someter un libro. En la prosa discursiva, nada que tenga un sentido es intraducible; el corolario de ello es que generalmente se descubre que los pasajes intraducibles no tienen sentido. La traducción es un detective implacable del disparate pretencioso, un sonar para medir falsas profundidades. Puede habernos complacido una obra en la primera lectura, pero, si su seducción no es sana, no soportará la prueba de la traducción. Traducir un libro significa vivir en intimidad con él durante meses y años, y frecuentar libros así puede resultar muy parecido a frecuentar gente: la intimidad puede hacer que aumenten el amor y el respeto, pero también puede producir aversión y desprecio.
Traducible e intraducible
Algunos escritores son fáciles de traducir: Simenon, Graham Greene, y en general todos los novelistas cuyas tramas se pueden desenredar de su lenguaje. Otros son difíciles de traducir: Chardonne, Evelyn Waugh, y en general cualquier novelista cuya narrativa sea inseparable de su lenguaje. Así, por ejemplo, yo leo a Simenon en inglés y a Greene en francés. Algunas de sus novelas llevan conmigo veinticinco o treinta años, y sin embargo, curiosamente, soy incapaz de saber cuál leí en el original y cuál en traducción. En el primer caso, el idioma es un mero instrumento de creación; en el segundo, constituye el material mismo de la obra. Cuanto más se aproxima una obra a la forma poética, menos traducible es. La “idea” de un poema está presente solo cuando toma forma en palabras; un poema no existe fuera de su encarnación verbal, lo mismo que no existe un individuo fuera de su piel. Degas le dijo a Mallarmé que tenía montones de ideas para poemas y le desalentaba mucho no ser capaz de escribirlos. Mallarmé respondió: “Pero Degas, no es con ideas con lo que hacemos poesía, es con palabras.” Si bien no es completamente absurdo contar una novela de Tolstói, sería inconcebible contar un poema de Baudelaire. Por eso la poesía es por definición intraducible (de ahí la recomendación de Goethe de que el verso se traduzca en prosa, para que el lector no se engañe). Puede darse el caso, sin embargo, de que un poema escrito en un idioma pueda inspirar otro poema en otro idioma. ¡Esos milagros suceden! Pero la existencia de milagros no invalida la existencia de leyes naturales: más bien la confirma.
Traducciones que son superiores al original
Creo que fue Gide quien comentó de un escritor que despreciaba: “Gana mucho en la traducción.” Esta burla feliz plantea el tema curioso de traductores que mejoran sus originales. Los ejemplos abundan en este caso. Gabriel García Márquez dijo que la traducción de Gregory Rabassa de Cien años de soledad es muy superior al original en español. He hablado antes de Lin Shu; no solo La dama de las camelias gana leída en chino, sino que (si hemos de creer a Arthur Waley) podría decirse lo mismo de las novelas de Dickens. Pero el caso más digno de atención probablemente sea el de Baudelaire como traductor de Edgar Allan Poe. Los especialistas anglosajones que leen francés prefieren casi unánimemente las traducciones de Baudelaire a los originales de Poe, al que suelen considerar “aburrido, vulgar y carente de buen oído”; mientras que sigue siendo fuente de infinita perplejidad para críticos ingleses y estadounidenses el que, siguiendo a Baudelaire, grandes poetas franceses como Mallarmé, Claudel y Valéry pudieran adorarlo y tomar en serio su mezcolanza indigerible de pseudociencia y fantasía metafísica. El hecho es que a menudo son los escritores mediocres los que mejor se prestan a los gloriosos malentendidos de traducción y exportación, mientras que los escritores de talento se resisten a los esfuerzos de los traductores. Du Fu, el más grande y perfecto de todos los poetas clásicos chinos, se convierte traducido en árido y gris, mientras que su contemporáneo Hanshan, cuya obra es insípida y vulgar (y fue en general ignorada, muy justamente, en China), gozó de un éxito inmenso en reencarnaciones poéticas coloristas en Japón, en Estados Unidos y en Francia… La traducción puede servir como una pantalla perversa que oscurece ejemplos de auténtica belleza y otorga al mismo tiempo una súbita frescura a tópicos trillados. La poesía de Mao Zedong, por ejemplo, debió su fortuna no solo al martilleo de la propaganda y a los mitos políticos de un periodo determinado, sino también al hecho de que pertenece claramente a esa categoría de obras que “mejoran con la traducción”, porque la traducción consigue ocultar su vulgaridad original. Randall Jarrell, en una novela ferozmente divertida, Pictures from an institution, dice de uno de sus personajes: “No le gustaría ni la mitad de lo que le gustaba el alemán si tuviese que aprenderlo. No existe felicidad comparable a no saber distinguir un tópico de una genialidad.” Y en El guardián entre el centeno el joven héroe tergiversa completamente el sentido de un verso de Robert Burns (que proporciona a Salinger el título de la novela): este maravilloso error se convirtió para él en fuente de una delicia poética mucho más pura y más profunda que la que habría extraído de una lectura correcta del poema en cuestión… Aún está por escribirse un “homenaje al error”. ~
_________________________
Traducción del inglés de José Manuel Álvarez-Flórez.
Este texto forma parte de El “studium” de la inutilidad (Acantilado), traducido por José Manuel Álvarez-Flórez y José Ramón Monreal Salvador, que estará disponible en las librerías en mayo.