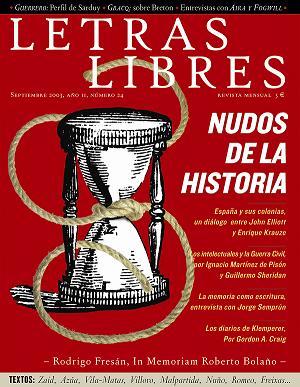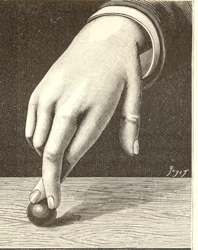Siento cierto pánico cuando veo publicadas en diarios y revistas las impresiones viajeras de escritores que recorren el mundo a bordo de otro mundo —el suyo propio— y protegidos por un tercer mundo —el de sus agentes, editores y traductores, y en ciertos casos unos amigos suyos que da la casualidad de que residen adonde ellos llegan—. Por lo general, esas impresiones de viaje no pasan de ser un batiburrillo de clichés, de lugares comunes y de prejuicios, que resulta enojoso o divertido según sea de plúmbeo o chispeante el autor de marras.
Para cuantificar ese pánico que siento puedo relatar el caso de un autor (aún) de campanillas a quien le dije en su cara y en presencia de cuatro amigos, y no especifico más por respeto a la protección de datos personales, que como escritor estaba acabado y que para lo único que seguía sirviendo era para pergeñar reportajes viajeros en algún suplemento dominical. Parece como si me hubiese hecho caso, porque al poco tiempo sacó, muy seguidos, dos reportajes aceptables en una revista semanal muy connotada. Cuando dio a la luz pública el tercero, inmediatamente le envié un emilio diciéndole que al menos tuviese la decencia de escribir sobre lugares que ya había visitado. Mano de santo. No volvió a publicar ningún otro. Hasta donde sé, y al menos en esa misma revista, no.
Un caso distinto, y éste sí que me preocupa, es el de un autor a quien leo con fruición y a quien cuento entre mis más queridas amistades. Que yo sepa, sólo ha estado tres veces en Alemania. La primera se alojó en mi propia casa un par de días, y luego recorrió vertiginosamente un par de ciudades dando lecturas de una novela suya recién traducida al tedesco. La segunda vez acudió a la feria del libro de Francfort y permaneció allá también un par de días, en la atmósfera más bien catatónica y hermética de los pabellones feriales. Y la tercera vez ha sido hace muy poco, iniciando su viaje acá en Colonia, donde de nuevo pasamos un día entero juntos, después de lo cual se lo llevaron a recorrer cuatro o cinco ciudades del país, a lectura por día, y regresando ipso facto a sus cuarteles de invierno, primavera, verano y otoño.
Para mi sorpresa, a poco de retornar allá me envió por e-mail una crónica viajera que había escrito sobre Alemania y en la que me mencionaba porque lo llevé a ver la casa en que nació Heinrich Böll. Leí esa crónica y tuve una reacción casi indignada, que no me callé, todo lo contrario: le escribí a vuelta de correo electrónico diciéndole que sus impresiones pecaban de precipitadas y de generalizadoras. Y le explicaba por qué. Contrito, me contestó enseguida que con toda seguridad yo tenía razón, pero que su texto ya estaba componiéndose para publicar.
En ese texto se hablaba de Alemania y de los alemanes de una manera que me impedía creer que tales palabras fuesen producto de la reflexión; sólo podían ser fruto de la adecuación de su mirada itinerante a los clichés que ya traía previamente forjados sobre el lugar y sus habitantes.
Así por ejemplo, me pareció generalizador su párrafo donde hablaba de “la tristeza que lo inunda todo, la terrible soledad en la que viven y, sobre todo, me ha llamado mucho la atención el terrible mutismo en el que se mueven la mayoría de sus gentes”. A mí, le dije, “no me parece que Colonia, Münster o Friburgo sean más tristes que Palencia, Huesca o Badajoz. A mí no me parece que los alemanes (así, en general) vivan una soledad menos terrible que la de cualesquiera habitantes de las ciudades comparables en España a las que tú visitaste en Alemania. Y en materia de mutismo, me gustaría que vinieras conmigo a alguna taberna típica después de la hora de dar de mano en el trabajo, o viajaras en los tranvías de Colonia, o que pasaras una hora en el mercado de Bonn”.
En otro orden de cosas, tampoco le acepté que el alemán fuese “un pueblo que siempre se ha sentido elegido por la Providencia para dirigir a los demás pueblos”, donde el “siempre” me parecía excesivo. Ainda mais, le dije, “ya me contarás cuáles eran los sentimientos de los españoles del siglo XVI, los franceses del XVII y XVIII, los ingleses del XIX y los gringos del XX y, si los dioses no lo remedian, del XXI: estos últimos, además, se consideran dotados por la Providencia de un destino manifiesto”. Le aclaré además que el problema grave de los alemanes no ha sido su deseo de dirigir a los otros sino el querer evitar a toda costa que los otros los dirigiesen, y que un pueblo prensado entre Francia y Rusia las he tenido muy duras de llevar a lo largo de varios siglos: y que recién ahora parece que el esquema mental se les está arreglando.
Last but not least, le repliqué así a propósito de algo que decía sobre los alemanes: “Entiendo que su cultura libresca no es tan grande ni tan abstracta y que por eso sí ha penetrado en el alma popular y la vida cotidiana: creo que pocos pueblos del mundo son tan lectores de cuentos de hadas y de poesía satírica, que es una de sus especialidades y que se refleja en el más sano de los espectáculos de varietés, el Kabarett alemán, un lujo que sólo ellos se lo permiten”.
Descuento, desde luego, que mi mirada sobre Alemania y los alemanes está condicionada por el hecho de llevar viviendo aquí casi cuarenta años. Pero pueden tener ustedes la absoluta y completa seguridad de que ya al cabo de uno, todo lo más dos, nunca me hubiese expresado sobre ella y ellos como lo hacía mi amigo al cabo de, todo lo más, dos semanas distribuidas en tres viajes relámpago y sin vivir de a deveras en el país: tan sólo visitarlo fugazmente y llevado de la mano, como el lazarillo a su ciego.
Dicho en otras palabras: Cuando leo las crónicas de nuestros escritores sobre los países que recorren, me entra a andar por el pecho la inconmovible certeza de que están ejercitándose en la más deleznable de las ocupaciones: sacarle provecho económico a los inconvenientes que sufrieron por no saber el idioma, ni saber que en París los cigarrillos sólo se adquieren en unos lugares que rezan TABAC, o que en Berlín hay calles numeradas como en el resto del mundo mientras que otras llevan numeración correlativa de casa a casa, de tal manera que el número 7 de la Bellermannstrasse puede quedar enfrente del 111 de la misma calle.
Habrá que regresar a Pigafetta y a Bernal Díaz del Castillo, que ésos sí que viajaron pasándolas moradas. Pero es bobería lo que digo: a ellos dos regreso de continuo, y no sólo por lo que me encocoran (para decir lo menos) estos relatos de los modernos “viajeros”. Incluido mi amigo. ~
El dizque encanto de la burguesía / Cuestionario de la pasión gastronómica, parte 4
En esta entrega del cuestionario, la poeta Tedi López Mills y el editor Roberto Rébora
Los evangelizadores indios
Todos los historiadores que han abordado el estudio de la evangelización de los indios de la Nueva España han tenido que dedicar muchas páginas al problema de la traducción de los principales…
El insomne Blaise Cendrars
Homero del transiberiano, como lo llamó John Dos Passos, Blaise Cendrars, nacido Fréderic Sauser Hall (París, 1887-París, 1961), suizo de padres y parisiense de nacimiento, es uno de los…
Un rato ¿un rapto? de escritura automática
Un ejercicio de escritura sin pausas que se transforma en una serie de estampas nostálgicas.
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES