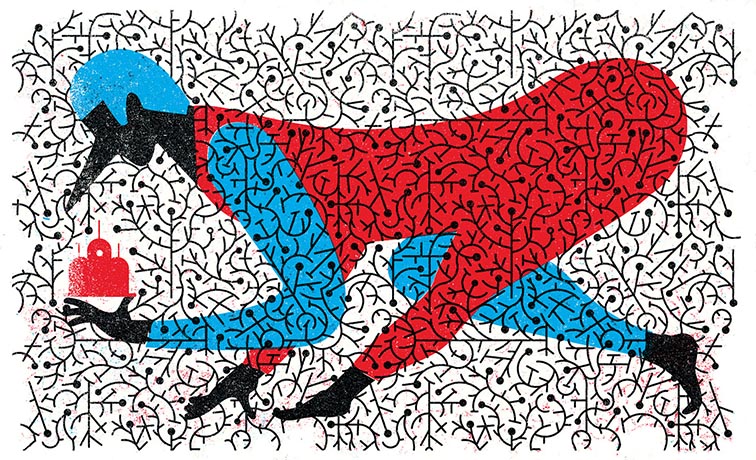Desde su debut ruso en 1896, es posible que La Gaviota sea la obra teatral más veces escenificada —y querida— de Anton Chekhov. Puede atribuirse a la universalidad de los temas que toca —el deseo, principalmente, ya sea de amor, fama, compresión, trascendencia o piedad; la fragilidad de la naturaleza humana, la compleja estructura de una engañosamente simple vida familiar —, a las escenas ricas en subtexto (lo que no se dice es tan o más importante que lo verbalizado), a la atmósfera que es un laberinto cuyas paredes se estrechan. Stanislavsky tuvo uno de sus mayores éxitos al representarla en la Rusia Imperial y desde entonces no ha dejado de aparecer en múltiples versiones, en escenarios de toda índole, lo mismo dirigida por Mike Nichols (con Meryl Streep como Irina Arkadina), que Sidney Lumet, Charles Sturridge (con Vanessa Redgrave y su hija, Natasha Richardson) o más recientemente, Daniel Veronese.
Diego del Río, de la mano de Óscar Uriel —responsables del exitoso montaje Proyecto Vanya, de 2013 —, retoma el texto de Chekhov sin vestuario decimonónico (todos usan ropa de calle, como nosotros) ni lenguaje aristocrático. No obstante la desnudez de léxico y escenario, su inmediatez atrapa. La casa de campo de Piotr Nikolayevich Sorin (Odiseo Bichir, formidable en su compasión y decadencia) es un escenario con el mínimo necesario de elementos presentes. No importa; como dijera Peter Brook ante la caja negra, “esto es el palacio del zar”, y transporta a los espectadores a un proceso experimental, que no obstante es fiel a las imágenes que se perciben a través de los ojos de los personajes, que hacen corrillo para observar cómo las escenas se suceden, el tiempo se vuelve elástico y surgen las traiciones y los afectos, seducciones y despedidas.
A la cabeza del reparto se encuentra Blanca Guerra: una fuerza de la naturaleza: Cronos devorando a sus hijos, mas no exenta de una insólita ternura; la ineptitud como madre de esta eximia —y esta mujer lo es, qué duda cabe —por conectar emocionalmente con su hijo, el temperamental dramaturgo Kostya (José Sampedro) es feroz. ¿Cómo es que el fruto de sus entrañas le resulta tan ajeno, aún cuando madre e hijo comparten la pasión por el teatro? A partir de esta grieta, la perfección de la porcelana se va deshaciendo en añicos de manera inexorable; véase la escena en que trata de cambiar el vendaje de la herida en la cabeza de su hijo, que en un arrebato infantil ha intentado pegarse un tiro: Arkadina intenta ser madre amorosa, pero pierde la paciencia y los estribos muy pronto. Para ella, todas las escenas en las que aparece son parte de una obra muy importante: su vida misma. Blanca Guerra es colosal, en un par de pantalones negros, una camisola de seda y escasas joyas. No necesita adornos: ella es el objeto de belleza que deslumbra, que destroza, hiere y más aún que su memorable Martha, en ¿Quién teme a Virginia Woolf?, de 2014, la Arkadina que hace es casi definitiva: emerge completa, egotista y tacaña, seductora y misteriosamente vulnerable, con total solvencia, a escena.
Como Trigorin, su amante (y mascota), el escritor popular, Mauricio García Lozano —director célebre por mérito propio, que aquí hace una rara visita al terreno actoral —entrega una muy sólida interpretación; es un hombre que evidentemente admira a su dura maîtresse, y que carente de voluntad se ha entregado al rol de trofeo y objeto del deseo: sólo encuentra una chispa de fuego propio al coincidir con la volátil Nina, núbil aspirante a actriz que es la alegoría de la gaviota del título (Paulette Hernández), pasando ambos de un coqueteo inofensivo, casi rutinario, a una atracción que podrá resultar incontenible, entre actos.
En el rol de Masha, tradicionalmente cáustico y amargo en su desamor —Kostya sólo tiene ojos para Nina y ella habrá de conformarse con un alcoholismo creciente, una maternidad tediosa y un matrimonio desabrido con Medvedenko, el maestro rural —la presencia de Adriana Llabrés resulta un hallazgo; su Masha es sarcástica, sí, pero también elegante y certera en sus movimientos pese a que en esta casa ella tiene un sitio indefinido; o miembro de la familia o domestique glorificada. Donde Nina es la gaviota, esta Masha que presenta del Río es una pantera negra que observa todo mientras da vueltas detrás de los barrotes de su jaula: quizá su mirada resulta la más lúcida de todas las que convergen en estas escenas. Llabrés plasma un rictus de estoica melancolía que en su rostro resulta extrañamente hermoso; su Masha sabe perfectamente que no tiene esperanza, revelándose como protagonista secreta en esta puesta en escena.
Aún sentado inmóvil mientras dormita, Odiseo Bichir es un Sorin entrañable y doloroso: el ocaso de sus días, en los que nadie le da el respeto que merece, es el telón de fondo para las intrigas amorosas que ocurren bajo su mismo techo. Su cariño por el sobrino que crió—Arkadina estaba demasiado ocupada cortejando la fama como para ocuparse de un niño—es el afecto más honesto que hay en la obra, sin embargo, poco vale para Kostya, que se obsesiona con aquello que no puede obtener. Bichir es un actor de temple y presencia equiparables a las de Guerra y se deja ver con sutileza y gran oficio, apoyado por la solidez de Pablo Bracho como el Doctor Dorn, vecino que admira a Arkadina y sostiene un affair secreto con Polina, el ama de llaves, encarnada por Pilar Flores del Valle, quien imprime una tristeza delicada a su personaje, mujer desesperada por migas de cariño, que no se permite perder la sobriedad de su posición en la casa, y Carlos Valencia como Medvedenko, que, a la par de Masha, todo lo percibe.
El nudo de esta trama lo componen dos eslabones que deben ser más fuertes: Paulette Hernández es una Nina bella y voluble, que hacia el final descubre, de mala manera, que las aspiraciones y sueños de jovencita, ya como mujer que ha sufrido, no siempre se realizan. Por su parte, Sampedro en el difícil rol de Kostya, da pasos hacia una madurez como intérprete: no es sencillo despertar simpatías por un personaje que reacciona en peligrosa rabieta ante la frustración vocacional o amorosa, lo que lo hace más cercano a nosotros. Ambos jóvenes actores son la apuesta del director para mostrar la falibilidad del carácter humano, y es en ellos donde él debe trabajar más para compensar el compromiso que dan a trazo y texto dándoles una justa dimensión y espacio para crecer.
Hay riesgo en esta Gaviota que del Río construye —o quizá des-construye—en el Foro Shakespeare, donde se presentaráen temporada de lunes a domingo a lo largo de todo el mes de diciembre, agasajo invernal para el espectador que busca algo poco convencional, aunque se trate de un clásico tan establecido: la tesis de la obra es que el teatro debe romper con las tradiciones y ataduras, formulismos y lugares comunes, para ir a un punto más allá y hablarle al (cada vez más elusivo) público en la butaca. Del Río se atreve, es fiel a esta idea y mueve sus piezas como en un tablero de ajedrez. ¿Es una puesta perfecta? No. Tal cosa, y más con la intención del director, es imposible: su propósito no es hacer una naturaleza muerta o un retrato al óleo. Sus personajes (y los actores que los encarnan) yerran, palpitan, observan, ríen, titubean, anhelan. Tienen ritmo, pero lo pierden, para recuperarlo, acercándose todos de manera inescapable lo mismo a la dicha que a la desgracia, muchas veces en un parpadeo.
Como la vida misma.
Miguel Cane (México DF, 1974) Es novelista y periodista cinematográfico. Su más reciente publicación es el inclasificable "Pequeño Diccionario de Cinema para Mitómanos Amateurs".