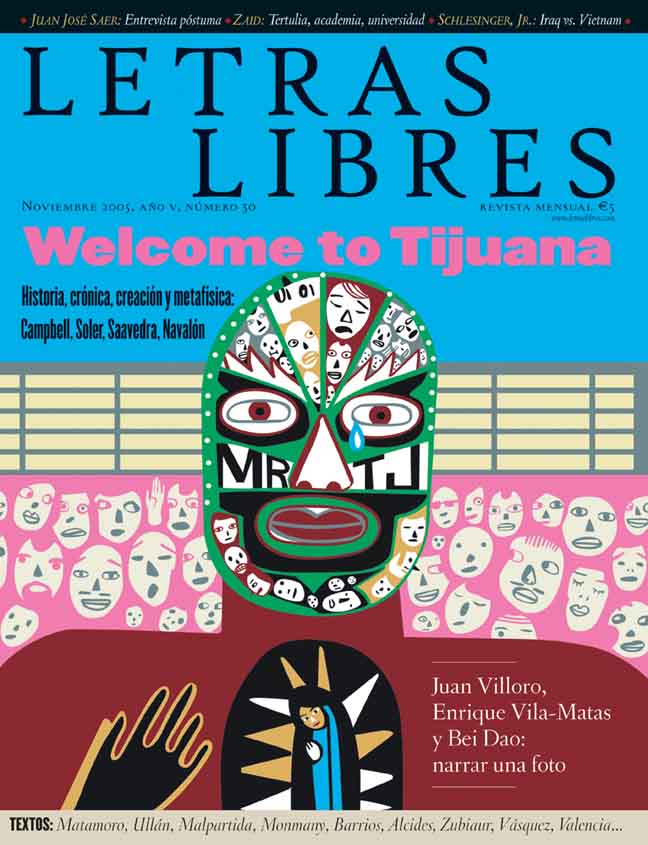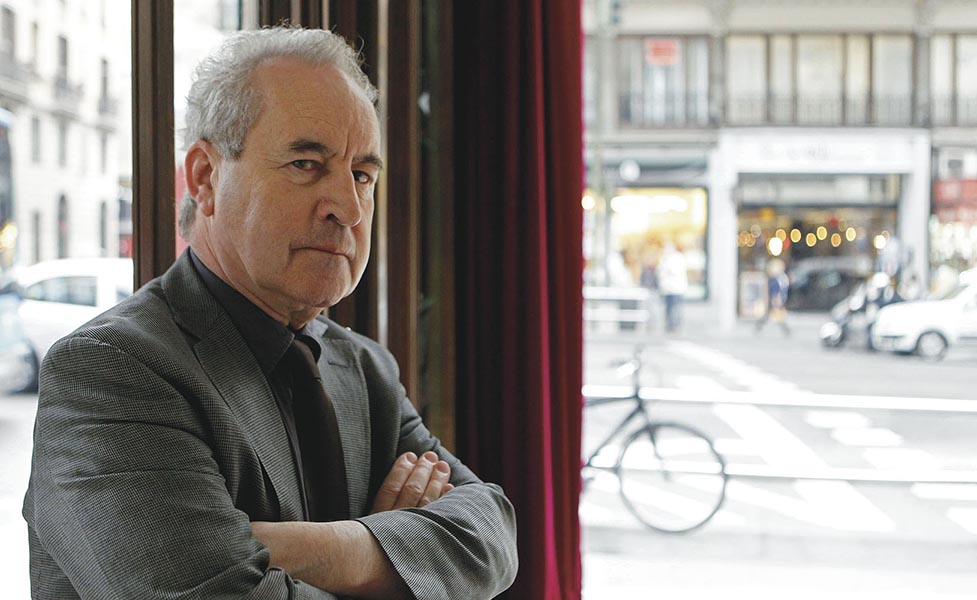La familia K
El 27 de mayo de 1914 Franz Kafka anota en su diario que se ha quedado a solas con su padre y se pregunta si querrá jugar a las cartas, que en alemán se dice Karten. La palabra lleva la primera sílaba de su apellido, heredado de su padre. Sobre la letra K opina: “La encuentro odiosa, se me opone y sin embargo la escribo, es muy característica de mí”.1 En las ficciones suyas, la letra y la sílaba insisten en personajes que se llaman K., Joseph K., Karl (Rossmann en América), Klamm, Kalmus, Kalda. La repetición silábica Ka-Ka nos lleva, tal vez, a la Kakania de Robert Musil y, ciertamente, a una denominación infantil del excremento, algo para expeler, quitarse de adentro, hacer desaparecer en un aparato higiénico: la imposición paterna del nombre.
Más que conocida y estudiada es la relación de Kafka con su padre. Se trata, más bien, de un Zaddik hebreo, en ocasiones más importante que Dios mismo porque no invoca la ley como cualquier padre sino que es la ley, una sabiduría a la que el hijo puede acceder sólo excepcionalmente y que, en principio, le está vedada. Su narrativa puede considerarse que gira en torno a este carácter hermético, secreto y blindado de la ley.
El padre considera a Franz un mal hijo, desprecia su vocación literaria y su incapacidad para el trabajo. La madre calla. ¿O es el padre la voz de la madre que ella disimula con el silencio pero que hace hablar al personero del poder familiar?
Escribir será para Franz, siempre, hacerlo por odio contra el padre, contra su íntima maldad, una devolución de desprecios. Es como si sólo pudiera dirigirse al padre por escrito, convirtiéndolo en un personaje de su Carta al padre. La escritura es el único lugar donde puede dominarlo y al cual el padre no puede acceder. La ejercita desde su absoluta incapacidad familiar, convirtiendo a la familia en objeto de observación: todo objeto puede ser cosa, propiedad, señorío del sujeto.
Hay una fecha de conciliación: el día de la muerte del padre. La indiferencia con que considera su enfermedad (agosto de 1911), reducida a una molestia, mientras la madre se atormenta, lo prueba. No obstante, deja en Franz una huella de peculiar angustia, al menos de perdurable incomodidad infantil: el padre hablando de negocios y aludiendo a lo último (así, en español o italiano, traducido al alemán das Letzte). La ultimidad es la muerte y, si cabe, el más allá de la muerte, la obra del escritor que terminará definiendo a su padre. En efecto, si hoy recordamos al señor Kafka y hasta adjetivamos de kafkianos a eventos y personas, es porque media su hijo. Públicamente, acaso previendo esto, el padre manifestaba la alegría que le producían sus vástagos, en comparación con las tristezas de su juventud.
El reproche de Franz va más lejos, comprendiendo la completa educación recibida, que lo ha dañado hasta sentirse aplastado por sus buenas cualidades. Es como una planta de hiedra que crece entre escombros, con la raíz atrapada en el suelo. Importa esta figura: la hiedra se arrastra entre ruinas o trepa por una pared. Ambas, ruina y pared, son condiciones de su existencia. El obstáculo tremendo que supone el padre lo hace escritor. Se escapa de la tradición familiar paterna (negocios, vida activa, competencia) y se inclina hacia la materna Löwy: vida interior, tradición, espiritualidad y también locura, suicidio, muertes prematuras.
Menos frecuente es tener en cuenta la figura de la madre, que es quien, al comienzo de toda historia, señala y legitima al padre. En el diario se la ve trabajando, alegre o triste, con una voz clara y luminosa, demasiado sonora para la confidencia. Franz, enfermo sin diagnóstico, se pasaría el día en cama, reclamando sus cuidados. Demanda atención a su debilidad y retorna a las alegrías de la infancia, mientras nos preguntamos cuáles son. La hora privilegiada es la noche, cuando el mundo se simplifica y parece adoptar, al fin, una forma.
Franz amaba a su madre cuanto ella se merecía. ¿Cuánto se merecía? A su vez, la madre ha construido una imagen falaz y pueril del hijo: un muchacho sano, un enfermo imaginario, a quien nadie entiende, un extraño para ella y para su marido. En síntesis: corresponde desearle todo mal. No cabe duda: es una madre, al menos, problemática. No es siquiera una madre sino una ausencia o defecto maternos. Se ocupa demasiado del negocio familiar, se la pasa lamentando la muerte de dos hijos pequeños (como si fueran los únicos válidos), deja a Franz en manos de asistentas y gobernantas, como ese aya y cocinera que es la madre sustituta, la única fuente de afecto materno que el niño conoce.
El diario incluye algunos cuentos donde aparece el vínculo entre padre e hijo, como “El mundo urbano”. El hijo ama al padre en su interior pero no puede expresarle su amor y lo molesta. Éste lo considera un charlatán indigno de confianza. Es inútil que le muestre su diploma, que pruebe su aplicación al estudio. Por fin: el padre es un falso padre y la madre, una suerte de ama de casa que se limita a dejarle la ropa limpia sobre una silla.
Más significativos son algunos sueños del mismo tema. En alguno, el padre demuestra su superioridad: salta una pared y, al hacerlo el hijo, choca contra ella y cae en un montón de excrementos. En otros, el padre es desvalorizado: da una conferencia sobre la cuestión y sólo dice lugares comunes. Pero en un tercer ejemplo, está por tirarse desde una ventana y el hijo lo salva. Necesita de él: es el malvado oponente que le permite constituir su historia. Es la ley encarnada y, si desaparece, todo se volverá caótico. Y, lo que es peor para el escritor Kafka: inenarrable.
Yo, tú
En busca de un yo, Franz tropieza con su cuerpo. Se siente corporalmente débil, incapaz de alcanzar nada, impotente. Quisiera ser un atleta liviano y veloz. Cuando lo eximen del servicio militar por insuficiencia física, desea a los combatientes toda suerte de males: los odia pero también los envidia. Se aferra a su endeblez como a un rasgo de identidad. Rechaza a los médicos porque no saben curar o porque él no quiere curarse.
Franz se siente imperfecto y su imperfección no es nativa ni merecida sino apenas soportada. No obstante, a veces este sentimiento se define como pecado: “Me siento pecador en todos los rincones de mi ser”. La culpa consiguiente es fatal y abstracta, ya que no responde a ninguna conducta pecadora del sujeto. O se pone en escena con una pesadilla diurna: una multitud de ratas se le acercan, amenazantes. Caben lecturas teológicas de la situación: Franz es un judío sin redentor, heredero del pecado original. Prefiero la antropológica, la que proviene de sus lecturas de Kierkegaard y Freud: el hombre es un animal imperfecto, consciente de su insoportable imperfección, nostálgico de una Edad de Oro que nunca existió, la edad de la plenitud. Va hacia ella convirtiendo la meta en origen.
Desde luego, el pecador abstracto ve siempre en los demás a unos acusadores igualmente abstractos. Su defensa privilegiada es no salir de sí mismo, permanecer en ese cuarto con una ventana enrejada que es el lugar privilegiado kafkiano. Entonces se impone la pregunta: “¿Por qué no permanezco en mí?” Permanecer extraño entre la multitud familiar, estar solo en medio de los otros, como propone Baudelaire y sostiene Tonio Kröger, el personaje de Thomas Mann al que Kafka fue especialmente devoto. Si la vida lo enmaraña, si lo atrapa la niebla, clama por un salvador. No vendrá, no podrá saltar la reja que protege a Franz, que es el mismo Franz.
Estos antecedentes sostienen la fuga de Franz ante la asociación, el no querer reunirse con los otros, su completa indiferencia política. El 2 de agosto de 1914, cuando estalla la guerra, él anota que va a la escuela de natación. Luego, el conflicto sólo le merece un solo comentario: que todo combatiente le repugna por igual. Entonces brotan las kafkianas preguntas: ¿se puede ser individuo fuera de toda institución? ¿No son instituciones la literatura y la lengua, compartidas necesariamente con los otros? ¿No supone un lector lo que Kafka escribe?
Hay también una suerte de respuesta kafkiana. Es el personaje del tú, que aparece invocado a veces. Quizá para Franz este tú tenga un nombre propio. Para el lector de sus diarios, es más abarcante: es el llamado al prójimo. No un prójimo próximo, los padres, por ejemplo. Franz no recibe el afecto parental, no parece ser un proyecto de ellos. Esta indeterminación es su libertad. Lo consuela sin dejar de señalarle una herida.
Tú despliega distintas encarnaciones. Es un hombre, una sombra, un camarada que siempre va consigo pero que Franz no sabe quién es. En una calle solitaria, agobiado por la compañía, le grita: “¡Déjame! ¡Déjame!”. En otra, le habla: “No te me pareces, eres mayor que yo…”. Una de sus pesadillas tiene final feliz. Franz, en ella, es un gigante al cual se le acerca un hombre sin ojos. Lo aterroriza, luego le da confianza.
Franz se siente precozmente viejo. A los 28 años se refiere a su pasada juventud. Pero lo que no hay en él, justamente, es juventud. Detrás de su vejez prematura está su infancia. Conjetural, idealizada, defensa de Peter Pan o ineficaz máscara que un fantasma le denuncia como impostura. Pero, niñez al fin. No al principio, sino al fin.
Kafka tenía fama de impuntual. No soportaba la ansiedad de las esperas. Tal vez se debiera a una ética del tiempo. No quiso vivir tranquilo sino morir tranquilo, agotando sus últimas fuerzas. No lo torturaba la muerte sino el irse muriendo. Como un anciano que nunca fue joven ni tampoco niño.
Sexo
De joven era Franz tan indiferente y desinteresado por las circunstancias sexuales como, de maduro, por la teoría de la relatividad. Acaso aquellas cualidades se vinculan con sus visitas a los burdeles, como quien va a casa de su amada (sic), sólo que en un burdel no hay amadas. Franz buscaba entre cuerpos venales a una mujer inexistente, o existente en otro lugar, lo cual no deja de ser, en clave irónica, una forma de amor romántico. Como contrapunto, la misoginia propia de nuestra cultura tradicional. “La explosiva sexualidad femenina. Su natural impureza”. ¿Cabe pensar lo contrario de la sexualidad masculina? A una mujer le dice: “Sigue bailando con tu cerdo. Nada tengo que ver con eso”. Y como complemento, la intimidad sexual consigo mismo, en el cuarto de baño, cuando delinque (sic) “con los cabellos en la tarde”. Es un ejercicio de paulatino conocimiento, algo alegre (anotación del 29 de marzo de 1912).
El 13 de agosto de 1912 conoce a Felice Bauer en casa de su amigo Brod. La ve como una sirvienta. Se considera demasiado cerca de ella y su primera actitud es alejarse. Los diarios acumulan detalles de esta relación, modelo del vínculo entre Franz y las mujeres. Un hombre triste y solitario, adepto a la literatura, nada tiene que ver con el matrimonio, protección contra el mundo a la vez que fin de su vida personal. Salvo que ocurriese lejos, en esos espacios utópicos que son Berlín, Palestina o América.
Su modelo de matrimonio, por otra parte, es blanco. “El coito es el castigo por la dicha de estar juntos”. No se trata de un placer, evidentemente, sino de un deber de la condición humana, de la especie animal llamada humana. De Felice le quedará, pues, una herida en el pulmón y la experiencia moral de corregirse hondamente por medio del dolor.
Franz, en rigor, amaba a su hermana, la mujer que ejerció sobre él una influencia benéfica; le quitaba el miedo, lo volvía dispuesto, poderoso, sorprendente, tanto como sólo pudo hacerlo la escritura. Y este amor tenía un elemento físico, al menos en la definición que sigue: “El amor entre hermano y hermana es la repetición del amor entre padre y madre”. Más anchamente: algo dulce y triste, el deseo de morir y el detenerse ante la muerte. Desde luego, volvemos al romanticismo: transgresión y orilla final.
Hay lectores de Kafka como Tiefenbrun, Mendoza y Régine Robin que consideran su homosexualidad latente e ignorada, el origen de su malestar existencial y su sentimiento de culpa. Sin apelar a sencilleces que la complejidad kafkiana no admite, tampoco cabe ignorar este factor en su mitología personal. Un par de escenas de sueños diurnos, tan típicos en él, son de carácter gay. Entra en su habitación un joven de mirada desafiante. Franz lo toma por la ropa y lo sacude. Quiere quitarle el reloj de bolsillo y desgarra el ojal por donde pasa la cadena. Se desafían a pelear. La ropa es un obstáculo al sentimiento. El relato se interrumpe abruptamente (ver páginas 199/200 del segundo volumen). Luego asiste al paso de un navío lleno de corpulentos marineros que encadenan sus cuerpos como si jugaran una comedia.
Sin duda, Franz la pasa bien con sus amigos varones, ese cuarteto que solía repetir sus encuentros. Los hombres lo sostienen tanto como las mujeres lo sofocan. Pero esto es menos expresivo que otro hecho: la gran historia de amor que documentan los diarios es la que hay entre Franz Kafka y Max Brod. Incluso la relación con Felice empieza siendo un triángulo a partir de la casa de Brod.
Brod es guapo y elegante, en su momento se casará y formará una familia. Todo lo que Franz quisiera ser. A veces lo cita en femenino, tal vez invocando el tabú que le impide ser su cónyuge. De hecho, Brod quedará como dueño de las novelas inconclusas de Kafka, con la orden de incinerarlas. Es como si Franz dijera: “Quédate con nuestros hijos y decide si seguirán vivos o no”.
Franz lo admira y cuanto más se ama a sí mismo, más lo ama. Una objeción suya puede obnubilarlo y producirle una profunda tristeza. Kafka somete sus escritos al juicio de Brod y obedece sus opiniones. Es su primer y último lector. En cierta medida, su coautor. En ocasiones, Franz lo imagina como a un extraño, pero no deja de pensar en él. Es su yo fuera del yo, cifra de la fijación amorosa. Cuando se separan, apenas porque hace falta la soledad para la escritura, Franz sufre la ansiedad del enamorado: cuando lo vuelva a ver ¿será el mismo, podrá reconocerlo? Su lugar es la conversación y la lectura, un espacio elevado que raramente, como en el caso de Milena, Franz comparte con las mujeres. Quizá por todo esto, Brod consideró horribles los diarios, aunque publicó una selección, obra en la que recobraba su rol de coautor y, en definitiva, de censor. Conoceréis de Franz lo que yo autorice. Algo así como las célebres “viudas abusivas” de los escritores.
Escribir
“Los escritores conversan de fetideces”. Desde luego, la literatura como pertenencia gregaria no es kafkiana. Diría que ni siquiera la literatura. Nadie mejor que él para vindicar la amplitud de la escritura. Echémonos a escribir, veamos qué sale. O si no sale nada.
La vida cotidiana, el trabajo, es el lugar del sinsentido. La escritura, la búsqueda de sentido. Tanto da que se encuentre o no, siquiera si existe. La fantasía del deseo de escribir le da realidad, bien que sea una realidad conjetural, inaferrable. No obstante, un vaso comunica ambos espacios: el habla. Escribir es abreviar el habla y, gradualmente, abreviar el pensamiento. Escribir es la dirección más poderosa de su vida, algo placentero, mucho más que los placeres consabidos y catalogados: comer, beber, hacer el amor, escuchar música, pensar como un filósofo.
Escribir el diario es lo más kafkiano de la escritura por su carencia de unidad, porque lo precedente no se une con lo subsiguiente. Ni siquiera la mirada única del lector unifica el texto. Pero sí es el punto de encuentro con el tú, el hondón del diálogo, del único diálogo kafkiano posible, el que Antonio Machado describe como la conversación con el hombre que siempre lleva consigo. Un registro de las transformaciones y revelación de lo no sabido, o sea de lo que quizá sepa el tú. Tan creativo él mismo que contiene algunos de sus cuentos, tal si se tratara de ocurrencias intempestivas, diarias: “El fogonero”, “El juicio”.
Como en otros casos, el diario le provoca desaprobaciones. Al releerlo hállalo construido, una suerte de viaje nocturno de un pastor que, en lugar de guiar a su ganado, es seguido por otro pastor. Franz señala una falta esencial: no hay quejas. Me permito decir que se miente: el diario está lleno de quejas, sólo que carentes de un destinatario identificado, de modo que se convierten en una demanda de salvación.
Propongo este juicio: el diario es la tarea (no el libro ni la obra) fundamental de Kafka. Cuando le falta otra escritura, el diario aparece como su fundamento, que es también su perpetuo residuo. Hay en él la tensión que define al escritor Kafka, entre la íntima necesidad de escribir y su imposibilidad corporal de hacerlo. He allí una clave fuerte de su vida: el cuerpo como obstáculo para vivir. Es el cuerpo el que torna insensata su soledad, a partir de una poderosa cabeza donde habita un mundo monstruoso que lo empuja hacia el sepulcro y lo obliga a luchar para destrozarlo.
Escribir es como llenar un hueco con una palabra que, en su plenitud, se convierte en obstáculo. Funciona como una luz en la tiniebla: escribir es andar a tientas hasta que ella se enciende. Ante el papel en blanco, Franz siente a menudo una especie de parálisis. Tiene miedo a la plenitud, o sea a la muerte de la palabra. Sus novelas quedan inconclusas. Por lo mismo, por temor a desaparecer en el sueño, sufre insomnios. Escritor menor de pequeños asuntos —Feuchtwanger arriesgó que a sesenta kilómetros de Praga nadie lo entendería—, se imaginaba falso, es decir autor de textos agujereados por la carencia, palabras que no habían alcanzado su mortífera plenitud. Terminar un texto da satisfacción y sensación de pérdida, una analogía con la dificultad para eyacular. Más bien corresponde meterse en el lecho de muerte para que el lector escuche sus lamentos. Escribir es agonizar en palabras.
Mejor queda lo anterior, puesto en escena por este sueño diurno. Se presenta ante los amigos con una espada clavada en el cuello. No le duele ni sangra. Los amigos se lo hacen notar y la desclavan. Es su espada un arma bella, preciosa y medieval, como de cruzado. La escritura kafkiana es ese arma que a cualquiera le dolería y a él no, porque privilegia su carácter estético, lo cual la señala como arma ficticia cuya agresión provoca placer. La escena explica, a su modo, lo que Kafka confiesa, que le gustaría escribir Märchen (leyendas, cuentos infantiles, historias de hadas, fantasías, tal vez guiones de historietas). Una buena clave para leer sus ficciones.
Enigmático suena este aserto: lo que ha escrito le impide escribir. Se lo puede vincular con el disgusto que le da releerse. Sus viejos papeles le parecen inaguantables. Su reconocimiento lo bloquea. La furia lo domina, quiere destruir todo lo escrito. Pero no destruye nada.
Espacios
Dos espacialidades privilegiadas articulan, si cabe hacerlo, este diario. Una es la habitación. Se encierra en ella para huir del perseguidor. Niega ser observado al convertirse en observador. Asomado a la ventana contempla el caos del mundo y la vida cotidiana de la gente “normal”. Las reglas y las rutinas construyen allí una apariencia de orden. Pierde la noción de realidad, todo se torna fantástico en la lejanía y lo único real es darse de cabeza contra las paredes. Le fascinan, cómo no, esas figuras del funámbulo y el niño que trepan por los muros.
La otra es el teatro. Lo atrae el poder que tiene de ordenar el caos de la vida, convertirla, aunque sea por unas horas, en mundo. Concurre a él, nos cuenta las piezas que ve, se enamora de las actrices, sueña con ellas, les manda flores. Tiene miedo de encontrarse con los cómicos fuera de la escena. Miedo a que lo conviertan en un personaje ficticio. Una mujer fascinante en las tablas se torna temible en el café. Pero no deja de soñar con alguna obra de teatro y los fragmentos de diálogos dispersos en el diario así lo prueban. Luego desiste. Tiene talento de imitador pero le falta la unicidad (Einheitlichkeit) que el teatro exige. Kafka es dispersión, fragmento, intermitencia. Se ve que antecede al teatro del absurdo. Entonces vuelve a su patio de butacas, su ventana, su vocación de espectador no involucrado.
Judeocristianismo
Mucho se dice acerca del carácter judaico de Kafka. Su familia era judía pero entre sus antepasados hay conversos. Si bien acudió a espectáculos, reuniones de clubes y festejos de organizaciones judías, siempre se vio en ellas como un extraño, lo mismo que entre el resto de los humanos. Desde luego, el desprecio paterno lo expulsaba, a su modo, de la comunidad judía. Ciertas palabras en yiddish se deslizan en sus diarios, disueltas por la similitud con el alemán. Aprendió el hebreo moderno pero no escribió en él, como tampoco en checo, la lengua de los nacionalistas antisemitas.
El ateo Benedetto Croce dice que cristianos somos todos. Acaso, en su peculiar medida, también Kafka. Desde luego, nada le convence una imagen razonada de Dios como la del cristianismo, ese Dios que inventa el tiempo y la prueba de cuya existencia son los relojes y los relojeros. No obstante, lee los Evangelios y cree que un mascarón de proa en forma de ángel es un ángel. Pero tales anécdotas pueden menos que estas palabras: “El efecto de un pacífico rostro, de un habla serena, especialmente si se trata de un extraño, de alguien nunca visto. La voz de Dios en una boca humana”. Son un retrato de la Encarnación y un asomo de Franz al mundo del prójimo y, si se exagera un poco, a la religión del hermano. Su dolor se convierte, en alguna ocasión, en la espina que le han clavado en la frente.
La belleza del mundo oculta a su autor, el Demonio, que nos aloja en el infierno donde no sabemos por qué estamos condenados. Al Demonio se lo invoca para salvarse de la locura y creer, nuevamente, en el orden del mundo. Cuando Franz comprende que otros como él también gozan de la infernal belleza del tiempo y padecen su infernal malicia, aparece la figura que falta en su familia: el hermano. Se da en un bosquejo de historia donde dos hermanos pelean; uno marcha a América, libre, y el otro permanece preso en Europa. Y en un sueño donde un hermano delincuente será juzgado y redimido lejos. No importa quién de los hermanos es inocente, quién es culpable. Ambos son Franz Kafka. –
(Buenos Aires, 1942) es escritor. En 2010 Páginas de Espuma publicó su ensayo Novela familiar: el universo privado del escritor.