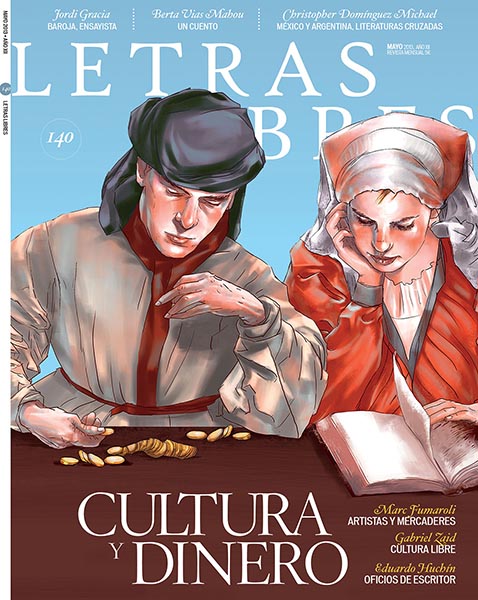¿Había heredado aquella mirada de la que tan difícil resultaba saber si era de desafío o de miedo, la de los Mahuad o la de los Löwy? Apenas había visto a su abuelo materno. No recordaba cómo eran sus ojos. Y más de una vez había descubierto los de su abuela convertidos en los de un ave rapaz. ¿Y los otros abuelos? No. Ellos eran Ochotecos. Torrijos. Gentes nacidas allí donde los ojos son como la tierra, recios. De pronto sintió que lo veía todo desde el techo, como si ya no estuviera allí, sino a kilómetros y kilómetros de distancia. En Alemania. A principios de los sesenta. Allí en otoño las calles de los cementerios se llenaban de hojas amarillas. Ríos de oro viejo, crujiente, bajo un sol que se ponía muy pronto, cuando las camareras en los cafés recorrían sus locales como si fueran hadas, repartiendo velas en cuencos de cristal, y los delantales de color blanco, que les llegaban hasta los tobillos, a pesar de tener las piernas tan largas, caracoleaban entre las patas de las mesas y de las sillas.
Todo esto entonces ellas no habían podido verlo. Solo cuando mucho después volvieron por aquellas latitudes. Allí sus padres las mandaban a la cama tan temprano que nunca llegaron a ver las estrellas. Vivían en el número 7 de la calle principal de una pequeña ciudad balneario. Y la casa era hermosa, aun estando casi por completo vacía. O tal vez por eso. Tal vez por eso fuera tan hermosa, porque en ella la luz, cuando salía el sol, se paseaba a sus anchas. Excepto unos pocos muebles y los libros que forraban las paredes, no había allí apenas nada, algún juguete tirado por el suelo, un par de trapos con los que ellas se paseaban de una punta a otra y a los que dormían abrazadas y un muñeco de goma, el hombre de la arena, con la nariz, los ojos y los labios remordidos, un cráter tumefacto en pleno rostro. En el jardín, en cambio, había un buen montón de árboles. Sacudidos por las ardillas, que correteaban por el aire, cosquilleando la corteza de los troncos, eran el blanco de todas las miradas.
La casa estaba dividida en dos viviendas. Una, en la parte inferior, la habitaban los Schäfer, los dueños del edificio, una pareja sin hijos. En la otra, vivían ellos. Rita y Horacio habían llegado desde España con Elba en brazos y Jara hecha un ovillo en el vientre de su madre. Y, a pesar de que Rita hablaba alemán a la perfección y parecía uno de ellos, no había sido fácil encontrar una casa. No les habían recibido con hostilidad, pero sí con una prudencia fría. ¿Qué le ocurre, Frau Schäfer?, preguntó Rita una tarde que encontró a su casera en el jardín con el rostro entre las manos. Con el plumero y un delantal, ella se había apostado allí para espiar al vecino de la casa de enfrente, que, como cada tarde a la misma hora, acechaba las ramas del manzano. Herr Kischke era un hombre de unos dos metros de altura con un cuerpo que parecía hecho solo de músculos y nervios. Con el cabello plateado, las facciones concisas, como talladas a cuchillo, y los ojos de un azul de aguas cristalinas que no se agitan con nada, debía de tener la fuerza y la agilidad de un muchacho.
Frisando los cincuenta, aquel gigante aún atraía a hombres y mujeres, aunque Rita, la primera vez que le vio, había sentido un estremecimiento. Y después, cada vez que se cruzaba con él. Jamás la miraba a los ojos, quizá porque esquivaba los suyos, aquellos iris claros que tan bien sabían marcar el territorio. Mi marido… La casera no pudo terminar la frase. Un hipo se tragó sus palabras. Pero respiró hondo y lo volvió a intentar. Está otra vez en la cárcel. Dejando caer el plumero, Rita se acercó a consolar a Frau Schäfer, que retiró las manos y la miró a los ojos, roja de vergüenza. Me juró que no lo volvería a hacer. Me ha jurado que no lo ha hecho. No se preocupe. En un par de días está de vuelta en casa, jugando con Elba y con Jara, como la última vez. La Schäfer intentó sonreír. Su marido había pasado ya unos días en la cárcel, meses atrás.
También mis hijas cada tarde, a una hora determinada, se desnudan, se le ocurrió añadir a la española. Cada tarde, recalcó, como si le costara creer lo que estaba diciendo. Se quitan todo lo que llevan encima. Claro que ellas lo hacen entre cuatro paredes. La otra la miró un instante con la boca abierta, para después volcar su miedo en el aire y en los oídos de la inquilina. Es que si vuelve a hacerlo, si alguien le denuncia, la sentencia puede ser de un año. Rita perdió la mirada en el otro extremo del jardín. Allí era donde Schäfer había construido una especie de santuario para sus hijas. De uno de los abetos de las estribaciones del bosque había ido colgando un montón de reliquias que ahora brillaban al sol y se movían con el viento. Jeringuillas, biberones y otros artefactos de colores pendían de largos hilos de nailon y parecían querer enredarse entre sí. Un bebé de caucho, un pequeño globo terráqueo, varios botes de crema y una bolsa de agua caliente se balancearon ante sus ojos.
El árbol del conocimiento del bien y del mal, lo había bautizado Horacio, sin que Elba y Jara, convencidas de que su casa era la única con derecho a un árbol de Navidad durante todo el año, lo entendieran. También Verena y su hermano Michael, que vivían al otro lado del bosque, detrás de las rocas, y que se acercaban cada tarde a jugar con ellos, habían contribuido a la decoración. Apenas tenían juguetes. Preferían hurgar en la basura o entre los útiles que se empleaban en el jardín. Que Schäfer les hablara del lugar con el que soñaba día y noche. Una ría en la que siempre hubiera sol, montañas de ocle y selvas de eucaliptos salpicadas de helechos y brezos entre los que se escondieran los cuervos y las cabras. Y de la hora de las hormigas voladoras, cuando al caer el sol las gaviotas dan giros bruscos en el aire, empujando compactas nubes de insectos que se mueven con las corrientes y a las que lanzan picotazos sin preocuparse de lo que hay a su alrededor.
Cuando hace poco viento, decía, descienden despacio, batiendo las alas, hasta que tocan el suelo y posan el tren de aterrizaje, plegando las plumas con cuidado. O imaginaba que recorría la arena blanca y suave de una playa, buscando crustáceos, recogiendo algas de color rosa, estudiando el cuerpo gelatinoso de alguna medusa varada en la ribera. Hay que aprender a leer el horizonte, solía repetir. ¿Por el peligro?, le había preguntado Verena en una ocasión, perdiendo la vista entre las copas de los árboles, pues allí, en aquella región del mundo llena de bosques, era difícil contemplar la línea del horizonte. Buena pregunta, aunque yo me refería al mar, a las costas y acantilados, donde hay que aprender a leer el horizonte, pues es de allí de donde suelen venir los cambios, el viento huracanado y las nubes más negras. Y les describía los barcos pesqueros, perseguidos por enjambres de gaviotas. Surcan el agua como las novias camino del altar. Y cuando les da el sol parece que fueran tejiendo unas el velo y otras, las que comen de las redes, una cola larguísima.
Ninguno de aquellos niños, como tampoco él, había visto el mar. Tal vez por eso le escuchaban con atención, porque, como los libros, les hablaba de lo que aún no conocían. ¿Y por qué no va usted allí?, decían, desplegando esa inocencia tan práctica con la que los niños suelen desarmar a los adultos. Hasta la luz necesita tiempo para viajar, respondía él. ¿Cómo es que no le da miedo que sus hijas jueguen con él?, preguntó ahora la Schäfer. Tenía la voz cansada. Rita estaba convencida de que aquel hombre era incapaz de hacer daño a nadie. Apasionada, impulsiva, se dejaba arrastrar por sus primeras impresiones. Aquí nadie permite que sus hijos se acerquen a él. Solo Verena y Michael pueden hacerlo, como sus hijas. La Schäfer levantó la vista y miró hacia la casa de enfrente. Quizá fue él, el vecino, dijo la española. Quizá fue él el que le denunció.
A mí me acorraló el otro día contra el muro del jardín, continuó, deseando que le hablara de él. En plena calle. ¿Y qué hizo usted? Escaparme por debajo de sus brazos. ¿Se lo ha contado a su marido? ¡No! Ya sabe cómo son los españoles. Además, Kischke me ha amenazado con ir a la fábrica a quejarse de que mis hijas lloran por las noches y no le dejan dormir. ¿Cree usted que mi marido podría perder el trabajo por una cosa así? No debe usted dejarse quitar la mantequilla del pan, sentenció la otra, secándose los ojos con la punta de una manga. Rita la miró sin comprender. Ni la mantequilla, ni el pan, ni la leche. Vaya a la policía. ¿Yo? ¿A la policía? Rita guardó silencio un instante, aunque enseguida volvió a desatársele la lengua. Para colmo, se pasa el día al acecho, y no solo de las manzanas. Lo sabe todo acerca de los demás. Quién entra y quién sale.
Seguro que ha sido él. La casera volvió a taparse el rostro con las manos. Muy educado, un poco tímido, Herr Schäfer tenía las suyas grandes, fuertes, y al saludar las movía con torpeza y embarazo, como si tratara de atrapar una mariposa y al mismo tiempo temiera lastimarla, quitarle el polvo sin el que le sería imposible volar. Aquellas manos habían construido un cohete con lo que parecía un torpedo de la segunda guerra mundial. Schäfer había rascado la pintura, lo había pulido y lo había cortado a lo largo. Dentro no solo cabía cada uno de los niños, incluida Verena, que había cumplido ya los nueve, sino también él, todo lo largo que era. Otro hombre altísimo, que calzaba un 46, pero que a veces miraba como si él solo tuviera que soportar todo el dolor del mundo. Plateado, siempre reluciente, con una llave de grifo que servía de cierre desde el interior, el cohete se alzaba al fondo del jardín, cerca de las cuevas.
Casi todas las mujeres de por aquí salen huyendo en cuanto le ven, se lamentó la Schäfer y apartó las manos de su rostro. ¡Qué tontas!, exclamó Rita y vaciló un instante: Con lo guapo que es. La alemana sonrió con tristeza. Más de una vez, cuando saluda a alguien por la calle, tiene que ver cómo cambian de acera o suben corriendo la ventanilla del coche y arrancan a toda velocidad. Alguno hasta se ha permitido escupirle. Hace tiempo que perdió el trabajo y no ha encontrado otro. Desde entonces se dedica a hacer esas esculturas, aunque aquí nadie las va a comprar. El taller de Schäfer estaba embutido en la pared de roca que se alzaba al fondo del terreno, donde, medio oculta por las ramas de un árbol, se abría la cueva más grande y húmeda. Allí había colgado él una lámpara industrial. Y allí acumulaba cadáveres de máquinas llenas de herrumbre. Entre flores sucias.
Brocas para perforar la tierra, turbinas, sierras de vaivén y todo tipo de cachivaches de metal se amontonaban junto a las varas de acanto, los racimos de capuchinas y las hortensias trepadoras. Una cuerda recorría la pared de roca a la altura de los ojos, y de ella colgaban sus enormes guantes de tela tiznados, prendidos con unas pinzas de tender, una careta de soldador, unas tijeras para cortar chapa, un muestrario de limas y la cabeza calva de un muñeco cogida por una oreja. Aquel taller parecía el refugio de un alquimista del Renacimiento. El nuevo Piranesi, le llamaba Horacio, que había estudiado ingeniería y sabía de cualquier otra materia tanto como los propios especialistas. En aquella gruta Schäfer guardaba una colección de animales en botes de cristal. Arañas peludas, sapos moteados y gecos flotaban en un líquido viscoso con las manos abiertas. Minúsculos racimos de carne que se habían quedado para siempre en el gesto de decir adiós.
El nuevo Piranesi encarcelado, pensó Rita y estuvo a punto de echarse a reír. Cuando Schäfer se llevaba a los niños a buscar material, todos juntos cantaban una canción de traperos. Lumpen, Eisen, Knochen und Papier, alles sammeln wir. Trapos, hierro, huesos y papel, todo lo recoge él, tradujo, buscando la rima también en su idioma. Sabía que a la casera le gustaba oírla cantar. Con los huesos se hacía jabón, recordó. Y en su interior escuchó el ruido de un hocico royendo un hueso. Qué mala puede ser la gente. A mí me persiguen por el mercado porque cuando hace sol llevo a la pequeña descalza en el carrito. Es usted una mala madre, gruñen. Se meten en todo. ¿Por qué le pinta las pestañas?, me gritó ayer una. Nunca se las he pintado. Pero, ¿ha visto usted sus pestañas? Los ojos de Rita relumbraron. Sí, claro que las había visto. Y las ojeras fúnebres que ribeteaban sus párpados. Cuando voy a la compra, oigo cómo murmuran a mis espaldas. Cuidado, una española. Yo me encojo de vergüenza. Y todas las miradas se clavan en mí. ¿Cómo lo saben?
¿Cómo saben que soy española? Por las noches sueño con sus caras inclinándose sobre mí. Y con sus bocas, picantes de maldad y de reproches. Son como ratas hambrientas. En aquel momento se oyó un chasquido. Una manzana se desprendió del árbol y fue a caer en el jardín de la casa de enfrente. La silueta de casi dos metros que hasta entonces había esperado agazapada atravesó el césped, se agachó y salió huyendo con su botín. A una velocidad que a ellas les pareció la de la luz. Por eso a la española le gustaba tanto acercarse por allí. Y por eso, a veces se entretenía pasándole el plumero a algún árbol, para disimular su afición por aquel fenómeno que solía repetirse a media tarde. Cerca de donde Schäfer había colocado los que él llamaba los guardianes de la cueva, dos piezas de hierro oxidado que parecían el rey y la reina de un inmenso juego de ajedrez. Hay que tener guardianes, solía decir con aire enigmático, aunque no tardaba en explicar el porqué con una frase que inquietaba aún más a sus oyentes.
Porque el diablo corre por el mundo y aúlla, decía, volviendo la vista hacia el jardín de la casa de enfrente. Son distantes. No tienen ojos, tampoco nariz. Ni boca. Y siempre están quietos. ¿Cómo van a vigilar?, le había preguntado Verena en una ocasión. Son espíritus solícitos, había contestado él. Están a nuestro servicio, como los ángeles de la guarda. Siempre van en pareja y te acompañan. ¿Y sus hijas?, preguntó la Schäfer. Las he dejado a las dos en casa, sentadas en sus orinales sobre la mesa de la cocina, mordisqueando un manojo de judías verdes. Así no se mueven y yo puedo bajar al sótano a poner la lavadora. O me vengo aquí un ratito para ver cómo ese chiflado ronda nuestras manzanas. ¿Y no le da miedo que se puedan caer? No sabe usted lo que es tener dos niñas de esa edad. Mientras una da sus primeros pasos, tambaleándose, la otra corre, tropieza o se escurre y se estampa una y otra vez contra el suelo. No quiero ni pensar en lo que va a ser nuestra vida cuando aprendan a volar.
Frau Schäfer la miró asombrada. Le gustaba charlar con aquella española tan particular. Rubia, de ojos azules, tenía ascendencia alemana y, por lo que le había contado, también judía. Y hasta unas gotas de sangre árabe. Todo un prodigio de mujer. Dulce, risueña y soñadora, de vez en cuando soltaba alguna ocurrencia algo estrambótica. Decía que una tarde había visto crecer la hierba. Cómo los pelos verdes brotaban de la tierra oscura, rompiendo la costra húmeda, congelada. Y que cuando su marido se marchaba de viaje cada noche le escuchaba respirar. O las ponía en práctica. Como salir a segar el jardín el día que le tocaba hacerlo con un traje rojo de punto, muy ceñido, zapatos de tacón alto y pestañas postizas, aunque lo cierto es que casi siempre iba vestida así, pero al verla con la segadora en marcha, dando vueltas, la gente se paraba en la calle a mirar.
La mayor solo come gracias a las ardillas que se descuelgan por los troncos frente a la ventana. Se queda con la boca abierta y así consigo meterle alguna cucharada. Mastica un poco, sin ganas, y da vueltas y vueltas a cada bocado, hasta formar una bola repugnante. Y si lo que le doy es puré, lo deja caer babero abajo sin despegar los ojos de las páginas de un libro de tela con estampas de animales que le ha regalado su padre. Se alimenta casi únicamente de palitos de sal. Está tan delgada que se me escapa por entre los barrotes de la cuna. Tal vez se esté dejando morir de celos, susurró la Schäfer. Rita recogió el plumero y lo sacudió por encima de su cabeza. Imposible. Solo se llevan once meses y son inseparables.
Pero ahora que lo dice… Cuando vamos de paseo, a menudo me paran por la calle y la gente me pregunta si pueden hacer una foto. Yo las coloco a las dos, pero solo quieren retratar a la pequeña. No, la rubia, no, dicen. Y hacen gestos con la mano para que la aparte. Esa niña tiene la mirada triste, intervino la Schäfer. La de Rita se volvió aún más traslúcida. Y, como si hurgara en lo más hondo de su corazón o le avergonzara lo que estaba pensando, empezó a balbucear: La verdad… La casera, para animarla a proseguir, sonrió. Cuando me enteré de que estaba embarazada, dijo Rita al fin. Quise deshacerme de ella. De la mayor. Me pasé semanas levantando una y otra vez un sillón muy pesado. Y cargando lo que fuera de acá para allá. Hasta soñé con caerme por las escaleras. Éramos tan felices los dos solos…
Que no la oiga decir eso. Los niños oyen hasta lo que uno no llega a pronunciar jamás. Y ven lo que nadie percibe. Solo que no lo dicen, lo llevan en los ojos. Estando embarazada de la pequeña, continuó Rita, casi a punto de dar a luz, descubrí una tarde a Elba mirándome de una manera extraña. No a los ojos, sino al bulto, cuando de pronto se puso a mover las manos en el aire como si fueran tijeritas y a repetir en voz baja: ¡Te corto! ¡Te corto! Pensé que se me adelantaba el parto. Desde la entrada del jardín les llegó un silbido. Fuerte, alegre, no era el trino de un pájaro cualquiera, sino el de Horacio, que volvía de trabajar. Un sonido que su mujer y sus hijas reconocían en cualquier parte. En cuanto lo escuchaban, volvían la cabeza. Y allí estaba, el rostro moreno, de mirada inteligente, la sonrisa lenta y franca y el cabello negro, abundante. La española se despidió. Pali, llámeme Pali, indicó la casera. Mi nombre es Paula, pero los amigos me llaman Pali.
Aquello en Alemania, donde la gente seguía tratándose de usted al cabo de los años, era una prueba de confianza. Por las escaleras, Rita comentó que Schäfer estaba otra vez en la cárcel. Apuesto a que ha sido Kischke el que le ha denunciado. ¿Has averiguado algo sobre él? Que creció en Hamburgo y trabajó también allí, contestó Horacio. En Neuengamme. Ella se estremeció. Y vio un montón de siluetas cadavéricas, de esqueletos envueltos en harapos, que, apretujados sobre el lodo, se agolpaban ante una fila de barracas. Hasta los niños, envejecidos para siempre. Con la mirada fija. Los ojos, desorbitados. Los párpados, oscuros. Parece mentira, protestó. Meter en la cárcel a un hombre que no es más que un exhibicionista, mientras los antiguos nazis se pasean a sus anchas. Y, sin embargo, el respeto a la ley en este país es tan grande que una persona es capaz de pasarse la mitad del día al pie de un árbol, esperando a que algún fruto caiga en su terreno.
Horacio la miró sin comprender, pero entraron en casa y fueron a bajar a las niñas de la mesa, donde se habían entretenido jugando a lanzarse judías de un orinal a otro. Las vainas estaban repartidas por toda la superficie del tablero y alguna incluso flotaba en el interior de una bacinilla. Ese respeto profundo a las leyes, a las normas, es lo que debió de llevarles a organizar la muerte de tantos hombres, mujeres y niños como quien sigue las instrucciones de uso de una lavadora. Horacio, que había puesto el biberón de la pequeña a calentar, se volvió a mirar a su mujer, atónito. En España las cámaras de gas no habrían funcionado. Una vez estropeadas, nadie se habría molestado en arreglarlas. Aquí todo, tanto lo bueno como lo malo, se hace a conciencia. Schäfer tiene razón al decir que hay que aprender a leer el horizonte. Ahora comprendo por qué, mirando hacia la casa de enfrente, repite eso de que el diablo corre por el mundo y aúlla.
Y por qué cuando me cruzo con Kischke me siento tan mal. Como si también yo fuera una manzana, sí, pero una podrida. ¡Rita! ¿Qué estás diciendo? ¿Es que no lo sabes?, replicó ella. En Neuengamme había un campo de concentración. Sus ojos azules se habían vuelto oscuros. Una desconfianza y un miedo ancestrales anidaban en el fondo de su corazón y de vez en cuando afloraban a la superficie. Su mirada entonces, con aquellas cejas claras y los iris turbios, a Horacio le parecía la de una hechicera. Trabajaría en un taller. O en cualquiera de las industrias que se levantan a lo largo del canal. O tal vez en el puerto, sugirió. Rita había pasado parte de su infancia en Alemania, donde se estableció su familia, huyendo de la Guerra Civil Española, aunque apenas hablaba de aquella época.
El temor y la aprensión se transmiten. Son contagiosos. Horacio se había preguntado tantas veces cómo debía tratarla. Con paciencia, aunque hasta en un lugar tan idílico como este acabará temiendo a sus propias hijas, se dijo, y la abrazó. ¿Hasta qué punto puede el miedo convertirse en maldad? Esa especie de precipitado químico que destroza el alma. Quizá no sea más que un hombre tímido, aventuró, intentando que su mujer razonara. Con sus rarezas, pero buena persona. También el casero es muy inquietante. Y hay quien dice que abusa… ¡Calla! Delante de las niñas, ¡no! Tienes razón. No hay que hacer caso de las habladurías. O hasta las esculturas del jardín acabarán chismorreando. Con el biberón en una mano, Horacio cogió a la pequeña y se la llevó a acostar. Está feo, rezongó su mujer, asomándose a la ventana. Ni se ve el horizonte. Y, sentándose a la mesa con Elba en su regazo, empezó a contarle una historia mientras le daba la papilla.
El hombre de la arena viene en busca de los niños que se niegan a acostarse y les arroja puñados de arena a los ojos. Los encierra en un saco y se los lleva a la luna para que sirvan de alimento a sus hijitos, que tienen, como los mochuelos, unos picos ganchudos con los que devoran los ojos de los niños que no son obedientes. De los de su hija irradiaba la fascinación del pánico. ¿Qué versión le estaba contando? ¿La de Andersen, como tantas veces antes de irse a dormir? ¿O la de Hoffmann, para la que era demasiado pequeña? El Sandmännchen del danés no abrigaba malas intenciones, solo esparcía un poco de arena, soplando siempre con cuidado, para que los niños no pudieran mantener los ojos abiertos. Después les echaba otro poco por la espalda. Así se quedaban tranquilos, y sus padres podían meterlos en la cama. Sentado en el borde, el hombrecillo les contaba historias. Cada noche, una diferente.
Unos picos ganchudos con los que devoran los ojos de los niños que no son obedientes, repitió la madre para sus adentros. ¿Obedientes? ¿Hasta qué punto era la obediencia una virtud? Qué difícil educar a un niño, enseñarle a distinguir cuándo puede mostrarse dócil y cuándo debe atreverse al desacato. ¿Obediencia a qué? A la luz, pensó Rita, a la que tanto le gustaba el sol. E imaginó para sus hijas una obediencia de flor. Una vida de amapola. Elba, presa del sueño, se frotó los ojos. Vamos, a dormir. Que viene el hombre de la arena. En aquel momento se oyeron unas pisadas en el rellano. Alguien se detuvo frente a la puerta y llamó con un par de golpes. Rita dejó a la niña en el suelo y fue a abrir. Una sombra enorme oscureció el suelo de la cocina. ¿Herr Kischke?, preguntó ella y escuchó un revuelo a sus espaldas. El hombre no contestó, aunque se inclinó para atisbar el interior.
¿Quiere pasar? Tiene que saber que Horacio está en casa, pensó la española. Y se sintió más segura. Además, parecía cohibido. Yo… El hombre bajó la vista. Yo, balbuceó. Quería pedirle la pala que le presté a su marido para esparcir arena sobre la nieve de la entrada. Su voz volvía a ser firme. Pero pase, insistió Rita, luchando consigo misma. Con los huesos hacían jabón. ¿O era con la grasa? Él hizo un ademán de rechazo. No, no. Prefiero quedarme aquí. Lumpen, Knochen, Eisen und Papier, le canturreó a ella la sangre, aunque abrió un poco más. No deje a sus hijas solas con ese hombre, dijo Kischke de pronto. Con Schäfer. Entonces se oyó un bramido y Rita se volvió. Elba, acurrucada bajo la mesa, los escudriñaba sin pestañear. La mirada fija. Los ojos, desorbitados. Quieta, como una de las esculturas del jardín.
A la madre entonces le vinieron a la memoria las palabras exactas. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quién devorar. Fruto de aquella mezcla de etnias, ninguna religión había prevalecido en su interior. Entonces, ¿por qué aquella cita? Su marido tampoco era creyente. ¿Acaso las palabras, repetidas sin cesar, flotan en el aire y se incrustan en cada rincón de nuestra vida? Su hija mantenía el ceño fruncido. Un demonio parecía haber anidado entre sus cejas. Y de los puños, apretados, le caían dos hilos de azúcar. No puedo soportar la mirada de esa niña, confesó Kischke. Los ojos de una criatura de poco más de tres años le impedían atravesar el umbral. La mirada de los Löwy. La de los Mahuad. ~