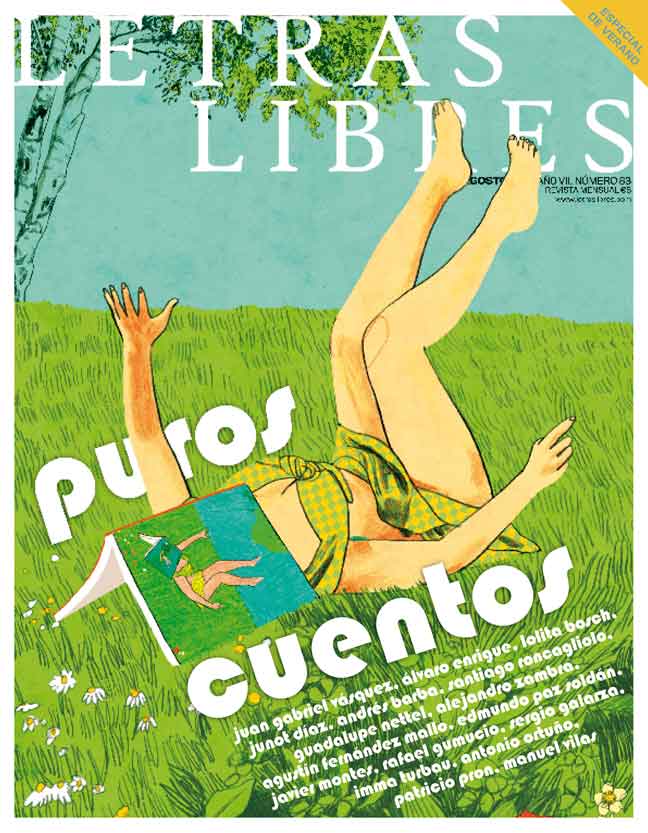De un tiempo a esta parte, suelo tener la insistente impresión de que todo va a desaparecer para siempre. Pero de la misma forma, constante, impertérrita, silenciosa, constato que no es así. Aunque quiera creer lo contrario. Hace dos meses me detuve con el coche en un semáforo y sentí que alguien me estaba observando. Giré la cabeza y vi una enorme rata en medio de la acera. Pude incluso verle los dientes. No sé si los tenía, pero desde entonces me duele la cabeza al recordar a algunas personas que están muertas. No encuentro ninguna relación entre ambos hechos, y sin embargo las cosas han sucedido de este modo. Pienso en una rata e inmediatamente me acuerdo de la muerte. Un instante antes de que el semáforo se pusiera verde, el animal desapareció trotando. Es extraño: es la única vez que recuerdo haber sido capaz de observar fijamente a una rata. Sin el menor atisbo de asco. Incluso la perdí de vista con cierta ternura. Ahora me duele la cabeza y acabo de llamar a un amigo para decirle que estoy asustada. Quizás no tenga nada que ver con la rata ni con el recuerdo de los muertos. No lo sé. Pero aún así, no puedo evitar sentir asco al pensar en todas las personas que tienen que ver con mi casa y con mi vida. Levanto la cabeza, veo la conexión de la lámpara de mi habitación y pienso en el lampista que la colocó, los trabajadores que la hicieron en una fábrica, la persona que la empacó, la que la transportó y la que finalmente se la vendió al lampista que hizo la instalación eléctrica de mi casa y que probablemente fue quien puso esta conexión cuya bombilla no recuerdo haber cambiado nunca. Me siento abrumada. Y eso me sucede con cada uno de los objetos que me rodean. En cada pequeño detalle imagino a demasiada gente que no conozco y temo estar padeciendo algún tipo de trastorno. No lo entiendo, porque siempre le había temido a la gente que conozco. No a los que ignoro quiénes son. De hecho, desde hace aproximadamente un par de años, he dejado de ver a mis amigos. No los busco, evito los lugares que frecuentan y no contesto el teléfono. Para ese fin, hace unos seis meses compré un contestador. Sin embargo, mis amigos apenas llamaban. Supongo que habían dejado de necesitarme. Y a veces me siento orgullosa de haber logrado algo tan absurdo, de ser capaz de vivir sin convivir con la gente que conozco. En otras ocasiones, no obstante, recuerdo al trabajador que comenzó la fabricación de la conexión de mi cuarto y pienso que no he logrado nada. Peor aún: me siento culpable. Aunque esté convencida de que yo tampoco necesito a mis amigos, cuando pienso en estas cosas me siento culpable. Y no consigo superar esa culpabilidad agobiante. Ni siquiera con el trabajo. Comencé dando clases en una escuela, pero poco a poco fui aceptando trabajos de los que cada vez soy menos capaz de hacerme cargo. Se convirtió en una obsesión. El único propósito de todo esto, quizás ya se hayan dado cuenta, es evitar que los demás piensen en mí. Lo que me perturba no es lo que puedan llegar a pensar, sino el simple hecho de que piensen en mí. Mi único deseo ha sido el de transmitir transparencia, parecer tan diáfana que nadie me recuerde cuando no estoy presente. Y sin embargo, después de haber logrado acostumbrarme a mi rutina, dos incidentes recientes han impedido que pueda seguir sintiéndome cómoda en ella. Y temo que incluso hayan podido alterar mi manera de comprender ciertas cosas.
Hace unas semanas, tuve sexo con un desconocido. Es algo que hago a menudo. Sin embargo, en esta ocasión las cosas no han salido como yo hubiera deseado. En contra de lo previsto, nos hemos estando viendo con cierta e incómoda frecuencia. He tratado de resistirme pero ha sido en vano. No obstante, estoy totalmente convencida que nuestra relación se basa en la capacidad que ambos tenemos de prescindir el uno del otro. Lo constato y hago esfuerzos excesivos para que tampoco él lo olvide. Quizás no sean necesarios, y a menudo también me siento culpable por eso. Pero entonces recuerdo a todas las personas que soy capaz de ver en cualquiera de los objetos que hay en mi casa y me convenzo, una vez más, de que nada de lo que estoy haciendo es intencional. De hecho, no es otra cosa que una estrategia.
El segundo incidente que de una forma todavía más tajante me ha obligado a alterar mi estricta rutina es complicado. No he mencionado hasta ahora que desde hace siete años resido en el extranjero. Lejos de mi familia y de mi infancia. De hecho, pienso a menudo que en casa de mi madre me hubiera sido imposible llevar a cabo ciertos propósitos. Por eso voy poco. A lo sumo, una vez al año. Y sólo me quedo un par de semanas. No puedo fingir por más tiempo. Durante esos días, hablo de mi trabajo, no cuento nada de mi vida personal y evito cualquier tipo de referencia al pasado. Puede parecer una actitud demasiado ruda, pero estoy segura que ustedes serán capaces de leer este texto sin juzgarme. De hecho, si les hablo de estas cortas estancias en casa de mi madre, es para referirles un episodio que sucedió el verano pasado. Una noche, cuando cenaba en casa de una amiga con la que solía jugar cuando era pequeña, ella, conscientemente, cambió el rumbo de la conversación. Quería saber por qué nunca hablaba de lo sucedido años atrás. Sin mostrar ningún tipo de emoción, me levanté de la mesa, le di las gracias por la cena y abandoné la casa.
No había vuelto a saber nada más de mi amiga hasta hace quince días. Tras dejarme algunos mensajes en el contestador, consiguió hablar conmigo. Llamó de madrugada y yo contesté el teléfono. Fue una reacción involuntaria. Supongo que pensé que había pasado algo en casa de mi madre. Seguro que pueden entenderlo: mi teléfono apenas suena. Por eso, lentamente, he ido olvidando ciertas precauciones. Y contestarlo, como les decía, fue una reacción inmediata. La firme decisión de establecer y seguir las reglas de una estrategia a la que he optado por llamar rutina, no interfiere con el amor que sentí por mi familia durante la infancia. Me pareció que mi amiga estaba francamente desesperada. Trató de contarme qué le sucedía, pero yo no estoy acostumbrada al bullicio. Y sus sollozos estaban comenzando a molestarme. Me parecía una imprudencia despertarme a media noche para contarme una serie de anécdotas que no me interesaban en lo más mínimo. Para terminar con aquella conversación tan ajena a mi vida, le pregunté si podía ayudarla en algo con la esperanza de que entendiera que era sólo una fórmula de cortesía y, percatándose de que me había orillado a usar una comunicación tan neutral, entendiera mi perturbación y evadiera mi ofrecimiento. Sin embargo, y para mi sorpresa, aseguró que necesitaba salir del país y pasar unos días en mi casa. Fue tal mi conmoción ante la posibilidad de convivir con alguien, que no reaccioné a tiempo. Y, tras cinco años de convivencia con nuevas amistades y veinticuatro meses rodeada exclusivamente por desconocidos, mi amiga ha venido a pasar una temporada conmigo. Es innecesario decirles que no estaba preparada para algo así y que no estoy segura de estar haciendo lo correcto. Además, ahora que ya lleva varios días en casa, se ha despertado en mí una insoportable necesidad de justificarme. Esto, como pueden imaginar, está afectando fatalmente mi estabilidad. Puedo culparla, e incluso sé qué argumentos tengo que usar para hacerlo. Pero me aburre. De modo que he decidido no dejarla hablar. Cada vez que quiere contarme algo, darme su opinión sobre cualquier hecho, o hacerme alguna pregunta, me excuso y la dejo sola. Siempre que esto ocurre, me acuerdo de la noche que estuvimos hablando en su casa. Y ese recuerdo, inevitablemente, me remite a los días que paso en casa de mi madre, traicionando la firme intención de aislarme de la gente que me conoce. Y de nuevo me siento culpable. Últimamente, además, a esa desagradable sensación se está sumando un temor: el momento en el que mi amiga decida volver a su casa. Trato de sortearlo pensando que seré capaz de soportar la tristeza que eso me va a producir, si con ello consigo evitar que se dé cuenta de ciertas aspectos de mi vida que trato de mantener en la intimidad. Creo que, al hombre que frecuento últimamente, se lo he conseguido ocultar con mejores resultados. Pero mi amiga recuerda mi infancia.
¿No es patético temer el recuerdo de alguien que te conoce desde pequeña? Seguro que sí. Aunque de todas maneras, ahora me parece más patético el hecho de confiar en que seré capaz de solucionar el embrollo en el que me siento perdida. Si ustedes imaginaran cuántos nombres de personas debo recordar diariamente en cada uno de mis trabajos, comprenderían a qué me refiero. Lo que más vergüenza me da, sin embargo, no es la posibilidad de olvidar esos nombres, puesto que sería capaz de inventar de inmediato cualquier excusa que me justificara. Me avergüenza muchísimo más el hecho de preguntarme si haber visto aquella rata tiene algo que ver con todos estos cambios.
Acabo de terminar un libro en el que Thomas Bernhard narra la vida de su amigo Wittgenstein, el sobrino del filósofo. Y pienso que si él logró mantener la lucidez, tras diversos achaques nerviosos y varios encierros en manicomios austriacos, yo debería entrenarme en lograr algo similar. Porque hasta ahora he sido capaz de renunciar a mucho: mi infancia, mis amigos, mi familia e incluso el aprecio de todas las personas de las que debo recordar el nombre cada día. Pero me atemoriza pensar que puedo perder la capacidad de relacionar las cosas. ¿Qué sucedería si todo lo que estoy haciendo fuera estéril?
Tal vez mi amiga decida irse antes de lo que tenía previsto. Y probablemente, sin mostrar emoción, sea yo misma quien la lleve al aeropuerto, evite cualquier tipo de referencia a mi pasado durante el trayecto y me despida sin darle un abrazo. Creo que por eso me sorprendió sentir ternura por un animal como una rata. Pero lo que realmente me aterra ahora no es el hecho de haber sentido ternura, sino pensar que eso pueda ser síntoma de otra cosa. De algo mucho peor que no voy a lograr comprender. Como cuando hace un par de días estaba dando clase y mentí para darle la razón a una alumna porque me pareció un animal desprotegido. De inmediato me recriminé por ello. Es más: he pensado que si el hombre al que frecuento últimamente supiera que estoy dispuesta a despedirme de una amiga de la infancia sin darle un abrazo, o que de manera involuntaria siento ternura por una rata de ciudad, me abandonaría. Quizás deba decírselo. Así entendería que alguien asustado no le conviene. Además, no puedo negarlo, me agradaría invertirlo todo y ver que alguien me tiene miedo. Eso me permitiría dejar de pensar en todas las personas que han tocado los objetos de mi casa antes de que yo los adquiriera y regresar a la rutina que me había impuesto sin temerle a esa constante, impertérrita, silenciosa impresión de que todo va a desaparecer para siempre. Aunque quiera creer lo contrario. ~