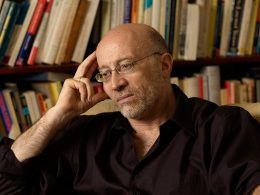Hace años, en la facultad de filosofía de Barcelona, repartieron unas postales en las que un toro pintado con trazos rudos perdía sangre y la sangre escribía en el piso: La tortura ni arte ni cultura. Pedían firmas para la abolición de las corridas en España. Y yo firmé, compré un par de postales y luego las perdí. Años después se lo conté a conocido español de la Ciudad de México, quien me aseguró que aquel diseño era suyo. Y aunque nunca llegué a creerle, le pregunté: ¿Y el slogan? Ah, eso sí no sé, me dijo.
Y aunque no sepa quién sintetizó tanto en un slogan, sigo firmándolo. Sigo creyendo que la tortura no es ni arte ni cultura. Y he vuelto a firmarlo infinidad de veces y a escribir en contra de esta salvajada que cruelmente recibe el nombre de fiesta y que se enorgullece de defender unos valores históricos, folclóricos e intrínsecamente humanos. He firmado en contra de las corridas y también del encuentro en el que tiran una cabra del campanario en una fiesta catalana, de los patos que sueltan en mi pueblo cuando comienza el verano para que los pesquemos a nado y los cocinemos al día siguiente, y de la tradición en la que a un gallo le atan una cuerda del cuello que se sostiene desde dos extremos opuestos del río y cuyo final es morir decapitado enfrente de miles de fanáticos en el País Vasco. Todo esto es una locura. Racionalizada, quizás, pero locura en el sentido más estricto de la palabra. Y la locura racionalizada es la más temible de todas. De modo que insisto: la tortura, ni arte ni cultura.
La historia nos ha enseñado que la barbarie únicamente lleva a la barbarie. Y ya el filósofo Theodor W. Adorno nos advirtió, después de Auschwitz, que el ser humano debería experimentar con el arte y no con la vida. Porque el único argumento que justifica la crueldad, la matanza y la degradación de vidas ajenas es el que llamamos instinto animal. Y los animales no hacen eso –parecería innecesario recordarlo. Sino que hay algo muy perverso en la civilización que nos ha llevado a justificar a un animal que no somos y que nos permite defender lo que esencialmente nos repugna. No porque el ser humano sea esencialmente bueno. Sino porque es esencialmente miedoso. Y el miedo nos perturba a unos niveles tan íntimos y tan incuestionables que todo lo que esté justificado a partir de esa perversión intrínseca, intelectualmente, suele ser indefendible –creo, de nuevo, que debería ser innecesario recordarlo. No importan las tradiciones ni la estética increíble ni el coraje o la primitiva relación que supuestamente se celebra en las corridas –a las que soy incapaz de llamar fiestas. Frente al sufrimiento que debería llevar a la moral y no a defender estos actos públicos de vejación, nada de todo esto importa. Y tampoco creo que sea cierto que esta lucha encarnizada –y, por supuesto, desigual– dignifique al toro. La finalidad del toro en el encuentro es morir entre la algarabía y el sádico regocijo de los espectadores. Ser descuartizado. Convertirse en ofrenda. La del torero, en cambio, es sobrevivir y ser admirado, expuesto, vitoreado. Nada más patético. Nada más increíblemente cobarde y egoísta que combatir en un encuentro desigual para sentirnos fuertes. La historia, como decía antes, efectivamente nos lo ha enseñado. Y nosotros deberíamos haberlo aprendido. Porque matar y ser aplaudido es una forma de dominación. No sólo de la víctima sino de los espectadores. Es una forma de jerarquizar la fuerza y la razón. Una forma de ordenar el mundo contra la que deberíamos rebelarnos y una manera, reproducida hasta el cansancio, de definirnos como humanidad.
No consigo entender que los valores estéticos pasen por encima de tanta brutalidad. No consigo entender cómo espectadores cultos, sensibles e inteligentes pueden disfrutar el sádico espectaculo de la injusticia. Y no consigo entender hasta qué punto hablan de lo ancestral para defender semejante crueldad basándose en algo esencialmente humano que como civilización no hemos superado. Y no es que me sorprenda porque crea que la evolución de la especie debería superar estas convicciones. Sino que me sorprende porque precisamente la evolución de la especie perfecciona la barbarie pero también gana en argumentos morales. Y ante esa dicotomía, no veo cómo podemos dudar. Dudar de nosotros como especie y de nosotros como individuo. Definitivamente: no deberíamos hacernos esto. Esperar tan poco de nosotros mismos. Mimetizarnos hasta el cansancio, la aburrición, la repetición automatizada de la angustia.
– Lolita Bosch