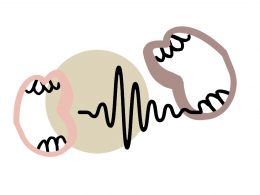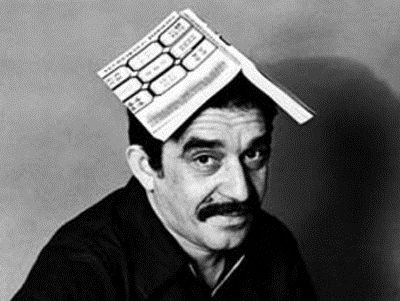El padre de Giuseppe Desa era carpintero, y al quebrar perdió todo y luego desapareció. Su madre, siempre severa y ya en ese entonces resentida, se vio obligada, el 17 de junio de 1603, a dar a luz a su hijo en un establo. El niño al parecer no era listo. Permanecía sentado largos periodos con los ojos en blanco, boquiabierto; los otros chicos lo llamaban bocca aperta. Su cuerpo estuvo cubierto de llagas muchos años.
Adoraba a la Iglesia y todo lo que estuviera relacionado con ella, pero su tío, un sacerdote, no lo creía apto para llevar el hábito. Algunos capuchinos lo aceptaron como hermano lego y lo asignaron a la cocina, pero no tenía remedio: rompía los platos, volcaba las ollas en el fuego, confundía el centeno con el trigo. Fue expulsado después de unos meses, volvió a casa en harapos y fue reñido por su madre y su tío.
Pudo conseguir ocupación en otro monasterio, cuidando las mulas, y su piedad, o espiritualidad, era tan intensa que lo aceptaron en el noviciado. Se le dificultaba aprender y aprobó el examen sólo gracias a una coincidencia milagrosa: el obispo formuló por casualidad la única pregunta de la que sabía la respuesta.
Permaneció 16 años en el monasterio de Grotella, en una celda desprovista incluso de las pocas cosas que los monjes pueden tener. Sus mortificaciones eran extremadas. Cubierto de cadenas, se golpeaba con un azote repleto de clavos y tachones; las paredes de su celda estaban rociadas de sangre. Comía sólo los jueves y los domingos casi todo el año; se alimentaba de frutos secos y de alubias —ni siquiera de pan—, a los que añadía un polvo amargo y desconocido. Un fraile probó en una ocasión la cena de Giuseppe y quedó tan asqueado que no pudo comer por muchos días.
No entendía cuando la gente le hablaba. Al saludar a dos mujeres en el camino, su acompañante le preguntó si las conocía: "Sí, son la Santa Madre y Santa Catalina de Siena". Cuando pronunciaba palabra balbucía fragmentos de plegarias o pasajes de las Escrituras, cantaba canciones imaginadas por él o decía enigmas. Una vez, al conocer a un protestante, exclamó: "Alegraos: el ciervo está herido" y el individuo, más tarde, se convirtió. Con frecuencia repetía a los pecadores: "Id y tensad vuestro arco", pero nadie sabía qué quería decir. En otra ocasión, salió corriendo en medio de una intensa tormenta mientras gritaba: "¡Dragón! ¡Dragón!", y la tormenta cesó de inmediato. Podía convocar a los pájaros con un llamado. Entraba en trance y los otros monjes lo punzaban con agujas, quemaban su piel con antorchas o tocaban sus ojos abiertos sin lograr que reaccionara. Cuando abría la puerta de su celda, siempre invitaba a su ángel de la guarda a pasar primero.
Evitaba a las mujeres y despreciaba el dinero. Cuando los piadosos intentaban entregarle un donativo para el monasterio, se rehusaba diciendo que hablaran con el superior. Una vez alguien deslizó una moneda de plata en su capucha. Giuseppe comenzó a respirar con dificultad y a sudar, y por fin gritó: "¡Basta ya!" Volvió a la normalidad en cuanto retiraron la moneda.
Había algo más con respecto a Giuseppe. La devoción había reducido su cuerpo y mente a un estado físico de nulidad, el cual Gandhi había anhelado en sus célebres ayunos y elaboradas pruebas de resistencia a la tentación sexual. Giuseppe apenas se encontraba aquí, y gracias a ello podía volar. Dos veces al día durante la misa, y en incontables ocasiones, de pronto profería una o dos palabras: "¡Amor!" o "¡Santa Madre!" o "¡Bellísima María!" y hasta "¡Inmaculada Concepción!" Él tenía esas palabras por pólvora en un cañón. Y salía entonces disparado al techo de la catedral, la iglesia o la capilla, suspendido en el aire, a veces durante muchas horas, cantando alabanzas con las rodillas flexionadas y los brazos extendidos.
Dos papas, diversos funcionarios religiosos y del gobierno y muchos miles más lo visitaron y dejaron incontables testimonios presenciales. Una vez voló hasta la copa de un árbol, pero sus ramas no se doblaron, como si se hubiera posado en ellas una avecilla. Una vez cogió la mano de un confesor, lo alzó en vilo y bailó con él por los aires. Una vez le presentaron a un trastornado atado a una silla. Giuseppe lo liberó y por los cabellos lo elevó a lo más alto del altar de la catedral. Al descender, el individuo había recobrado la cordura.
Interrogado por el cardenal Lorenzo Brancati sobre lo que sucedía en sus vuelos exactamente, respondió en tercera persona diciendo que Giuseppe se encontraba en una enorme galería llena de raros y hermosos objetos. Entre ellos había un espejo brillante al que Giuseppe se asomaba y, de un vistazo, a Giuseppe se le revelaban las formas de todas las cosas del mundo y todos los misterios ocultos del universo que Dios había tenido en bien mostrarle.
La realeza fue a visitarlo, pero la Iglesia no sabía qué hacer con él. La Inquisición lo investigó; su presencia era muy subversiva. Se le envió a monasterios lejanos viajando de noche por caminos poco transitados. Allí se le daba la celda más apartada, y sin embargo las multitudes de peregrinos aún lo seguían. Hacia el final de sus días, por orden del papa, fue enviado a Osimo y se le prohibió recibir a toda persona ajena al monasterio.
El 18 de septiembre de 1663, tras seis años de solitaria reclusión, Giuseppe, enfebrecido, expiró: "El burro asciende la montaña". Al día siguiente, cuando preparaban su cuerpo para embalsamar, los monjes descubrieron que en su corazón no había sangre: estaba seco y apergaminado. En alguna ocasión había dicho de la Virgen María: "Mi madre es muy extraña; si le ofrezco flores, me dice que no las quiere; si le llevo cerezas, no las acepta; si le pregunto qué desea, me responde: 'Quiero tu corazón, pues vivo de los corazones'". –Traducción de Aurelio Major