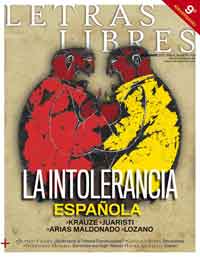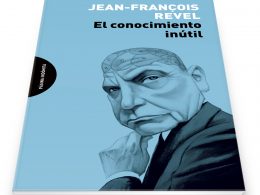Se ha prestado poca atención al prestigio del que goza el exabrupto entre nosotros. Es tanto, que los representantes públicos han empezado a incorporarlo a su repertorio léxico. Si la presidenta de la Comisión de Trabajo del Senado lamentaba hace unas semanas que nadie le hacía “ni puto caso” durante una sesión, corresponde a un dirigente sindical el mérito de haber anticipado esta tendencia, cuando pidió al gobernador del Banco de España que se marchara “a su puta casa”; los ejemplos abundan. Naturalmente, cabría preguntarse qué clase de personas son las que detentan responsabilidades públicas en este país y cuál es su grado de refinamiento: ya se trate de micrófonos abiertos o cerrados. Pero incurriríamos con ello en el error habitual de separar clase política y sociedad, como si fueran compartimentos estancos y no vasos comunicantes.
A fin de cuentas, un político español no es más que un español que se dedica a la política. De ahí que sea más provechoso considerar estos episodios como el reflejo, en la vida oficial, de un rasgo bien arraigado en la más amplia vida social española: la imposibilidad del intercambio razonado de argumentos sobre la cosa pública. Y su corolario, a saber, la pobreza –o vulgaridad– de la conversación social realmente existente.
Desde luego, sería puramente extraordinario que nuestra conversación pública no reflejase de alguna manera la realidad de un país donde –por abreviar– las calles están sucias y todo el mundo toca el claxon. Sin embargo, la imposibilidad de debatir razonablemente sobre los asuntos públicos compromete seriamente la capacidad de una sociedad democrática para funcionar correctamente y requiere, por ello, de una especial atención.
No parece necesario presentar muchas pruebas de semejante degradación ambiental. Basta pensar en el tenor de las tertulias políticas, en el lamentable periodismo de declaraciones, en nuestra agenda política de vodevil. Pero también en los debates privados sobre asuntos públicos, donde con tanta facilidad se recurre a la identificación partidista y al atajo ideológico. Todo ello, además, en un ambiente bronco. Porque el español se manifiesta, grita, se disfraza, pero no delibera. En fin, si Diógenes de Sínope buscaba un hombre bueno armado con un farol, bien podríamos buscar nosotros en España una conversación política donde se persiguiese la verdad –o algo parecido a la verdad– en lugar de la mera adhesión a la trinchera propia. Y aquí, precisamente, reside el problema.
Si hay una característica distintiva del ciudadano español, esto es, del reducido porcentaje de los mismos que desarrolla alguna clase de orientación hacia los asuntos de interés general, es su preferencia por la ideología en detrimento de los hechos. O, si se prefiere, su tendencia al tratamiento ideológico del mundo. Esto significa que la realidad sociopolítica será siempre y en todo caso una cuestión de puntos de vista, quedando al albur de cada cual el reparto de papeles entre puntos de vista buenos y malos, con la subsiguiente división entre amigos y enemigos. Algo que, recordando su participación en la Guerra Civil, llamaba la atención de George Orwell: “Todo el mundo cree en las atrocidades del enemigo y descree de las propias, sin molestarse en examinar ninguna prueba.” ¡No dejemos que los hechos nos estropeen la ideología! Parece mentira que haya países donde la palabra misma esté mal vista, como sucede en Alemania, donde un redactor de Die Zeit reprochó hace poco al líder liberal Guido Westerwelle que la empleara en el transcurso de una entrevista. ¡Qué gente tan rara!
No obstante, hay que apresurarse a señalar que, en el contexto español, no debemos entender por ideología un meditado cuerpo de valores y creencias sobre la mejor vida posible, con independencia de su peligrosidad, sino, más bien y por lo general, el discurso dominante del partido político con el que se identifica el ciudadano. Sucede así a menudo que es aquél quien se expresa a través de este, no al revés, en un singular caso de ventriloquia psicosocial.
Ahora bien, es importante tener presente que tal estado de cosas no constituye un mero problema de estilo. Aunque es cierto que una de las virtudes de la democracia representativa es que puede sobrevivir a un mal funcionamiento de la opinión pública, no lo es menos que una democracia funcionará peor cuanto peor sea, a su vez, su opinión pública. Esta debe ejercer al menos dos funciones decisivas para el sistema político: una función moderadora del gobierno, que es permanente y resulta del contraste entre la acción política gubernativa y la reacción de los ciudadanos a la misma; y una función selectiva consistente en elegir a los partidos que presentan las mejores soluciones y sancionar a los que no lo hacen, o gobiernan mal. Es evidente que ninguna de estas funciones puede ejercerse saludablemente si el número de ciudadanos que renuncia a formarse un juicio independiente sobre la realidad es muy reducido. Pero es que la pobreza de la opinión pública produce además un efecto directo sobre la circulación de las ideas –políticas o de cualquier otra clase– que encauzan, en una u otra dirección y a una velocidad variable, el desarrollo de una sociedad. Pensará mal una sociedad cuyos ciudadanos piensan mal; y viceversa. Esto tiene una singular importancia y enseguida volveremos sobre ello.
Antes, es conveniente disipar la ilusión de que el problema tenga una fácil solución por el mero transcurso del tiempo, esto es, por el progresivo alejamiento histórico de una dictadura franquista que habría generado, por su mera existencia, una serie de cohortes generacionales cuyos miembros rechazan cualquier matiz cognitivo en beneficio de su identidad personal. No cabe duda de que muchos españoles que conocieron la dictadura han ligado su conocimiento de la realidad a su posición política: viven encerrados con un solo juguete. Se trata, dicho sea de paso, de una visión de la sociedad española que de puro complaciente –¡hay que ver cómo ha cambiado esto!– ha venido actuando como un freno al reformismo. Sea como fuere, quienes recibieron su educación sentimental en ese ambiente difícilmente pueden deshacerse ya de esa carga biográfica. Más problemático es que generaciones posteriores hayan hecho suya esa renuncia a la realidad, de modo que el número de ciudadanos que se esfuerzan en ejercer como tales no ha variado significativamente.
Pues bien, es dudoso que la apelación a factores como la debilidad de la identidad nacional, la falta de respeto a las instituciones o la irreductibilidad de las Españas machadianas sirvan para otra cosa que no sea dar vueltas una y otra vez sobre lo mismo. Aunque sería presuntuoso identificar una sola razón que explicase este fenómeno, es posible que los factores citados puedan, en última instancia, reconducirse a una causa común, que nos permita explicar tanto la imposibilidad del debate razonado como la pobreza de la comunicación social subsiguiente. Este factor no es otro que un problema endémico de la sociedad española: la ignorancia. Una ignorancia que, en combinación con el acrecentado clientelismo político, termina por vaciar la conversación pública española de todo sentido recto. La falta de educación e información, en combinación con la ausencia de mecanismos estructurales que premien la búsqueda de la verdad y la asignación del mérito, deriva en una formidable distorsión de la comunicación social y, por ello, de los resultados globales de la sociedad. Veamos esto más despacio.
Es sabido que Friedrich Hayek subrayó la necesidad de que las comunicaciones y las acciones de los ciudadanos sean libres para que una sociedad prospere. Para el filósofo austríaco, el progreso social deriva de los experimentos con la verdad que realiza espontáneamente un cuerpo social cuyos miembros pueden probar ideas nuevas sin interferencias de un poder centralizado. Normalmente, este último aspecto –la ineficacia del poder centralizado– es el más atendido de la tesis de Hayek. Pero su epistemología social reviste interés por otras razones. Dice Hayek: “Cuando hablamos de la transmisión y la comunicación del conocimiento, nos referimos a dos aspectos del proceso de civilización: la transmisión en el tiempo de nuestro stock acumulado de conocimiento y la comunicación entre los contemporáneos de información sobre la que basar su acción.” Se deduce de aquí que cuanta mayor calidad posea la información que circula en una sociedad, más probable será que esta llegue –en su conjunto– a mejores resultados. Y al revés.
Bien podríamos entonces contemplar a la sociedad como un gran sistema de canalizaciones, cuyos diferentes conductos transportan la información y las preferencias procedentes de los distintos subsectores de la sociedad: economía, cultura, política, vida familiar. Esos conductos se mezclan entre sí en determinados puntos del sistema y el vertido final del mismo corresponde al resultado global obtenido por esa sociedad y sus distintos miembros. De este modo, si una de las canalizaciones contiene sustancias tóxicas, contamina en parte a las demás; si todas son tóxicas, el grado de contaminación será mayor. Y viceversa: si las sustancias transportadas por el sistema son de la mayor calidad y el diseño de las canalizaciones es el más adecuado para producir la mejor mezcla posible, mejor será su resultado final. Las instituciones públicas y privadas son las canalizaciones; lo que las personas dicen y hacen dentro de ese marco constituye la sustancia transportada por las canalizaciones. Símil rudimentario, pero útil.
Esto significa que la calidad de la información, así como el acierto de los juicios y acciones de los distintos actores individuales y colectivos, se pone de manifiesto en muchas esferas distintas: los mensajes de la clase política; las comunicaciones privadas entre los ciudadanos; sus formas de entretenimiento; el desempeño laboral; las preferencias de consumo; la profundidad de la información adquirida. Todo está determinado por la formación de los ciudadanos y el modo en que actúan en sus distintos roles: votantes, consumidores, políticos, padres, hijos. ¡Desde el gobierno que tenemos hasta el tipo de cafeterías que frecuentamos! En España, la calidad de ideas y preferencias es muy discreta, en consonancia con nuestro escaso nivel formativo, lo que produce un paisaje moral y comercial poco sofisticado que redunda en una pobre gestión de los asuntos públicos y privados.
Si nos ceñimos al terreno de la discusión pública y privada sobre los asuntos de interés general, podemos apreciar diáfanamente la influencia distorsionadora de los factores antecitados. Sobre todo, si partimos de una premisa tan sencilla como la suposición de que un ciudadano no tratará de formarse un juicio independiente sobre la realidad sociopolítica si: (a) no sabe, porque carece de la formación necesaria y/o se desenvuelve en un contexto social donde ese juicio no tiene valor; (b) no quiere, porque su identidad está ligada emocionalmente a una determinada adhesión ideológica o partidista, reforzada por un consumo de información que privilegia una sola fuente, afín a su preferencia previa; o (c) no puede, porque la continuidad en el poder o el acceso al mismo de un determinado partido le proporciona sus medios de vida mediante una relación clientelar. No es difícil imaginar que las dos primeras razones puedan darse de la mano de la tercera. En cambio, es fácil suponer que estas condiciones generalizarán un tipo de ciudadano que privilegia la identificación emocional sobre la reflexión informada, o consume solo aquella información que confirma su preferencia previa; que se adhiere a discursos de partido antes que a políticas concretas; y que no ve interlocutores, sino encarnaciones de la facción enemiga.
Que esto sea así –y que lo sea en mucha mayor medida que en otras democracias, a excepción de nuestros compañeros mediterráneos– puede a su vez explicarse por la fatal combinación del déficit educativo y la extensión del poder de los partidos políticos. Es llamativo, de hecho, que no suela atribuirse una dimensión política al recurrente fracaso educativo español, cuando lo cierto es que las consecuencias del mismo no atañen solo a la productividad económica, sino que afectan directamente a la formación de nuestro contexto vital y al funcionamiento de la democracia. Digamos que no puede carecer de consecuencias el hecho de que España ocupe el penúltimo lugar en los índices europeos de lectura de prensa diaria.
Desde luego, la falta de formación e información impide la existencia de una opinión pública propiamente dicha, y por tanto diluirá el control del poder político, que carecerá de incentivos para desarrollar una gestión eficaz. Pero también generará una clase política y administrativa de mala calidad, empobrecerá los discursos públicos y privados, reforzará el provincianismo identitario y reproducirá ad nauseam una cultura política parroquial y la economía informal que le es propia.
Simultáneamente, empero, han fallado las estructuras institucionales, que han sufrido una fatiga de materiales que las ha debilitado por razón de su patrimonialización partidista. No es solo que los partidos políticos las hayan ocupado; al mismo tiempo, han ampliado progresivamente su esfera de influencia, extendiendo con ello la lógica binaria amigo-enemigo y creando una casta de beneficiarios directos e indirectos que contribuyen poderosamente a perpetuar la distorsión comunicativa que venimos glosando. ¡Cuántos parientes ha de colocar cada político! España se caracteriza así por el alto número de personas que, por interés privado, reproducen la lógica del argumentario partidista, contaminando con ello cualquier intento de buscar la verdad o la eficacia en la gestión de los asuntos colectivos: la verdad será lo que diga quien me ha dado este despacho. Al aplicarse esa lógica excluyente a decisiones de toda índole –políticas, económicas, científicas, culturales–, por razón de la mayor interpenetración del complejo público-privado, el resultado no puede ser otro que malas decisiones y malos resultados; porque no se persiguen ni la verdad ni la eficacia, sino la solidaridad intragrupal. No es el gobierno de los más capaces, sino de los más afines. Podemos indignarnos, podemos negarlo, pero la realidad no entiende de autoengaños: España no funciona.
En consecuencia, podemos interpretar la imposibilidad del debate razonado sobre asuntos públicos en nuestra sociedad como una mera manifestación particular de su más general incapacidad para optimizar su funcionamiento. O sea: para transmitir la información correcta, poner en circulación buenas ideas y tomar las mejores decisiones en las distintas esferas vitales. Desgraciadamente, el subdesarrollo educativo de la sociedad española es el mayor obstáculo para el reconocimiento –y corrección– de ese mismo subdesarrollo educativo: una tautología solo aparente. Porque una sociedad así difícilmente puede cambiar. Y no digamos refinarse. ~
(Málaga, 1974) es catedrático de ciencia política en la Universidad de Málaga. Su libro más reciente es 'Ficción fatal. Ensayo sobre Vértigo' (Taurus, 2024).