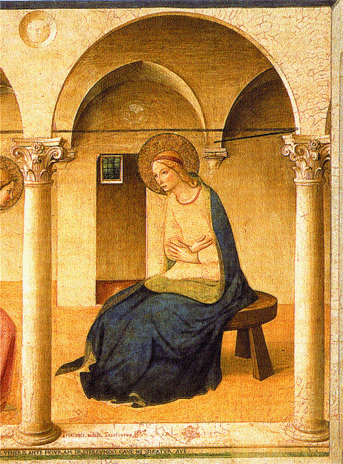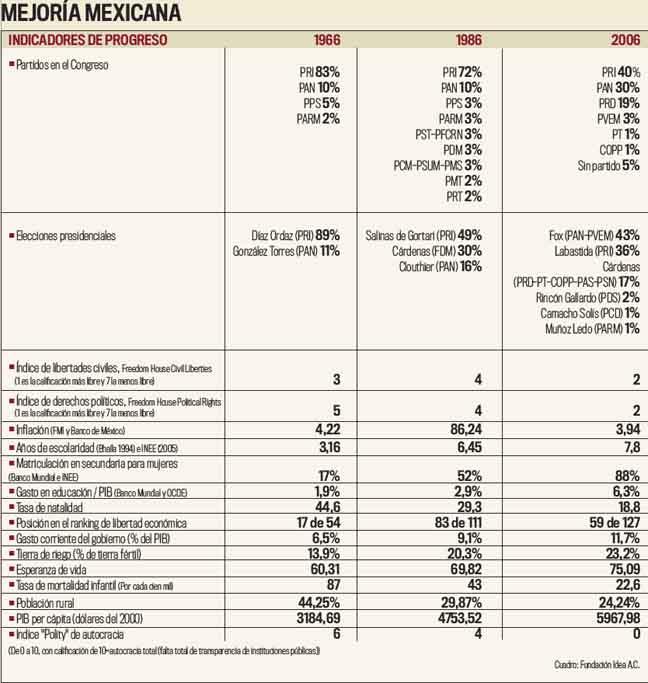Pocas veces he recibido una tan nítida y magnífica lección de escritura como en las dos visitas que, con veinte años de separación, realicé a los frescos pintados por Fra Angelico en las celdas de sus compañeros en el monasterio de San Marco, en Florencia.
Apenas importa que él sólo pintase una decena de los 43 frescos, y en los demás, se limitase a dirigir. Desde La Anunciación que corona las escaleras y abre el recorrido, el asombro que produce semejante alianza entre arte e inocencia no consigue sin embargo impedir la aparición de otra lección tan angelical, quizá, como la primera.
Ahora bien: ¿lección o cuento?
Gracias a que por alguna misteriosa (y bendita) razón, los frescos de Fra Angelico no se encuentran en las rutas obligatorias de los turistas, con un poco de suerte es posible verlos en silencio y con cadencia: aunque lenta, ésta es importante porque, en ella, uno va descubriendo que los frescos, del siglo XV, van contando la historia de Jesús con comienzo, trama y desenlace… pero sin que la historia termine ahí. Su valor tampoco es definitivo como historieta: el propio Angelico, en las puertas de un armario del convento, y Ghirlandaio, en la basílica de Santa Maria Novella, firman las historietas más bellas del mundo. No, lo cierto es que los frescos componen una historia por la forma en que está contada, u organizada, al configurar la almendra, por así decir, el verbo, de monásticas, claras y armoniosas celdas alineadas en los lados de un rectángulo. En ese orden platónico se va imponiendo una evidencia tan sutil que yo casi la había olvidado tras mi primera visita, y es que el marco de los frescos desborda su finalidad. En algún momento la norma se transforma en sugerencia, la lección es cuento.
Los frescos suelen encontrarse frente a la puerta de entrada a la celda, saludando, y como su nombre indica, carecen de un marco, lo que hace que éste sea toda la celda, desnuda como los márgenes de un texto iluminado editado en caja pequeña. Como a su vez cada uno cuenta una historia intensa —no por conocida menos bien narrada, con sencillez—, se puede considerar a los textos como los capítulos de una novela de episodios, y el paso de una celda a otra, una suerte de lectura andante del gran libro que compone el monasterio.
Pero ahí no acaba lo que en definitiva podría ser visto como un escenario digno de los mejores actores, entre otras cosas porque en casi todo los frescos figura un dominico a modo de… ¿espectador?, ¿autor?, ¿coro? En Londres se hacen representaciones de este tipo, en las que los espectadores eligen a su personaje para acompañarle en un escenario complejo en su representación o punto de vista. Así se respeta la unidad de lugar, casi sagrada en teatro, pero se trata de una unidad fraccionada, un punto de vista subjetivo. Esa subjetividad queda sin embargo aquí neutralizada por una solvencia técnica casi inverosímil, la luz del Renacimiento, la perspectiva que estaban descubriendo… y porque los soportales que a menudo aparecen son los de ese monasterio que, como casi cualquier monumento de la época, refundan la idea de armonía que ha durado hasta… ¿nosotros?
Mucho antes que nosotros, en cualquier caso, los frescos y su entorno proclaman la buena nueva de que pintura, teatro, arquitectura, narración… el arte es sólo uno y no hay forma de encerrarle. Las historias están contadas además con la levedad, nitidez y casi todas las virtudes que, en sus Seis propuestas para el próximo milenio, Italo Calvino anunciaba como características de la escritura que estamos comenzando. ~
(Botá, 1951) es narrador, ensayista y profesor de periodismo. En 2008 publicó el libro de cuentos 'Historias de despedidas' (Alianza).