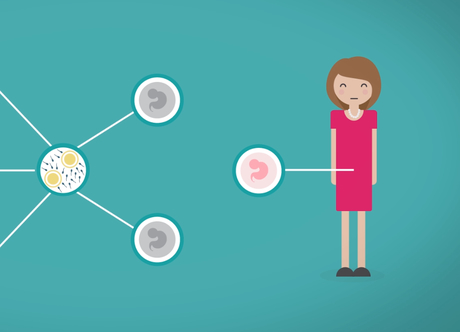Mientras a muchos ciudadanos el subterráneo sistema de transporte colectivo nos parece una imprescindible pesadilla cotidiana, y no usaré el adjetivo kafkiana (aunque, ay, ya lo hice), a Gerardo Deniz, uno de los indudables y raros maestros del olimpo de la poesía mexicana, le gusta (¿o le gustaba?) viajar en el metro “porque sí”, explorando estaciones lejanas con o sin alrededores (suburbios, descampados, barrios que no se atrevería a visitar el más audaz de los sociólogos), o ensoñando interrogativamente acerca del sentido de los iconos que las identifican (¿el ave que designa a la estación Eugenia nos preguntábamos una vez viajando por la línea tres, Universidad-Indios Verdes, es el albatros de un poema de Baudelaire o es una cigüeña indicativa de lo “eugenésico”?), o contemplando los paisajes citadinos en los tramos en que el metro sale al aire libre como para respirar a sus anchas el esmog (el denso, riquísimo, novelesco esmog de Esmógico City, Detritus Federal), o espiando desde la delantera del vagón primero hacia la cabina de conducción para saborear los “caramelos coloridos que parpadean frente al operador” (esto es: los iluminados botoncitos del tablero de operaciones), o esperando que algún día en algún andén reaparezca aquel anuncio comercial de tenis o calcetines en que Rúnika, en postura horizontal y con la falda generosamente recogida hacia los muslos, hizo que al poeta le “escurrieran lágrimas de lujuria por el paladar” (cf. G. Deniz, Anticuerpos, Juan Pablos Editor/Ediciones sin Nombre, México, 1999, pp. 137-9).
Para todo hay gustos y no sólo a hacedores de poesía rara ofrece el metro inconcebibles encantos, sino también a muchos de los metronautas cotidianos. Casos muy sabidos de los usuarios de tal transporte son el del último vagón del convoy, el preferido de los más o menos furtivos metedores de mano o lanzadores de miradas lascivas a otros pasajeros o pasajeras (delito, el de la voyeurie sensuel, que va a ser penado, dicen), el de los gays que se besan a la vista de todos con un libertario impudor para escándalo de la moralidad correcta, el de los solitarios que se masturban pegados a una de las barras verticales, o, si el vagón va muy propiciamente lleno, pegándose a pasajeras o pasajeros más o menos vistosamente descuidados o secretamente complacientes, etc., etc.
A todos el infernal o paradisíaco metro tiene algo que ofrecer, y ahora, según nos ha ofrecido don Marcelo Ebrard, habrá en esa otra ciudad que vive bajo el piso de Esmógico City un atractivo más: las cámaras de video que para espiar posibles delincuencias nos captarán en los andenes y quizá en los mismos vagones, y, de paso, nos convertirán a todos en momentáneos y gratuitos artistas de la televisión.
Así pues, metronautas, a ponerse guapos para las cámaras.
Es escritor, cinéfilo y periodista. Fue secretario de redacción de la revista Vuelta.