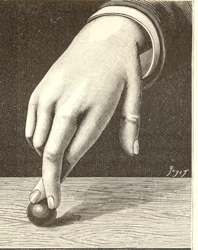“Mi nombre es Malalai Joya, de la provincia de Fará. Con el permiso de la respetable audiencia, y en el nombre de Dios y de los mártires de la libertad, me gustaría hablar un par de minutos.” Corre el mes de diciembre de 2003 y la Loya Jirga, el gran consejo de las tribus afganas, se dispone a ratificar la Constitución que debe asentar los cimientos de la democracia tras el derrocamiento, dos años antes, del régimen talibán.
La joven delegada se ajusta el pañuelo negro que cubre su cabeza y se acerca al micrófono, demasiado alto para ella. Y habla. Y condena la presencia en ese cónclave de los “traidores” y “criminales” que han destruido el país. No es ahí donde tienen que estar los señores de la guerra, acaparando los puestos importantes en el nuevo Afganistán, sino en el banquillo de los tribunales internacionales.
El público está formado mayoritariamente por hombres con turbantes y ropajes tradicionales. Muchos son veteranos muyahidines, combatientes contra la ocupación soviética, y líderes tribales. Mientras Malalai desgrana vehemente su discurso, algunos aplauden. Otros, molestos, se atusan las barbas. Cuando termina, la Loya Jirga se transforma en una jaula de grillos. Su presidente, Sibghatullah Mojaddedi, mira a su alrededor, descompuesto. “Hermana, mire lo que ha hecho”, le recrimina a Malalai. “Ha ofendido a los presentes.”
Imposible no solazarse con el desconcierto pintado en los rostros de esos viejos barbados. Imposible no regocijarse con la irritación de los fundamentalistas. Y frente a todos ellos, sola, aquella joven bajita. Un muyahidín recuerda a los dos millones de mártires de la lucha contra los soviéticos. Recuerda también que los “colaboracionistas y comunistas” han sido amnistiados e incluidos en la vida política. “Pese a todo, tú llamas traidores y criminales a los verdaderos guerreros del islam y a quienes sacaron a esta nación de la boca del dragón rojo. Eso sí es un crimen.”
El presidente quiere expulsar a Malalai, pero algunas mujeres interceden: es una niña, no tiene discernimiento, alguien le ha metido esas ideas en la cabeza. Está bien, que pida perdón, responde el anciano. Pero la joven no quiere disculparse y debe abandonar la asamblea.
■
Malalai Joya ha pasado media vida en campos de refugiados, primero en Irán, luego en Pakistán. Su padre, estudiante de medicina, tuvo que exiliarse durante la invasión soviética. La retirada de los rusos, en 1989, dio paso a seis años de una guerra civil en la que los señores de la guerra acabaron de reducir el país a escombros y dejaron expedita la entrada al terror talibán.
Mientras tanto, Joya se dedicaba a alfabetizar a sus compatriotas en Pakistán. En 1998, ya con los integristas en el poder, regresó a su país con una organización de apoyo a la mujer y siguió dando clases, esta vez clandestinas, escondiendo los libros bajo el burka. Para 2001, cuando las tropas estadounidenses derriban el régimen talibán, Malalai era ya una respetada dirigente comunitaria. Eso explica que, dos años más tarde, la encontráramos como representante electa en la Loya Jirga. Y que en 2005, con 27 años, se convirtiera en la diputada más joven del recién estrenado Parlamento. El día de la apertura de las sesiones ofreció sus condolencias al pueblo afgano por la presencia de “señores de la guerra, jefes de la droga y criminales” en los escaños. En mayo de 2007 fue suspendida de su cargo por comparar la Cámara con un zoológico.
■
Hoy, a punto de cumplir 32 años, Malalai es una mujer atractiva que viaja con frecuencia y ha escrito dos libros. Su discurso se ha radicalizado y ha extendido su batalla contra “la ocupación internacional”. “Estamos entre dos enemigos”, suele decir. “Los talibanes y señores de la guerra por un lado, y las fuerzas de la OTAN y Estados Unidos por otro.”
Esgrime verdades incuestionables. Es cierto que Hamid Karzai, la gran esperanza de Occidente, ha tejido alianzas con brutales señores de la guerra y fundamentalistas para mantenerse en el poder. Que los afganos están hartos de la corrupción de sus políticos y de los bombardeos de la OTAN, con un alto coste para los civiles. Que las enormes inversiones no se han traducido en una mejora de las condiciones de vida. Que en un país gobernado por las armas y el dinero de la droga no se puede esperar un voto limpio, como quedó demostrado en las recientes elecciones presidenciales. Es cierto, también, que son los afganos quienes deben asumir la responsabilidad de construir la democracia y sacar a su país adelante.
En los últimos tiempos, sin embargo, algo empieza a chirriar en su discurso. Quizá la sobrecarga de eslóganes. Tal vez las pinceladas de demagogia. Sus diatribas contra Estados Unidos acarician los oídos de las organizaciones de la izquierda occidental. Es “la mujer más valiente de Afganistán”, titulan, con una falta de originalidad pasmosa, decenas de reportajes. Tiene una agenda cargada de conferencias ante audiencias devotas, ha sido propuesta para el Nobel y Noam Chomsky se ha convertido en su principal valedor.
Sin duda Joya se juega la vida. Ha sufrido, cuenta, cinco intentos de atentado desde 2003. Pero esa insistencia en el martirio empieza a tener algo de mesiánico (“Si tengo que morir, dejad que mi sangre sea el faro para la emancipación, y mis palabras un paradigma revolucionario para las generaciones futuras”, ha dicho).
Cuando los liderazgos naturales son absorbidos por la procelosa maquinaria de la propaganda, corren el riesgo de perder su espontaneidad. Algunas de sus compañeras en Afganistán creen que Malalai Joya habla hacia el extranjero, con una retórica que para muchos afganos resulta ajena.
La ligereza, por ejemplo, con la que mete en el mismo saco a señores de la guerra, narcotraficantes y muyahidines hiere la memoria de los combatientes muertos. Y las descalificaciones sin paliativos dañan la solidez de su discurso. La situación de la mujer, en efecto, sigue siendo pavorosa, sobre todo en las regiones más apartadas, y el burka ahora sirve para protegerse de la criminalidad rampante, pero ¿están realmente las afganas peor que con los talibanes? La Constitución aprobada en 2004 garantiza la igualdad de hombres y mujeres ante la ley. La escolarización de las niñas (prohibida por los integristas a partir de los ochos años) progresa, aunque sea lentamente. En el Parlamento 68 de los 249 escaños están ocupados por mujeres.
Quizá lo que más se le recrimina a Joya es la ausencia de propuestas. No sirve la presencia internacional, ni las elecciones, ni el diálogo con los talibanes. “Los ocupantes deben salir de Afganistán. Entonces nosotros sabremos qué hacer con nuestro destino”, asegura la activista.
Hace apenas diez años Afganistán se había convertido, merced a su aislamiento, en el feudo de Al Qaeda. Lo que hoy está en juego no es sólo el futuro del país sino la seguridad regional (no olvidemos Pakistán) e internacional. Cabe preguntarse si las pretensiones de Joya (sustituir a la OTAN por “grupos de derechos humanos, feministas, intelectuales y organizaciones anti-guerra” y realizar “una campaña de desarme”) están a la altura del desafío.
Afganistán es una realidad sangrante y un debate abierto. Sería una lástima que los diagnósticos certeros de Malalai Joya se diluyan en frases huecas. Y que esta mujer valiente, aguijón inquieto, acabe devorada por el personaje impostado de su propio mito. ~