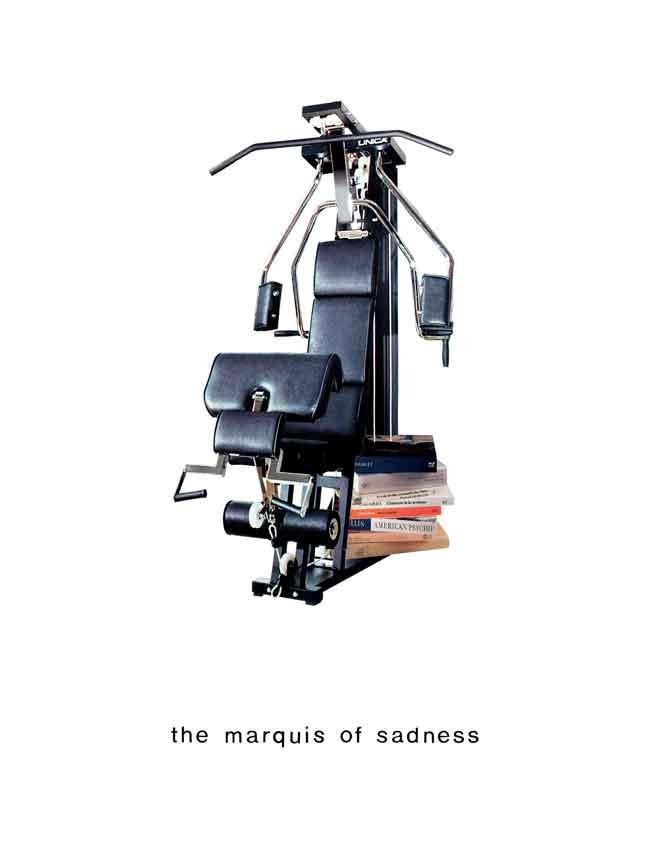Crecer es dar por buenas las respuestas que no nos satisfacen. Cuando nos advirtieron que no podíamos enamorarnos de nuestra prima y que comer con las manos era de mala educación comenzamos a madurar, pero algo de la infancia prevalece en los pequeños actos de rebeldía que se dan en la mesa. Salvo por el detalle del incesto, el tono con el que me dijeron lo de mi prima se parece mucho al que usó mi papá para explicarme que los quesos no se deben comer con cosas dulces y con el que aún hoy reprueba cualquier infracción a semejante arbitrariedad.
Los Ventura no son muy experimentales en la cocina, sin embargo hace diez días entendí que ese miedo al queso y al azúcar viene del apellido materno de mi viejo.
En el casco antiguo de San Juan sale mejor botar el mapa y confiar en la sabiduría de la salsa, de modo que si Héctor Lavoe y Willie Colón dicen que por Calle Luna y Calle Sol es mejor no pasar, hazles caso. Ya no por los motivos de antes, cierto, porque a pesar de la golpeada economía puertorriqueña todo indica que por estas aceras templadas y turísticas no han matao a ningún guapo desde hace rato; A Héctor y a Willie hay que escucharlos porque si vienes bajando del Fuerte del Morro, la calle que sigue a la Sol y a la Luna es la San Francisco y si además las atraviesas por la Calle Tanca, te vas a encontrar de frente con la Cafetería Mallorca. Y aclaro, incluso si no estás en San Juan, a Héctor y a Willie hay que escucharlos.
Supongo que a partir de cierta edad, ser salsero es ser nostálgico. Debe ser difícil haber bailado en el Madison Square Garden con Ismael y Celia y Tito y Ray y Eddie y Willie y Héctor y creer que la humanidad puede gozar otra vez así. Tal vez por eso La Mallorca es como un recuerdo que se prolongó hasta ahora, donde se juntan en igual medida puertorriqueños y turistas. Una amiga me dijo que a ese local de barra prolongada con bordes cromados, bancos redondos y también brillantes, mesas endebles, luz justa y mesoneros con chalecos negros van los sanjuaneros en busca de amor maldito. Exagera porque es nostálgica; a ese local va cualquiera en busca de mallorcas. Los reconoces porque caminan pa’lante y no miran para el’lao, porque miden bien sus palabras y las piden de memoria.
Dos mallorcas con queso.
Son un pan dulce y mantecoso en forma de espiral sobre el que se echa azúcar en polvo una vez sale del horno. Harina de trigo, agua, huevos, levadura… Las mallorcas tienen la identidad de la mano que las amasa y el horno que las calienta, por eso en San Juan hay tantos lugares y tantas variaciones de textura y sabor como lugares. Las altas concentraciones de mantequilla en un pan revelan que fue pensado pensado directamente para el placer, pues conlleva mucho ensayo y error encontrar el punto de saturación en que el almidón se quiebra ante la manteca para acusar la vocación hedonista del pastelero.
Solas y tibias, acompañadas por un buen café, las mallorcas de esta cafetería son más una inhalación que una masa masticada porque tienen el carácter expansivo de la grasa, que va hasta la nariz, y el estímulo inmediato del azúcar en la punta de la lengua. Mi papá las comería con el mismo gusto que come ensaimadas, el problema, insisto, está en su apellido materno.
Se supone que los Ferragut vienen de la isla de Mallorca y no me extrañaría que alguno haya sido pastelero. Las ensaimadas son un pan dulce y mantecoso en forma de espiral sobre el que se echa azúcar en polvo una vez sale del horno. Harina de trigo, agua, huevos, levadura… la vasta mitología de la ensaimada es bien hiperbólica y casi insinúa que existían mucho antes que Adán, Eva, los monitos y las bacterias.
Ensaimada bien podría funcionar como gentilicio en lugar de decir mallorquín y hay razones para llevar ese pan como bandera. Es prima lejana de las bulemas y si bien una teoría muy extendida dice que viene del vocablo árabe saïm –que significa “manteca de cerdo”–, alguien tendrá que resolver la incongruencia histórica de un pueblo que sí habitó la isla pero que trata con desprecio impío al más noble de los animales.
Cuando nuestro antepasado inventado decidió dejar su deprimida Mallorca para buscar las Américas en Puerto Rico a mediados de 1880, eligió Ponce por dos motivos: porque las cosas estaban mejor que en San Juan y porque 60 años después nacería ahí Héctor Lavoe. Ferragut, el pastelero, fue a hacer lo que mejor sabía. No tuvo problemas en conseguir los ingredientes dentro de una isla con genuino respeto al cerdo y comenzó a amasar sus ensaimadas. Palabra rara, algún puertorriqueño decidió que era más fácil nombrar semejante exotismo por el lugar del que venía y así la mallorca nació como un pan para comerse solo. Hasta que llegó Estados Unidos con su queso.
Ni Ferragut, el pastelero, ni mi papá tolerarían la versión boricua de este pan centenario, pero si las rellenan de queso amarillo procesado y las ponen en una plancha de diner estadounidense es porque algo de ese país se ha colado en la cultura puertorriqueña desde 1917. No tanto como pensamos algunos en el resto del continente, pero sí en esto.
En ambos panes buena parte del sabor viene de dejar la masa en reposo hasta por 24 horas para que la levadura haga su efecto. Tanta ceremonia y delicadeza para matar el arte entre dos placas ardientes que aplastan todo, pensarán los puristas. Ellos se lo pierden. La mallorca es una ensaimada en esteroides, más animal, más contundente, pero bajo la azúcar delgadísima la forma sigue siendo una espiral.
Desde Ferragut, el pastelero, hasta el prieto que manda en la cocina de La Mallorca, la masa empieza en el centro y da vueltas en el sentido de las agujas del reloj, es decir, crece. Los celtas decían que esas espirales simbolizaban progreso, tiempo transcurrido, y las mallorcas son el ejemplo perfecto de que no solo cambia todo lo que avanza. Todo menos el incesto, que sigue más o menos igual.
Periodista. Coordinador Editorial de la revista El Librero Colombia y colaborador de medios como El País, El Malpensante y El Nacional.