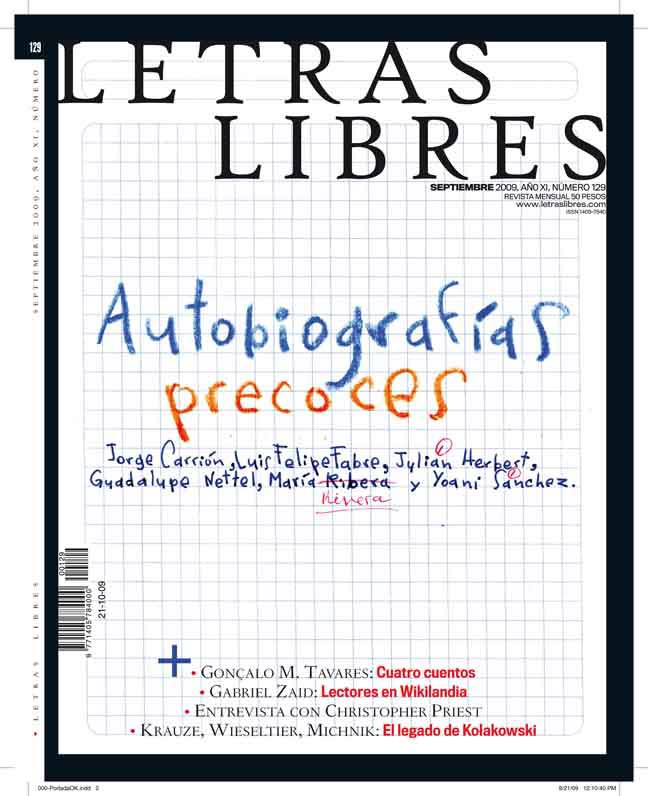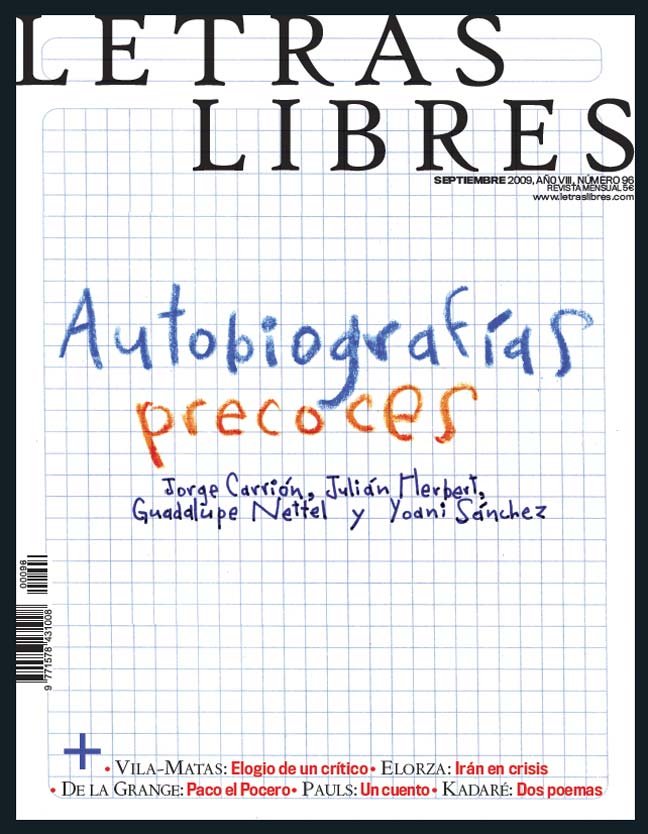Mamá nació el 12 de diciembre de 1942 en la ciudad de San Luis Potosí. Previsiblemente, fue llamada Guadalupe. Guadalupe Chávez Moreno. Sin embargo, ella asumió –en parte por darse una aura de misterio, en parte porque percibe su existencia como un evento criminal– un sinfín de alias a lo largo de los años. Se cambiaba de nombre con la desfachatez con que otra se tiñe o riza el pelo. A veces, cuando llevaba a sus hijos de visita con los amigos narcos de Nueva Italia, las fugaces tías políticas de Matamoros o Villa de la Paz o las señoritas viejas de Irapuato para las que había sido sirvienta cuando recién huyó de casa de mi abuela (hay una foto: tiene catorce años, está rapada y lleva una blusa con aplicaciones que ella misma incorporó a la tela), nos instruía:
–Aquí me llamo Lorena Menchaca y soy prima del famoso karateca.
–Aquí me dicen Vicky.
–Acá me llamo Juana, igual que tu abuelita.
(Mi abuela, comúnmente, la llamaba “Condenada Maldita” mientras la sujetaba de los cabellos para arrastrarla por el patio, estrellándole el rostro contra las macetas.)
La más constante de esas identidades fue “Marisela Acosta”. Con ese nombre, mi madre se dedicó durante décadas al negocio de la prostitución.
No sé en qué momento se volvió Marisela; así se llamaba cuando yo la conocí. Era bellísima: bajita y delgada, con el cabello lacio cayéndole hasta la cintura, el cuerpo macizo y unos rasgos indígenas desvergonzados y relucientes. Tenía poco más de treinta años pero parecía una veinteañera. Era muy agogó: aprovechando que tenía caderas anchas, nalgas bien formadas y un estómago plano, se vestía sólo con jeans y un ancho paliacate cruzado sobre sus magros pechos y atado por la espalda.
De vez en cuando se hacía una cola de caballo, se calzaba unos lentes oscuros y, tomándome de la mano, me llevaba por las deslucidas calles de la zona de tolerancia de Acapulco –a las siete de la mañana, mientras los últimos borrachos abandonaban La Huerta o el Pepe Carioca y mujeres envueltas en toallas asomaban a los dinteles metálicos de cuartos diminutos para llamarme “bonito”– hasta los puestos del mercado, sobre la avenida del Canal. Con el exquisito abandono y el spleen de una puta desvelada, me compraba un Chocomilk licuado en hielo y dos cuadernos para colorear.
Todos los hombres viéndola.
Pero venía conmigo.
Ahí, a los cinco años, comencé a conocer, satisfecho, esta pesadilla: la avaricia de ser dueño de algo que no logras comprender.
2
De niño me llamaba Favio Julián Herbert Chávez. Ahora me dicen en el registro civil de Chilpancingo que siempre no: el acta dice “Flavio”, no sé si por maldad de mis papás o por error de los nuevos o los viejos burócratas: no logro distinguir (entre las toneladas de mierda publicitaria gubernamental y los hipócritas videoclips de viva la familia que lanza Televisa –¿cuál familia? La única Familia bien avenida del país radica en Michoacán, es un clan del narcotráfico y sus miembros se dedican a cercenar cabezas) a los unos de los estos y los otros. Con ese nombre, “Flavio”, tuve que renovar mi pasaporte y mi credencial de elector. Así que todos mis recuerdos infantiles vienen, fatalmente, con una errata. Mi memoria es un letrero escrito a mano sobre cartón y apostado a las afueras de un aeropuerto equipado con Prodigy Móvil, Casa de Bolsa y tienda Sanborns: “Biembenidos a México”.
Nací el 20 de enero de 1971 en la ciudad y puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero. A los cuatro años conocí a mi primer muerto: un ahogado. A los cinco, a mi primer guerrillero: Kito, el hermano menor de mi madrina Jesu, que cumplía sentencia por el asalto a un banco. Pasé mi infancia viajando de ciudad en ciudad mexicana, de putero en putero, siguiendo las condiciones nómadas que le imponía a nuestra familia la profesión de mi mamá. Viajé desde el sur profundo, año con año, armado de una ardiente paciencia, hasta arribar a las espléndidas ciudades del norte.
Pensé que nunca saldría del país. Pensé que nunca saldría de pobre. He trabajado –lo digo sin ofensa, parafraseando a un ilustre estadista mexicano, ejemplo de la sublime idiosincrasia nacional– haciendo cosas que ni los negros quisieran hacer. Tuve siete mujeres –Aída, Sonia, Patricia, Ana Sol, Anabel, Lauréline y Mónica– y muy escasas amantes ocasionales. He tenido dos hijos: Jorge, que ahora tiene casi diecisiete años (nació cuando yo tenía veintiuno), y Arturo, que cumplirá quince. Voy a ser papá por tercera ocasión en septiembre, un año justo antes del bicentenario: que no se diga que nunca fui un patriota. He sido adicto a la cocaína a lo largo de algunos de los lapsos más felices y atroces de mi vida: sé lo que se siente surfear sobre los hombros de eso que Dexter Morgan llamó the dark passenger.
Una vez ayudé a recoger un cadáver de la carretera; fumé cristal de un foco; hice una gira de quince días como vocalista de un grupo de rock; fui a la universidad y estudié literatura; he bebido ajenjo hasta la ceguera mientras caminaba por el Spandau de Berlín; pasé una piedra de opio por la aduana de La Habana distrayendo al oficial con mi camiseta del equipo de beisbol Industriales; perdí el concurso de aprovechamiento escolar cuyo premio era conocer a Miguel de la Madrid Hurtado; soy zurdo. Ninguna de esas cosas me preparó para la noticia de que mi madre padece de leucemia. Ninguna de esas cosas hizo menos sórdidos los cuarenta días y noches que pasé en vela junto a su cama, Noé surcando un diluvio de química sanguínea, cuidándola y odiándola, viéndola enfebrecer hasta la asfixia, notando cómo se quedaba calva.
Soy un tipo que viaja, hinchado de vértigo, del sur hacia el norte. Mi tránsito ha sido un regreso desde las ruinas de la antigua civilización hacia la conquista de un Segundo Advenimiento de los Bárbaros: Mercado Libre; usa; la muerte de tu puta madre.
3
No tengo mucha experiencia con la muerte. Supongo que eso podría convertirse, eventualmente, en un grave problema de logística. Debí haber practicado con algún primo yonqui o abuela deficiente coronaria. Pero no. Lo lamento, carezco de currículum. Si sucede, debutaré en las Grandes Ligas: sepultando a mamá.
Un día estaba tocando la guitarra cuando llamaron a la puerta. Era la vecina. Sollozaba.
–Te queremos pedir que ya no toques la guitarra. A Cuquín lo machucó un camión de Coca Cola. Lo mató. Desde hace rato estamos velándolo en la casa.
Yo tenía quince años y era una cigarra. Les corrí la cortesía de callarme. Me puse a cambio, en el walkman, el Born in the U.S.A.
Al rato, volvieron a llamar con insistencia. Era mi tocayo, hijo de la vecina y hermano mayor del niño difunto. Dijo:
–Acompáñame a comprar bolsas de hielo.
Me puse una camiseta –era verano: en el verano de 47 grados del desierto de Coahuila uno en su casa vive semidesnudo–, salté la reja y caminé junto a él hasta el expendio de cerveza.
Me explicó:
–Está empezando a oler. Pero mamá y papá no quieren darse cuenta.
Compramos cuatro bolsas de hielo. Al regreso, mi tocayo se detuvo en la esquina y comenzó a llorar. Lo abracé. Nos quedamos así largo rato. Luego alzamos del suelo las bolsas y lo acompañé a su casa. Del interior de esta emergían llantos y gritos. Le ayudé con los bultos hasta el porche, di las buenas tardes y volví a mis audífonos.
Recuerdo hoy el suceso porque algo semejante me ocurrió la otra noche: salí a comprar agua al Oxxo frente al hospital en el que está internada mi madre. De regreso, noté a un peatón sorteando a duras penas el tráfico de la avenida. En algún momento, poco antes de llegar hasta donde yo estaba, se detuvo entre dos autos. Los cláxones no se hicieron esperar. Dejé sobre la acera mis botellas de agua, me acerqué a él y lo jalé con suavidad hasta la banqueta. En cuanto sintió mi mano, deslizó ambos brazos alrededor de mi tórax y se largó a llorar. Murmuraba algo sobre su “chiquita”; no supe si se trataba de una hija o una esposa. Preguntó si podía obsequiarle una tarjeta telefónica. Se la di. Hay algo repugnante en el abrazo de quien llora la pérdida de la vida: te sujetan como si fueras un pedazo de carne.
No sé nada de la muerte. Sólo sé de la mortificación.
4
De niño quería ser científico o doctor. Un hombre de bata blanca. Más pronto que tarde descubrí mi falta de aptitudes. Me tomó años aceptar la redondez de la Tierra. Mejor dicho, no lograba pensar en la Tierra como una esfera.
Fingí que estaba de acuerdo durante mucho tiempo. Una vez en el salón (uno de tantos, porque cursé la primaria en ocho escuelas distintas) expliqué frente al grupo, sin pánico escénico, los movimientos de traslación y rotación. Como indicaba el libro, mostré gráficamente estos procesos atravesando con mi lápiz una naranja decorada con crayón azul. Procuraba memorizar las cuentas ilusorias, las horas y los días, el tránsito del sol; los gajos de cada giro. Pero, por dentro, no: vivía con esa angustia orgullosa y lúcida que hizo morir desollados, a manos de san Agustín, a no pocos heresiarcas.
Mamá fue la culpable: viajábamos tanto que para mí la Tierra era un cuenco gigante limitado en todas direcciones por los rieles del ferrocarril. Vías curvas, rectas, circulares, aéreas, subterráneas. Atmósferas ferrosas y flotantes que hacían pensar en una película de catástrofes donde los hielos del Polo chocan entre sí. Límites limbo como un túnel, celestes como un precipicio tarahumara, crocantes como un campo de alfalfa sobre el que los durmientes zapatean. A veces, subido en una roca o varado en un promontorio de la costera Miguel Alemán, miraba hacia el mar y me parecía ver vagones amarillos y máquinas de diesel con el emblema “N de M” traqueteando espectrales más allá de la brisa. A veces, de noche, desde una ventanilla, suponía que las luciérnagas bajo un puente eran esas galaxias vecinas de las que hablaba mi hermano mayor. A veces, mientras dormía junto a mamá tirado en un pasillo metálico, o contrahecho sobre una dura butaca de madera, el silbato me avisaba que podríamos caer al hiperespacio, que estábamos en el borde. Un día, mientras el tren hacía patio en Paredón para realizar el switch de rieles, llegué a la conclusión de que la forma y el tamaño del planeta cambiaban a cada segundo.
Todo esto es estúpido, claro. Me da una lástima bárbara.
Me da lástima, sobre todo, por mamá. Ahora que la veo desguanzada en esa cama, inmóvil, rodeada de venopacks traslúcidos manchados de sangre seca. Con moretones en ambos brazos, agujas, trozos de plástico azules y amarillos y letreritos a pluma bic sobre la cinta adhesiva: Tempra de 1 g, Ceftazidima, Citarabina, Antraciclina, Ciprofloxacino, Doxorrubicina, soluciones mixtas en bolsas negras para proteger de la luz a los venenos que le inyectan. Llorando porque su hijo más amado y odiado –el único que alguna vez pudo salvarla de sus pesadillas, el único a quien le ha gritado “tú ya no eres mi hijo, cabrón, tú no eres más que un perro rabioso”– tiene que darle de comer en la boca, mirar sus pezones marchitos al cambiarle la bata, llevarla en peso hasta el baño y escuchar (y oler, con lo que ella odia el olfato) cómo caga. Sin fuerzas. Borracha de tres trasfusiones. Esperando, atrincherada en el tapabocas, a que le extraigan una muestra de médula ósea.
Lamento no haber sido, por su culpa (por culpa de su histérica vida de viajes a través de todo el santo país en busca de una casa o un amante o un empleo o una felicidad que en esta Suave Patria no existieron nunca), un niño modelo; uno capaz de creer en la redondez de la Tierra. Científico o doctor. Un hombre de bata blanca que pudiera explicarle algo. Recetarle algo. Consolarla con un poco de experiencia y sabiduría e impresionantes máquinas médicas en medio de esta hora en que su cuerpo se estremece de jadeos y pánico a morir.
5
En mi último año de adolescencia, a los dieciséis, hubo un segundo cadáver en mi barrio. Tampoco me atreví a ver su ataúd porque, incluso ahora, conservo la sensación de haber formado parte de un azaroso plan para su asesinato. Se llamaba David Durand Ramírez. Era más chico que yo. Murió un día de septiembre de 1987, a las ocho de la mañana, de un tiro realizado con escuadra automática calibre 22. Su desgracia influyó para que mi familia emigrara a Saltillo y yo estudiara literatura y eligiera un oficio y, eventualmente, me sentara en el balcón de la leucemia a narrar la increíble y triste historia de mi madre.
Pero, para explicar cómo marcó mi vida la muerte de David Durand, tengo que empezar antes: varios años atrás.
Todo esto sucedió en Ciudad Frontera, un pueblo de unos quince o veinte mil habitantes surgido al amparo de la industria metalúrgica de Monclova, Coahuila. Mi familia vivió en ese lugar sus años de mayor holgura, y también todo el catálogo de las vejaciones.
Llegamos ahí tras la ruina de los prostíbulos en Lázaro Cárdenas. Mamá nos trajo en busca de magia simpatética: pensaba que en este pueblo, donde también se erigía una siderúrgica, regresaría a nuestro hogar la bonanza de los tiempos lazarenses anteriores a la Ley Seca impuesta por uno de los políticos priistas más conservadores de aquel entonces: el gobernador Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
Al principio, no se equivocó: en un prostíbulo llamado Los Magueyes conoció a don Ernesto Barajas, un anciano ganadero de la zona. Él empezó a frecuentarla como a una puta cualquiera, pero al paso de los meses se dio cuenta de que mamá no era tonta: leía mucho, poseía una rara facilidad para la aritmética y, suene esto a lo que suene, era una mujer de principios inquebrantables. Era, sobre todo, incorruptible cuando se hablaba de finanzas –algo que en este país lo vuelve casi extranjero a uno.
Don Ernesto la contrató como sus ojos y oídos en un par de negocios: otro prostíbulo y la única gasolinera del pueblo. Le ofreció un sueldo justo y un trato afectuoso (lo que no evitaba que, luego de cuatro tequilas, procurara meterle mano, afanes que ella debía sortear sin perder el trabajo ni la compostura).
Marisela Acosta estaba feliz. Organizó a sus hijos para que se cuidaran los unos a los otros con tal de no dilapidar más dinero en nanas neuróticas. Rentó una casa con tres recámaras y un patiecito. Adquirió algunos muebles y una destartalada Ford azul cielo. Trajo tierra negra cultivada en un vivero de Lamadrid y con ella sembró, al fondo del solar, un pequeño huerto de zanahorias que no crecieron nunca. El nombre de nuestro barrio era ominoso: El Alacrán. Pero, por cursi que suene (y sonará: ¿qué más podría esperarse de una historia que transcurre en la Suave Patria?), vivíamos en la esquina de Progreso y Renacimiento. Ahí, entre 1979 y 1981, sucedió nuestra infancia: la de mi madre y la mía.
Luego vino la crisis del 82 y, dentro de mi panteón infantil, José López Portillo ingresó a la posteridad (son palabras de mi madre) como El Gran Hijo de Puta. Don Ernesto Barajas quebró en los negocios suburbanos; se volvió a su ganado y despidió a Marisela. Mantuvimos montada la casa, pero empezamos a trashumar de nuevo: Acapulco, Oaxaca, San Luis, Ciudad Juárez, Sabinas, Laredo, Victoria, Miguel Alemán. Mamá intentó, por enésima vez, ganarse el sustento como costurera en una maquiladora de Teycon que había en Monterrey. Pero la paga era criminal y la contrataban a destajo, dos o tres turnos por semana. Así que terminaba regresando a los prostíbulos diurnos de la calle Villagrán, piqueras sórdidas que a media mañana se atiborraban de soldados y judiciales más interesados por las vestidas que por las mujeres, lo que le daba a la competencia un aire violento y miserable.
Pronto fue imposible seguir pagando la renta de la casa. A finales del 83 nos desahuciaron y embargaron todas nuestras posesiones. Casi todas: a petición expresa, el actuario me permitió sacar algún libro antes de que la policía trepara los triques al camión de la mudanza. Tomé los dos más gordos: las Obras completas de Wilde en edición de Aguilar y el tomo número 13 de la Nueva Enciclopedia Temática. (La literatura siempre ha sido buena conmigo: si tuviera que volver a ese instante sabiendo lo que sé ahora, escogería exactamente los mismos libros.)
Pasamos tres años de miseria absoluta. Mamá había adquirido una propiedad sobre terrenos ejidales en conflicto, pero no poseíamos en ese solar más que dunas enanas, cactáceas muertas, medio camión de grava, trescientos blocks y dos bultos de cemento. Erigimos un cuartito sin cimientos que me llegaba más o menos al hombro y le pusimos láminas de cartón como techo. No teníamos agua ni drenaje ni luz. Jorge, mi hermano mayor, dejó la prepa y encontró trabajo paleando nixtamal en la tortillería de un comedor industrial. Saíd y yo cantábamos en los camiones a cambio de monedas.
Al año, Jorge explotó: cogió algo de ropa y se fue de la casa. Tenía diecisiete. Volvimos a tener noticias suyas en su cumpleaños veintitrés: acababan de nombrarlo gerente de turno en el hotel Vidafel de Puerto Vallarta. Aclaraba en su carta que era un trabajo temporal.
–Nací en México por error –me dijo una vez–. Pero un día de estos voy a enmendarlo para siempre.
Y lo hizo: antes de los treinta emigró a Japón, donde sigue viviendo.
No puedo hablar de mí ni de mi madre sin hacer referencia a esa época: no por lo que tiene de patetismo y tristeza, sino porque se trata de nuestra versión mexican curious del Dhammapada. O mejor y más vulgar: de la película de karatecas místicos La cámara 36 de Shaolin. Tres años de pobreza extrema no destruyen. Al contrario: despiertan en uno cierta clase de lucidez visceral.
Cantando en los autobuses intermunicipales que trasladaban al personal de AHMSA de vuelta al archipiélago reseco de los pueblos vecinos (San Buenaventura, Nadadores, Cuatro Ciénegas, Lamadrid, Sacramento) Saíd y yo conocimos dunas de arena casi cristalina, cerros negros y blancos, profundas nogaleras, un río llamado Cariño, pozas de agua fósil con estromatolitos y jirafudas tortugas de bisagra… Teníamos nuestro propio dinero. Comíamos lo que se nos daba la gana. Decía el estribillo con el que concluíamos todas nuestras interpretaciones: “esto que yo ando haciendo/ es porque no quiero robar”. Aprendimos a pensar como artistas: vendemos una zona del paisaje.
A veces soplaba nuestra versión coahuilteca del simún. Soplaba fuerte y arrancaba las láminas de cartón que cubrían el jacal donde vivíamos. Saíd y yo corríamos entonces detrás de nuestro techo, que daba vueltas y volaba bajito por en medio de la calle.
Entre 1986 (el año del Mundial) y 1987 (el año en que David Durand murió), las cosas mejoraron: rentamos una casa, compramos algunos muebles y reingresamos paulatinamente a la categoría de “gente pobre pero honrada”. Salvo que Marisela Acosta, sin que la mayoría de los vecinos lo supiera, debía acudir cuatro noches por semana a los prostíbulos de la vecina ciudad de Monterrey en busca del dinero con el que nos enviaba a la escuela.
Yo iba al primer año de prepa y, pese al estigma de haber sido un niño pordiosero ante los ojos de medio pueblo, había logrado poco a poco volverme amigo de los Durand, una familia de rubios descendientes de franceses sin mucho dinero pero bastante populares.
Una noche Gonzalo Durand me pidió que lo acompañara a La Acequia. Iba a comprar una pistola.
Gonzalo era una especie de macho alfa para el clan esquinero que nos reuníamos por las noches a fumar mariguana y piropear a las niñas que salían de la secu. No sólo era el mayor: también el mejor para pelear y el único que contaba con un buen empleo, operador de la desulfuradora en el Horno Cinco de AHMSA. Acababa de cumplir los diecinueve. La edad de las ilusiones armadas.
Los elegidos para compartir su rito de pasaje fuimos Adrián y yo. Nos enfilamos en un Maverick 74 chocolate al barrio de junto. Primero le ofrecieron un revólver Smith & Wesson (“Es Mita y Hueso”, decía el vendedor con voz pastosa, seguramente hasta el culo de jarabe para la tos). Luego le mostraron la pequeña escuadra automática. Se enamoró de ella enseguida. La compró.
Al día siguiente, Adrián vino a verme y dijo:
–Sucedió una desgracia. A Gonzalo se le fue un tiro y mató al Güerillo mientras dormía.
La primera imagen que me vino a la cabeza fue ominosa: Gonzalo, sonámbulo, acribillando a su familia… Pero no: Gonzalo salió del turno de tercera y, desvelado y ansioso, se apresuró a llegar a casa, trepó a su litera y se puso a limpiar la pistola. Una bala había entrado a la recámara. Él, que no entendía de armas, ni se enteró. En algún momento, la escuadra se le fue de las manos. Tratando de sujetarla, accidentalmente disparó. El proyectil impactó en el vientre de su hermano pequeño, que dormía en la litera de abajo.
David Durand tendría ¿qué? ¿Catorce años? Una vez se había fugado con la novia. Quesque quería casarse. Los respectivos padres les dieron de cuerazos a los dos.
Adrián y yo asistimos al funeral, pero no nos atrevimos a entrar al velatorio. Temíamos que en cualquier momento alguien nos preguntara: ¿de dónde sacó este cabrón una pistola?…
Gonzalo estuvo preso, creo, un par de meses. Eso fue lo último que supe de él. Mamá, muy seria, me dijo:
–Pobre de ti si un día te cacho mirando armas de fuego o juntándote de nuevo con las lacras.
Trascurrió el resto del año. Un día, poco antes de navidad, mamá llegó a casa muy temprano y aún con aliento alcohólico. Saíd y yo dormíamos en la misma cama, abrazados para combatir el frío. Ella encendió la luz, se sentó junto a nosotros y espolvoreó sobre nuestras cabezas una llovizna de billetes arrugados. Tenía el maquillaje de un payaso y sobre su frente se apreciaba una pequeña herida roja.
Dijo:
–Vámonos.
Y así, sin siquiera empacar o desmontar la casa, huimos del pueblo de mi infancia.
De vez en cuando vuelvo a Monclova a dar una conferencia o a presentar un libro. Hay ocasiones en que pasamos en auto por la orilla de Ciudad Frontera, de camino a las pozas de Cuatro Ciénegas o a recolectar granadas en el rancho de Mabel y Mario, en Lamadrid. Le digo a Mónica, mientras circulamos por el libramiento Carlos Salinas de Gortari: “Detrás de este aeropuerto transcurrió mi niñez.” Ella responde: “Vamos.” Yo le digo que no.
¿Para qué?
6
Salgo del hospital luego de 36 horas de guardia. Mónica pasa por mí. La luz de la vida real me parece tosca, como una leche bronca pulverizada y hecha atmósfera. Mónica dice que está juntando las facturas por si resultan deducibles de impuestos; que mi ex patrón le prometió cubrir, a nombre del instituto de cultura, al menos una parte de los gastos; que Maruca se ha portado bien pero me extraña horrores; que están recién regados el jardín, la ceiba, la jacaranda. No entiendo lo que dice (no logro hacer la conexión) pero respondo sí a todo. Agotamiento. Hacen falta la destreza de un funámbulo y el furor de un desequilibrado para dormitar sobre una silla sin descansabrazos, lejos del muro y muy cerca del reggaetón que trasmite la radio desde la centralita de enfermeras: mírala mírala cómo suda y cómo ella se desnuda ella no sabe que a mí se me partió la tuba.
Una voz dentro de mi cabeza me despertó a mitad de la madrugada. Decía: “No tengas miedo. Nada que sea tuyo viene de ti.” Me di un masaje en la nuca y volví a cerrar los ojos: supuse que sería un koan de mercachifles dictado por la adivina Mizada Mohamed desde el televisor encendido en el cuarto de junto. No es la realidad lo que lo vuelve cínico a uno; es esta dificultad para conciliar el sueño en las ciudades.
Llegamos a casa. Mónica abre el portón, encierra el Atos y dice:
–Si quieres, después de almorzar, puedes venir un ratito al jardín para leer y tomar algo de sol.
Desearía burlarme de mi mujer por decir cosas tan cursis. Pero no tengo fuerzas. Además, el sol cae con un bliss palpable sobre mis mejillas. Sobre el césped recién regado. Sobre las hojas de la jacaranda… Me derrumbo en la hierba. Maruca, nuestra perra, sale a recibirme haciendo cabriolas. Cierro los ojos. Ser cínico requiere de retórica. Tomar el sol, no. ~
_______________________
Julián Herbert nació en Acapulco en 1971. En 1989 se asentó en Coahuila, donde estudió la carrera de letras y radica todavía. Ha sido editor, promotor cultural y colaborador de numerosas publicaciones. Como escritor, su perfil es múltiple: va de la poesía (El nombre de esta casa, 1999; La resistencia, 2003; Kubla Khan, 2005) al cuento (Cocaína / Manual de usuario, 2006), la novela (Un mundo infiel, 2004), la traducción y la crítica literaria. Participa activamente en proyectos interdisciplinarios, que pueden verse en caballeriza.blogspot.com
(Acapulco, 1971) es poeta y narrador, autor de libros como Canción de tumba (2011), Las azules baladas (vienen del sueño) (2014) y Tráiganme la cabeza de Quentin Tarantino (2017). En 2022 ganó el Premio Internacional de Poesía Ramón López Velarde.