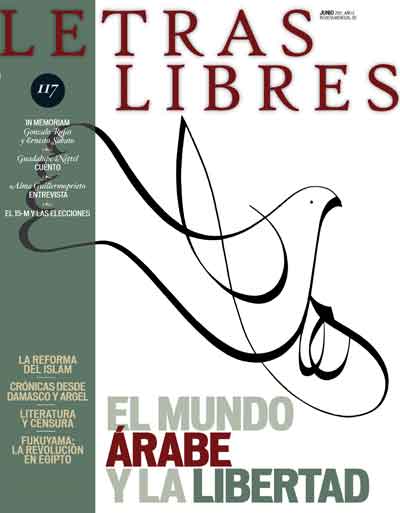Merodear es una palabra sórdida. Tiene olores y movimientos animales. El ladrón merodea una casa. Un chacal merodea y olfatea a la gacela-posible víctima. No la aplico al vagabundo sin proyectos, a los pasos que siguen un rumbo que no existe hasta que no se traza, tantas veces con propensiones a la magia.
El oficio más natural del mundo se me hace el de buscador de oro, que siempre pienso como orpailleur, ya que nuestra lengua no tiene un equivalente sintético, como no sea gambusino, que descubrí tarde y no me dice lo mismo. Todos buscamos, todo el tiempo, para encontrar. Y aquello a lo que se llega, distinto para cada búsqueda, es el oro final.
Puedo imaginar a Mozart en carruaje, sin duda, siempre con prisa hacia el próximo piano; pero los románticos alemanes gustarán caminar tras lo buscado y así los veo. La imagen que primero viene a mí, cuando algo me hace evocarlos, es una silueta oscura, de levita y cabello largo, que sube la cuesta de un bosque, apoyada en un bastón, en un contraluz de Friedrich. Puede ser Goethe que recorre Italia en busca de la planta o del árbol originario, Chamisso o Jean Paul, en busca de sí mismos, los Grimm, de aldea en aldea, tras las fábulas que acopian, o William Hazlitt, por colinas y valles ingleses, sobre todo tras la deseada soledad.
Y nada de eso suena a merodeo. Ellos iban. Podemos vagar por las calles desconocidas de una ciudad en busca de algo, muchas veces no sabiendo qué. Cumplimos nuestro deber de buscar, confiando en que el rumbo elegido cumpla el suyo de ofrecer. Nuestra mirada avanza, sumaria, sin abrir aún sus puertas hacia la memoria. Algo de pronto la recibe. A veces es el horror: un ser con un labio inferior monstruoso y, espantados, olvidamos que ser imperturbables no siempre es indiferencia: puede ser caridad. Otras, hay una sonrisa mutua y un abrazo impalpable: nos hemos detenido ante la gracia y nos alegra su registro: la criatura o el perrito simpático. O es el disparate, ahora fijado para siempre: en Padua, un jardín doméstico que relumbra de aceros. Pérgolas de acero, barandas de acero, acero para las verjas… Uno esperaría senderos revestidos de pequeñas guijas de lo mismo. Quizás faltan por ser portátiles y traslaticias… No quiero pensar en el esfuerzo que tendrán que hacer las plantas para abrazarse a estas estructuras inhóspitas que las achicharrarán en el verano y harán más helado el invierno. Es imposible no lanzarse a imaginar la fuente mental de este prolijo espanto: ¿un fabricante que emplea su producto, quizás su exceso?, ¿un nuevo Shylock que ha cobrado una deuda en especies y con ellas asesina su jardín, volviéndolo cárcel y tortura para el espacio y para quien lo mira? Como sea, ahí quedó la imagen para las pesadillas frías.
A veces el pasado no se cierra “como los ataúdes” y guarda una especie no extinta, que no confundo con el viajero, sea Chatwin o Manganelli o Vila-Matas. Es la de ese caminante que va al limpio descubrir, sin salvaguardias. El protagonista de una deliciosa novela muy moderna, El año de la liebre, de Arto Paasilinna, camina a través de Finlandia, sin proyecto, librado al destino, más en la naturaleza que en las ciudades, en compañía de una liebre accidentada, cuya curación ha domesticado y que se constituirá en la causa y en uno de los accidentes del viaje, ya que está prohibido apropiarse de animales salvajes. W. G. Sebald alcanzó la fama tras su muerte con el escrupuloso registro de retazos autobiográficos, a menudo unidos por el hilván nunca sobrante de las coincidencias, hilván que él suele tender a pie. Y tanto camina por calles y por parques que un día, viéndose observado por el portero del hotel donde duerme, cae en la cuenta de que, polvoriento y con los zapatos destrozados, ya no se distingue de un vagabundo. Jacques Réda va recogiendo en sus constantes caminatas el material sutilmente variado de sus libros sucesivos, en los que recorre paisajes, caminos, pueblos franceses, a pie o en bicicleta, arrostrando subidas y chaparrones, o calles de París, en las que afina su observación hasta extraer imágenes de estupor, que cuajaron esa única vez para su mirada incisiva. Lo leo sin esperar escándalos, apenas el ultrasonido de su atención extrema, que me depara el placer de unas variaciones no apremiadas. Más de veinte años de dejar que los ojos divaguen por las grandes encinas que veo desde mi ventana, aguzan la receptividad para la mínima letanía que solo varía en el tono: paciencia e impasibilidad, sin más alarma que la de un pájaro desprendido de las ramas o el cambio de color de las hojas, según las estaciones. Sin embargo, de ese merodeo visual siempre algo queda. Queda la palabra en que el escritor rescata ideas y emociones. Queda un inolvidable croquis de Durero, tan poco paisajista. Quedan los prodigiosos apuntes chinos de Shitao o Juran, que después prolongarán en distintos estilos los japoneses, Hokusai o Hiroshige. Quedan los fondos de la pintura flamenca, de la toscana. ¿Qué dejará en materia de paisaje el arte de estas últimas décadas, de un siglo que tanto destruyó y tanto rechazó? ~