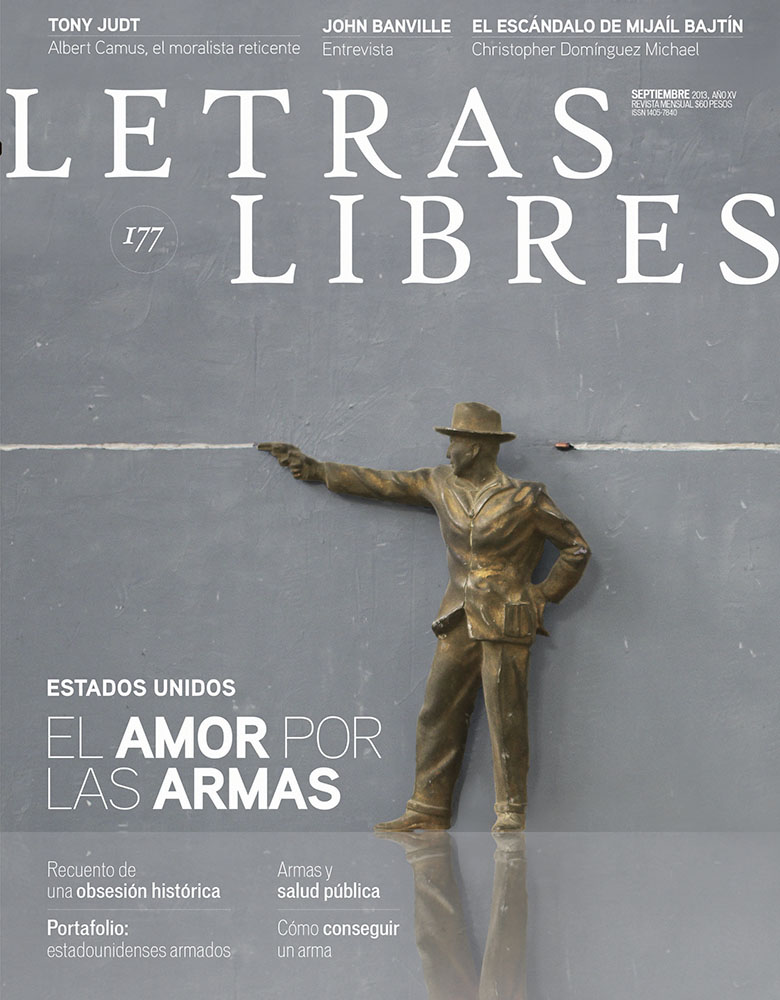Los antiguos creían en la generación espontánea. Aristóteles, por ejemplo, habla de insectos que brotan de lo podrido (Historia animalium V 539a) o del rocío V 551a). La creencia fue cuestionada cuando se inventó el microscopio, dos milenios después; pero, todavía en 1859, la Academia de Ciencias de París creyó necesario organizar un concurso de experimentos para refutarla. Lo ganó Pasteur.
Y, sin embargo, ahora es respetable creer en la abiogénesis: la generación espontánea de moléculas orgánicas (Alexander Oparin, El origen de la vida, 1924), aunque ningún laboratorio ha podido recrear lo que supuestamente sucedió hace 3.8 millones de milenios.
Que el cosmos surja de la nada, la vida de lo húmedo y el lenguaje de la vida animal son creencias antiguas que se han vuelto científicas. Implican saltos de progreso. Pero, ¿puede haberlos?
Las máquinas de vapor se desarrollaron desde el siglo XVIII empíricamente. No fueron consecuencia de teorías que, de hecho, aparecieron después: cuando Sadi Carnot fundó la termodinámica con sus Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego (1824). El libro compara el fuego solar que mueve el viento y las nubes con el fuego del carbón que produce vapor en las calderas y movimiento en las máquinas. Demuestra que, independientemente del diseño mecánico, su rendimiento nunca llegará al 100%. No toda la energía del carbón consumido por el fuego pasa al vapor. No toda la energía del vapor en expansión mueve el pistón. Finalmente, la energía mecánica obtenida siempre es menor que la energía química del combustible quemado. La diferencia está en la pérdida de energía, que no se destruye, pero se degrada.
La termodinámica postula que, en un sistema cerrado (sin intercambios con el exterior), la energía se degrada inexorablemente. La degradación avanza con el tiempo de modo irreversible: implica un antes y un después venido a menos. Esto niega el progreso. Concuerda con la creencia antigua de que el pasado fue mejor. Según Hesíodo (Los trabajos y los días, 109-175), la decadencia de la Edad de Oro llevó a la de Plata, y así a la de Bronce, etcétera.
¿Cómo puede haber progreso? La energía, el calor, la presión, el movimiento, tienden a disiparse, enfriarse, nivelarse, detenerse. La vida tiende a desorganizarse, la comunicación tiende al ruido, el orden al desorden. Todo tiende a menos: a la degradación que se llama entropía.
Y, sin embargo, hay logros a contracorriente. Una fracción de la energía puede subir a más: transformarse en progreso, aunque el resto siga su tendencia natural. Erwin Schrödinger (¿Qué es la vida?, 1944) llamó entropía negativa a la contracorriente, y dijo que “lo más enigmático de la materia viva es que elude la pronta degradación al estado inerte” (capítulo 6).
¿Por qué hay progreso, en vez de pura degradación? ¿Por qué hay vida, en vez de pura materia inerte? Y, más radicalmente: ¿Por qué hay algo, en vez de nada? (Leibniz, Principios de la naturaleza y de la gracia 7). No se sabe.
Valerse de la misma tendencia natural para eludirla (interviniendo desde el exterior) es hacer como los antiguos navegantes de vela que aprendieron a avanzar con vientos contrarios, aprovechando parte de la misma fuerza opositora (no de frente, sino en zigzag). Sucede en el progreso espontáneo, que inexplicablemente fue de la nada a la vida y de la vida al lenguaje. Sucede en el progreso logrado por iniciativa humana.
Milenios antes de que se inventara la máquina de vapor, el fuego fue domesticado en la hoguera. La domesticación empezó por conservar el fuego caído del cielo (el incendio provocado por un rayo); por no dejar que se apagara; por tenerlo en lugar seguro; por transportarlo y aprovecharlo para defenderse de las fieras nocturnas y cocinar y platicar; por hacer fuego donde y cuando hiciera falta con técnicas diversas (Catherine Perlès, Préhistoire du feu).
La hazaña cambió la vida de la especie humana, y se volvió un gran tema de las literaturas orales en todo el planeta (James George Frazer, Myths of the origin of fire). Según Claude Lévi-Strauss (Lo crudo y lo cocido), los mitos muestran la conciencia del salto que se produjo: el contraste entre la especie humana y todas las demás, que no saben hacer fuego ni cocinar, que comen crudo, que siguen en la vida natural, que viven sin cultura.
El mito de Prometeo (castigado por haber robado el fuego a los dioses) es también la primera crítica del progreso. Hacer fuego es prescindir de los dioses, rechazar su divina providencia: una autonomía que ofende al cielo y, además, provoca incendios peligrosos del aprendiz de brujo.
Milenios después, los mitos de Eva y de Pandora critican otro progreso: la domesticación de las plantas. La arrogancia del árbol del saber (la agricultura, que ya no depende de las plantas silvestres sembradas por Dios) como antes la arrogancia del fuego del saber (que ya no depende del rayo divino) provocan el castigo: la expulsión de la Edad de Oro, del Paraíso nómada, cazador y recolector a la afanosa vida agrícola.
La cocina y la máquina de vapor son admirables, pero menos que la fotosíntesis: la “cocina” celular. Las células vegetales aprovechan la energía solar para “cocinar” sustancias que no son orgánicas y obtener moléculas que lo son (un proceso llamado metabolismo, del griego metabolé: transformación). La vida se alimenta de energía para mantenerse, funcionar y reproducirse, en vez de degradarse y extinguirse. La energía vital proviene, en último término, del fuego solar que las plantas transforman en energía orgánica (glucosa) y oxígeno, a partir de agua y co2 (anhídrido carbónico).
Esta transformación de la energía solar genera progreso más allá de las plantas. Cuando son comidas, entran a un nuevo proceso metabólico que las digiere y les extrae nutrientes y energía para la vida de los animales (que, a su vez, pueden ser comidos). El oxígeno respirado permite quemar la glucosa y producir energía para los procesos internos, para la percepción del medio externo y para la acción.
El oxígeno del aire (o2) apareció en el planeta extraído del agua (h2o) por las plantas. Hizo posibles los incendios forestales provocados por un rayo, la combustión interna de los animales que respiran y, finalmente, el fuego intencional. La hoguera redujo la combustión interna necesaria para resguardarse del frío y amplió las fuentes de energía externa digerible, cocinando alimentos antes indigestos. El uso cada vez mayor de fuentes de energía externa (siempre a contracorriente: quemando más de la que se aprovecha) multiplicó la capacidad humana.
Durante milenios, la energía externa aprovechada provino esencialmente de recursos vivos: de las plantas (comidas o quemadas); de los animales (comidos o domesticados para cuidar, rastrear, pastorear, ordeñar, montar, cargar, tirar de carros o trineos, dar vueltas a la noria para sacar agua o mover máquinas); así como de los seres humanos (comidos o esclavizados). Había grandes reservas de energía quemable en la vegetación muerta y sepultada durante millones de años (que se fosilizó como carbón, petróleo y gas), pero no se aprovechaban.
Las primeras brasas de carbón fósil se encendieron hace apenas tres milenios, en el hogar. El uso pasó de la cocina a las fundiciones artesanales y, finalmente, a las calderas de las máquinas de vapor. Por eso, ya en el siglo XIX, hubo quejas ecológicas contra las minas de carbón (explotadas a cielo abierto). Destruían grandes superficies agrícolas y forestales para extraer el combustible necesario en las máquinas de vapor.
Antes de la máquina de vapor y de la Revolución industrial (digamos, antes de 1760), el mundo artesanal producía esencialmente con leña, carbón (vegetal o mineral) y glucosa muscular (humana o animal) más la fuerza del agua y el viento en los molinos y para navegar. Todavía un siglo después, en 1860, la mitad de la energía productiva en los Estados Unidos provenía de la fuerza animal, una cuarta parte de la fuerza humana y el resto de otras fuentes, según John McHale (World facts and trends). Para 1960, las otras fuentes (esencialmente fósiles) habían subido del 25% al 96%; mientras que la fuerza muscular de los animales y los hombres bajaba del 75% al 4%.
Las siguientes cifras, tomadas del mismo libro y de la web, están sujetas a muchos asegunes, pero son indicativas.
Se puede caminar tranquilamente a 3 kilómetros por hora, sostener un paso vivo a 5, correr un maratón a 15. Navegar en canoa a 4, en carabela a 8, en barco de vapor a 60. Cabalgar a 15, viajar en ferrocarril de vapor a 100, en tren bala a 300. En las calles congestionadas, se puede avanzar en automóvil a 12, en bicicleta a 16. Un avión de hélice puede volar a 500, un jet a 900, el Concorde volaba casi a 2,500.
Al hombro se pueden llevar fácilmente 3 kilos, en una bicicleta 30, en un triciclo 120. Una mula puede cargar 200, una camioneta pick up 400. Un camión de volteo pequeño 10 toneladas, un tráiler de un solo remolque 35, un carro de ferrocarril 100, una barcaza fluvial 1,500, un buque tanque petrolero 300,000.
Un ciclista tranquilo ejerce una potencia de 200 watts (un cuarto de caballo), un caminante 250 (un tercio de caballo); una motocicleta 30 caballos, un automóvil 120, el avión Jumbo de Boeing 85,000.
En un par de siglos, la capacidad humana se ha multiplicado más que en todos los milenios anteriores, gracias a la creatividad en el uso de la energía. Y, sin embargo, en plena Revolución industrial, Baudelaire escribió que el progreso no está en el vapor, sino en “la disminución de las huellas del pecado original” (Mon coeur mis à nu XXXII).
La crítica del progreso es otra forma de progreso. Aumentó la capacidad humana de otra manera. No hay que olvidar la buena conciencia con que se veían los espectáculos macabros del circo romano y las hogueras de la Santa Inquisición. Hoy tales espectáculos, así como el canibalismo, la esclavitud, las masacres, los hornos crematorios, los gulagues, la guerra, la tortura, el maltrato a los animales y la destrucción ecológica se han vuelto intolerables. La conciencia moral también progresa. ~
(Monterrey, 1934) es poeta y ensayista.