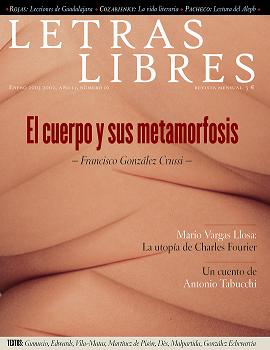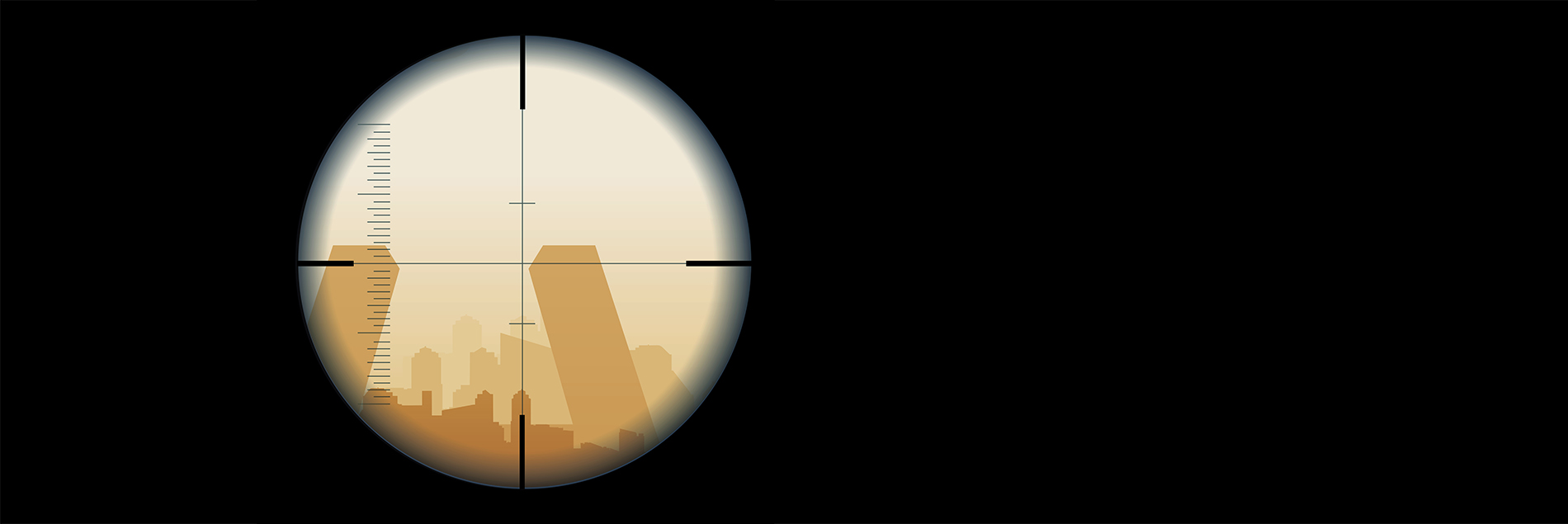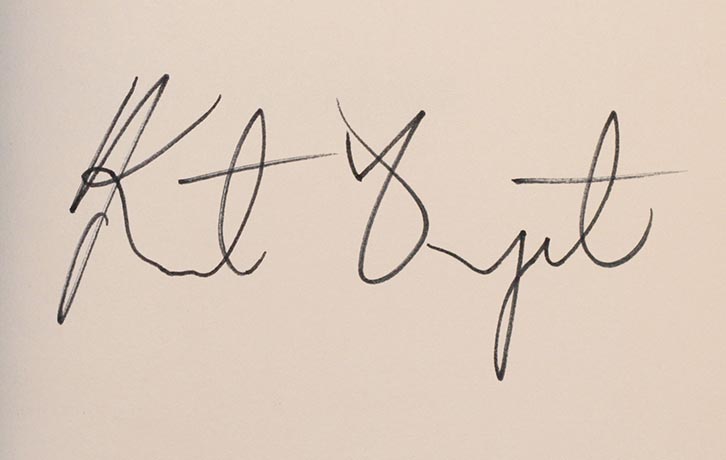A mi tía Mae —Mary Elizabeth Davenport Morrow (1881-1964), cuyo diario, cuando lo vi después de su muerte, resultó ser una lista de lugares, con fechas, que ella y el tío Buzzie (Julius Allen Morrow, 1885-1970) habían visitado a lo largo de los años, sin conducir nunca a más de treinta millas por hora, lugares como Toccoa Falls, Georgia, y Antreville, Carolina del Sur, así como oraciones dispuestas al azar a través de la página, dos de las cuales encaraban la indiferencia con determinación: “Mi padre era un doctor de caballos, pero no cualquier doctor de caballos” y “Nadie me ha querido nunca tanto como yo a ellos”— y a la señora Cora Shiflett, una vecina de East Franklin Street, Anderson, Carolina del Sur, les debo mi amor por la lectura.
La señora Shiflett, parte del extenso clan que lleva ese nombre, quienes conservan hasta el día de hoy la mentalidad de labriego de los Scots Lowlands de los cuales descienden, una mezcla de rapacidad y desesperanza (Faulkner los llamaba Snopes), había rentado una casa enfrente de la nuestra que anteriormente estuvo ocupada, hasta donde me alcanza la memoria, por otra viuda, la señora Spoone (“con una e”); ella y su hijo, al que nunca vimos, porque estaba purgando una condena “en el bote”. Pero antes de que el hijo de la señora Shiflett, “un muchacho que siempre fue muy bueno con su madre”, cayera en alguna trampa legal, había sido un gran lector. Y un día predestinado la señora Shiflett, que usaba un bonete y un delantal para autenticar su respetable condición de buena señora del campo, trajo consigo, en una de sus muchas visitas para “hacer migas” con mi madre, un volumen de la serie de Tarzán, uno en el cual Tarzán se salva de morir de sed en el Sahara abriéndole la cabeza a un buitre y bebiendo su sangre. Me lo prestó. “Éste en especial es uno de los libros que más le gustaba a Clyde.”
No tengo una memoria ordenada, pero sé que este libro de Edgar Rice Burroughs fue el primero que leí. Cuando niño se pensaba que yo era retardado, y todos los indicios llevaban a pensar que así era. No tengo recuerdos del primer año de primaria, en el cual no fui admitido hasta los siete años, excepto que mojaba mis pantalones y tenía que ser enviado a casa cada vez que nuestra desdichada maestra me lo pedía. Incluso he olvidado su aspecto y su nombre, y la llamo desdichada porque había un compañero, ahora un psiquiatra, que se desmayaba cuando lo llamaban, y otro al que le daba el patatús. Aprendí a controlar mi vejiga hacia el tercer año, pero el alumno que se desmayaba y al que le daba el soponcio, que fueron mis compañeros de clase hasta el tercer año de secundaria, cuando dejé la escuela, no dejaron de perturbar a los maestros hasta el día de la graduación.
Ningún maestro de primaria o secundaria ni siquiera aludió por acaso que la lectura fuera una actividad normal, y yo tuve que aceptar, como lo hizo mi familia, que ésta era parte de mi aflicción como retardado. La tarde de invierno en que descubrí que podía seguir a Tarzán y a Simba y a unos malvados árabes traficantes de esclavos fue la primera sesión en una silla con un libro de una serie que ha durado, hasta ahora, cincuenta años. Leo muy despacio, y no leo demasiado, ya que prefiero pasar mi tiempo libre pintando y dibujando, o escribiendo, y no dispongo de tanto tiempo libre. Y como maestro de literatura suelo leer los mismos libros una y otra vez, año tras año, para tenerlos frescos en la mente, para las clases.
De Tarzán, que no leí como debe ser (el vocabulario de Burroughs tiende a lo exótico), pasé a libros accesibles. Mi padre tenía una pequeña biblioteca de unos cien volúmenes, de donde tomé unos Collected Writings of Victor Hugo, que tenía una misteriosa inscripción de puño y letra de mi padre: “G.M. Davenport, Apr. 24, 1934, Havanna, Cuba”, donde estoy seguro en un ciento por ciento que mi padre nunca puso un pie. Debajo de esta inscripción, él (u otra persona) había dibujado un cubo, con tinta que se filtró hasta aparecer en la otra superficie de la página, en la frente de un Victor Hugo grabado a modo de frontispicio. Pero Hugo no es Edgar Rice Burroughs, y no pude sacar nada en claro de eso.
La tía Mae había heredado, con orgullo, la pequeña biblioteca de mi tío Eugene, un soldado de la Primera Guerra Mundial enterrado en Francia una década antes de mi nacimiento. En ella había las obras completas de Robert Louis Stevenson y James Fenimore Cooper, las cuales probaron estar más allá de mi entendimiento. Pero había un libro ilustrado de Pompeya y Herculano que me abrió una puerta de índole distinta, y me dio por primera vez la oportunidad de echar un vistazo maravilloso al mundo de la historia y el arte. La tía Mae era adicta a las novelas de Zane Grey, a quien puse junto con Victor Hugo en el rincón de los escritores incapaces de decir con claridad lo que quieren, tan malo para matar el tiempo como Cooper.
Y entonces descubrí que lo que me gustaba de la lectura era aprender cosas que no sabía. La vecina de la puerta de al lado de la tía Mae, la señora McNinch, pertenecía al Club del Libro del Mes, que en 1938 —yo tenía once— le mandó a sus suscriptores el Leonardo da Vinci de Antonina Vallentin. La señora McNinch, una presbiteriana de fervorosa piedad, había escogido este libro por La última cena. Me lo prestó. No tenía idea, hasta las horas enteramente mágicas que pasé leyéndolo durante un verano húmedo, de que un hombre como Leonardo fuera posible, y por primera vez estaba oyendo mentar el Renacimiento. Leí este libro difícil de una forma que ya no puedo imaginar. Fingía, quiero pensar, que estaba siguiendo la trama y las digresiones históricas. No he releído este libro y sin embargo, en clase, puedo citar detalles de la vida de Leonardo tomados de él. O creo que puedo. He leído unos cuarenta estudios sobre Leonardo desde entonces, y muchos libros sobre su época, y estaría tomándome el pelo si quisiera precisar qué fuente es la que estoy citando. Pero aún puedo ver todas las ilustraciones, las páginas de los cuadernos en sepia, las pinturas en color.
Cuando le devolví la biografía de Leonardo, la generosa señora McNinch me prestó el Benjamin Franklin de Carl van Doren, publicado también en 1938 como una selección del Club del Libro del Mes. Éste era más difícil, con frases como “ministro plenipotenciario”, que yo murmuraba en secreto para mis adentros. Es un lugar común decir que la lectura educa. Lo que hace de manera más poderosa es poner dentro el mundo que está fuera de nosotros, negando las obstrucciones de tiempo y espacio. Cuando, mucho después, di con la palabra opsimatía1 en Walter Pater, pude apreciar las trágicas implicaciones de una educación tardía. Toda experiencia es sinérgica: Bucky Fuller habría escrito, y probablemente lo hizo, acerca del fenómeno de la Sorpresa Sinérgica. No podemos calcular cuánto potencial se desperdicia en esperar a que la imaginación florezca por sí sola. Mientras más pronto Leonardo y Franklin entren en la mente de uno, más grande será la posibilidad de que se incorporen e interactúen con la experiencia y la información en curso.
Mi infancia estuvo lejos de ser libresca. Buena parte de ella la pasé cazando y pescando, buscando puntas de flecha en los campos de Georgia y Carolina del Sur, deseando trabajar en el Blue Ridge Railroad, jugando softball en la calle, construyendo casas en los árboles. La cacería era los sábados con el tío Broadus Dewey, y con un perro de presa llamado Joe. A Joe le daban miedo los disparos y tenía ataques de histeria con aullidos lamentables cuando jugábamos al tiro. Muchas vidas se salvaron, de ardillas, perdices y conejos, para consecuentar los nervios de Joe. Yo mismo nunca fui capaz de dispararle a nada. Lo que me gustaba era la salida y la camaradería y fingir que tenía los ojos de Leonardo para mirar las plantas, las rocas, el paisaje. De regreso de la cacería, trataba de imitar una página de los cuadernos. En pliegos de papel manila de Woolworth dibujaba con tinta café ramas con hojas, rocas e insectos, deseando que la página se pareciera a una de Leonardo.
Cuando aparecieron las primeras ediciones norteamericanas a la rústica, éstas me descubrieron también mundos nuevos: Sherlock Holmes y otras historias de detectives, que me llevaron a estudiar a la gente en la peluquería y en la calle como lo hubiera hecho Holmes.
Ahora cuento con amplia evidencia para trazar sinergias en la lectura. Hace unos cuantos veranos pasé un día espléndido en Auvers-Sur-Oise, entre las tumbas de Vincent y Theo. El campo de trigo sigue indudablemente ahí, cruzando el camino desde donde están enterrados contra el muro del cementerio, el lugar protestante, y la casa y el jardín de Gachet. Ese día comenzó con la biografía fútil e irresponsable de Irving Stone y la película hilarantemente vulgar basada en ella, pero uno debe empezar por algo. La opsimatía difiere del conocimiento temprano en que no hay raíces primarias, ni años de mestizaje, ni adaptación a ningún clima.
Después de haberme enseñado a leer a mí mismo, sin amigos ni familiares lectores, persistí en ello, más o menos desadvertido de la necesidad que estaba alimentando. Puedo recordar cuándo leí cualquier libro, ya que el acto de la lectura se impregna del cuarto, la silla, la estación del año. Leí la Arabia Deserta de Doughty bajo la higuera centenaria de nuestro patio en Carolina del Sur, en unas vacaciones de verano luego de enseñar en la Universidad de Washington; había encontrado los dos volúmenes (menos el mapa, que debió haber estado dentro de una solapa en el volumen ii) en una venta de caridad en San Luis. (El mapa faltante me lo dio quince años después Issam Safady, el profesor jordano.)
Leí casi todo Willa Cather y la tetralogía de José de Thomas Mann en la biblioteca improvisada de Fort Bragg. El taller para la reparación del armamento estaba de un lado, la palizada en otro, y yo estaba “poniendo mi educación al día”, de acuerdo con órdenes del general adjunto del XVIII Cuerpo de Paracaidistas, quien amablemente me dio la tarde libre de los miércoles para dedicarme sólo a leer.
Comencé a leer a Proust entre los brotes primaverales de los jardines de Sarah P. Duke en Durham, Carolina del Norte, y lo terminé cuarenta años después frente a mi chimenea en Lexington, Kentucky, convaleciente de una operación muy difícil para quitar una piedra incrustada en un riñón. Estos escenarios no son meramente sentimentales; son interrelaciones verdaderas. El momento de la lectura forma parte del proceso. Mi conocimiento de Le renard pâle de Griaule está imbricado con mi lectura de buena parte de este libro en la estación de tranvías de Greenville, Carolina del Sur. Una visión de Yeats pertenece al Hôtel Monsieur-le-Prince, que alguna vez estuvo en la calle del mismo nombre, así como El bosque de la noche y Primavera negra. Los Siete pilares de la sabiduría, a un cuarto de Oxford; Fanny Hill, al campo de cricket de Haverford. Y no todas las lecturas son nostálgicas: las condiciones que rodearon mi primera lectura de la Ilíada en griego fueron la violencia y la miseria paralizante de un matrimonio en desintegración, cuyo desgaste, sin embargo, hacía que el significado del poema fuera aún más trágico. Hay textos a los que nunca podría volver voluntariamente por la tristeza que me evocan.
Los estudiantes me dicen con frecuencia que un autor se les echó a perder por culpa de un maestro de inglés de la secundaria; todos sabemos lo que esto significa. El maestro más necio del mundo estuvo a punto de cerrarme las puertas de Shakespeare, y hay muchos escritores a quienes probablemente disfrutaría si no fuera porque entusiastas sospechosos me los recomendaron. Me hubiera gustado saber cómo rectificar estas aversiones. Les he contado a estudiantes brillantes, en clase, cómo he tenido que descubrir a ciertos autores por cuenta propia después de que me los echaran a perder malos maestros o críticos ineptos. Scott, Kipling, Wells servirían para ilustrar el caso de que sólo un idiota tomaría al pie de la letra la palabra de un crítico sin ver por sí mismo. Creo que aprendí muy pronto que los juicios de mis maestros eran probablemente un testimonio de su ignorancia. A decir verdad, mi educación fue un equívoco sistemático. A Ruskin se lo descartó como a un predicador viejo y tonto que escribía prosa de color púrpura. En una sociedad decente el maestro que me llevó a creer eso debería ser juzgado, encontrado culpable y colgado de los pulgares al tiempo que se le arrojaran huevos podridos y manojos de col. Escuché en una clase en Duke que el Ulises de Joyce era un recuento tedioso de la agonía de Molly Bloom. Un señor de Oxford me aseguró que Edmund Wilson era un crítico astuto. ¿Alrededor de qué barreras tuve que abrirme paso para llegar a Pound, a Joyce, a William Carlos Williams?
Todo esto confirma nuestra pertenencia a una sociedad que lee mal y transmite execrablemente lo que leemos. Aún persiste la idea de que la escritura es una actividad de personas serias, idealistas y honestas llamadas autores, quienes se encargan de proteger ciertos valores vitales para mantener una sociedad ordenada. Los libros moldean el carácter, refuerzan el patriotismo y ofrecen una manera sana de pasar el tiempo libre. A esta suposición se ha sumado en nuestros días la imagen del autor como una celebridad, alguien a quien vale la pena escuchar en una lectura o una conferencia, incluso si no se tiene la intención de pagar ni un centavo partido a la mitad por uno de sus libros.
Hay poco espacio en este concepto popular de la escritura para la aprehensión y la apreciación del estilo. En mis primeros intentos de lector, quisiera pensar, todo el tiempo estuve reaccionando ante el estilo. Sabía que los libros que no había podido disfrutar —El duende negro de Scott fue el peor de ellos— eran textos que permanecían nebulosos e indeterminados, como una película en movimiento que se mira y se escucha con ojos y oídos deficientes. El estilo es radicalmente cultural, tanto a nivel lingüístico como psicológico. No podía leer a Scott, Stevenson y Cooper porque no había desarrollado la agilidad imaginativa requerida para estrechar la distancia que me separaba del estilo de sus textos. Podía leer, con excitación y una clase de encantamiento, las biografías de Leonardo y Franklin que descubrí a tan temprana edad no sólo porque mi curiosidad acerca de ellos fuera grande, sino porque estas biografías estaban escritas en un inglés no por académico menos contemporáneo.
Mi descubrimiento del estilo se dio gracias a varios libros modestos. La caprichosa historia del mundo de Hendrik van Loon (un “Libro de Bolsillo” de Woolworth) me hizo ver el hecho de que el meollo está en el tono. Fue este libro el que empezó a hacer de mí algo así como un esteta, porque de ahí avancé a la biografía de Van Loon de Rembrandt (combinando la rica experiencia de la biografía de Leonardo con el placer de leer por el estilo), un libro que seguí leyendo por el placer de la prosa, pese a mi ignorancia del escenario histórico. En él, sin embargo, descubrí el nombre de Spinoza, que me llevó al querido viejo Will Durant, quien a su vez me condujo a los textos de Spinoza, y todos aquellos lectores que alguna vez han llevado un libro a un humilde restaurante me entenderán cuando digo que la vida tiene pocos placeres tan estoicos y tan puros como la lectura de la Ética de Spinoza, noche tras noche, en una ciudad extraña —San Luis, antes de que hiciera amigos ahí. El restaurante era griego, acogedor, confortable y para el vecindario. La comida era barata, aceptable y llenadora.
Sobre un plato de sopa de habas con cebolla picada, una chuleta de ternera con salsa y de cuando en cuando un panqué de fruta y café, leí De Ethica en la edición de Everyman, con una pluma Draftech a la mano para subrayar los pasajes que quería reencontrar fácilmente más tarde. El alma y la mente se alimentaban juntos. No he comido solo en un restaurante en muchos años, pero cuando veo a otros haciéndolo los envidio.
En otro momento, como estudiante de primer año en la universidad, el placer que me producía el estilo se aunó al deber inevitable de tener que leer por el contenido. Empezaron a molestarme cada vez más los estilos ineptos, como el de James Michener, o estilos que le hacían violencia al lenguaje (y en consecuencia no supe nada de sociología hasta que pude leerla en francés), además del graznido de pavo de los políticos y la reverenda clerecía. Empecé a buscar escritores cuyo estilo, como estaba aprendiendo a darme cuenta, era un indicio de que valía la pena saber lo que tenían que decir. Éste no era de ninguna manera un procedimiento eficiente o intelectualmente respetable. Descubrí la escritura de Eric Gill (que se ha evaporado de mi mente por completo), Spengler (todo lo conservo), Faulkner (entonces desconocido para mis profesores de inglés), Joyce (nombre que descubrí en Thomas Wolfe), Dostoievski.
Un recuerdo: cuando era estudiante en la universidad de Duke era tremendamente pobre, no pertenecía a ninguna fraternidad y, salvo por unos cuantos amigos de sensibilidad afín (Dan Paterson, quien iba a convertirse en el gran estudioso de la música shaker; Bob Loomis, el editor de Random House; Clarence Brown, el traductor y biógrafo de Osip Mandelstam), estaba romántica y despreocupadamentesolo. Ya para entonces estaba aprendiendo la simplicidad filosófica que me serviría para abrirme paso en la vida, y recuerdo un sábado en que yo era la única persona en la biblioteca. Tomé ¡Absalón, Absalón! de Faulkner (papel acremado, buena tipografía) y regresé a mi cuarto. De alguna manera, con todo el mundo afuera de fiesta (Dan Paterson estaba practicando el piano en la capilla del sótano de Duke), sentí que Faulkner merecía toda mi atención. Me bañé, me lavé el pelo, me puse ropa limpia y con uno de los puros de boquilla de madera de Bob Loomis, por la sola travesura de hacerlo, me puse cómodo y abrí el libro de Faulkner para escuchar a la señorita Rosa Coldfield hablarle a Quentin Compson de Thomas Sutpen.
Así fue mi educación. Sólo Dios sabe lo que aprendí en las aulas; muy poco. Leí a Santayana en vez de mi texto de filosofía (cuyo estilo era un asco), leí Finnegan’s Wake en vez de estudiar botánica (en la que reprobé, y el dulce profesor Anderson, ese gran nombre en el campo de la fotosíntesis, escribió en la boleta que especificaba la nota de reprobado: “Tienes una caligrafía limpia y atractiva”). En vez de poner atención en psicología hice un amplio estudio de Klee y Goya.
En una escala mayor, obtuve el mismo tipo de educación en Oxford y Harvard, donde leí por mi propia cuenta al tiempo que satisfacía los requerimientos de los cursos. Por lo tanto puedo decir que los nueve años de escuela elemental, cuatro de universidad y ocho de posgrado fueron técnicamente juegos banales. Si hoy como maestro contara sólo con lo que aprendí de las formalidades de mi educación, simplemente no podría ser profesor universitario. No sabría nada. Al menos sigo intentando. Conservo la mayoría de mis libros de texto y aún los leo (y estoy volviéndome bastante bueno en botánica).
Wendell Berry, ese hombre juicioso, dijo una vez que los maestros son como el granjero que deja una bellota en la tierra. Pasarán unos años antes de que el roble madure. Ponemos calificaciones y damos clases, y hacemos lo mejor que podemos. Pero no podemos ver lo que hemos sembrado ante los muchos años que vendrán. Ahora que me he puesto a escribir sobre el placer de la lectura, descubro que he comparado mi hábito privado y audaz de lector con mi educación, tal cual. Hay mucho que aprender de esto. Todo conocimiento útil es quizá subversivo, con inocencia e ignorancia al principio si se quiere. Decidí, con la sabiduría típica de los niños, que era mejor no mencionarles a mis maestras de cuarto y quinto grado, la señorita Taylor (quien nos hizo hacer un Juramento de por Vida de Abstinencia del Alcohol) y la señorita Divver, que había leído el Leonardo de Antonina Vallentin y el Franklin de Van Doren, y que tenía muchas ganas, siempre y cuando pudiera encontrarlos, de leer Frankenstein y Drácula.
También leí en esos años de escuela primaria los nueve tomos de los Crímenes célebres de Alexandre Dumas, una docena de volúmenes, más o menos, de E. Phillips Oppenheim y los tres tomos del Century Dictionary (siempre he considerado que los diccionarios y las enciclopedias son buen material de lectura).
El año pasado conocí a un joven analfabeto de unos veinte años; hay más analfabetos en Kentucky que en cualquier otra parte del mundo, con la posible excepción de las Filipinas y Haití. El horror de este predicamento fue lo primero que me impresionó, porque era su analfabetismo lo que le impedía conseguir trabajo, y en segundo lugar por la ceguera que imponía en su imaginación. También comprendí mucho mejor que nunca lo que es un texto y cómo un texto puede cumplirse sólo en la imaginación, cómo meras palabras, que se han usado una y otra vez con otros propósitos y en otros contextos, pueden ser ordenadas por, digamos, un Julio Verne, hasta el punto de descifrarse como una narración de intrincada textura y color espléndido, con significados y valores precisos. En la época en que se sucedieron las visitas inoportunas del analfabeto (trataba de ayudarlo a encontrar trabajo) estaba leyendo Les enfants du capitaine Grant de Verne, un libro de geografía ingeniosamente disfrazado de cuento de aventuras para niños franceses, en dos fornidos volúmenes. Nunca antes he sentido cuán afortunado y privilegiado soy, no tanto por saber leer, un estado de gracia que bajo diferentes circunstancias podría desperdiciarse en la interpretación de formularios fiscales o manuales jurídicos, sino por estar en condiciones, de vez en vez, de salir de mí mismo por completo, de estar en otro lado, entre otras mentes, y regresar (al poner mi libro a un lado) renovado y fresco.
Porque para lo que sirve realmente la lectura imaginativa es para suspender los trabajos de la propia mente y darle paso a otra sensibilidad; en un sentido literal, rendirse uno mismo a Henry James o Conrad o Ausonio, a Yuri Olyesha, Bashõ y Plutarco.
La mente es un órgano que se autoconsume y es presa de sí mismo. Es un órgano para poner adentro lo que está afuera. Una avispa tiene un ganglio nervioso muy simple por cerebro, un receptor para el color, el olor y las distancias. Es muy probable que una avispa no piense para nada, y si pudiera escribir, todo lo que tendría que decir estaría relacionado con el delicioso olor de las avispas hembras y las peras fermentadas, las hexagonalidades de varios materiales (la fibra de la madera, el papel) en la arquitectura de los nidos, con algunas observaciones tal vez sobre los acimutes (para los jóvenes). Los ángeles, para desplazarnos al otro polo del ser, escribirían de historia y acusaciones solamente, y si Satán hubiera escrito sus memorias éstas se parecerían a las de Frank Harris, ¿y quién querría leerlas?
La música es lo más cerca que estaremos jamás del discurso angélico. La literatura viene después, con un dominio mayor de lo que la música puede adjudicarse de lo enteramente humano. Aquí estoy pisando terreno resbaloso, ya que estas dos artes pueden compartir sus naturalezas. Don Giovanni y la Misa en si menor son ambas cosas, música y literatura; lo que ahora llamamos poesía fue canción durante muchos siglos. Aun en el supuesto de que ahora tengamos todos los textos de Safo, nos seguirían faltando las tonadas que cifraban su canto —como si tuviéramos sólo el libreto de La flauta mágica.
Los sonetos de Shakespeare y las Elegías de Duino son un tipo de música en sí mismos.
Con “enteramente humano” me refiero a El cuento del molinero, de Chaucer, y el Quijote, Surtees y Humphry Clinker, Rabelais y Queneau. Lo enteramente humano es sospechoso en nuestra sociedad; las preparatorias de Kentucky siguen prohibiendo Mientras agonizo. No leemos lo suficiente para darnos cuenta de que la literatura en sí no está interesada en el papel trascendental que la sociedad le ha conferido. El placer de la lectura no ha resultado ser en absoluto lo que nuestra cultura llama placer. El psicólogo o incluso el evangelista más insensible puede darse cuenta de que la televisión idiotiza y ciega, mientras que la lectura opera en favor de la inteligencia y la percepción.
¿Por qué? ¿Cómo? Quisiera saberlo. También quisiera saber por qué millones de niños norteamericanos brillantes se convierten de un día para otro en nerds adolescentes. La sustitución del cuerpo natural por el automóvil, que nuestra cultura ha llevado a cabo en la perversión más siniestra de la humanidad desde la caballería, es una causa; la narcosis inducida por drogas y la música dionisíaca es otra. No podría decir que la indiferencia hacia la literatura sea otra; no lo es. Es un síntoma, y una de las grandes pérdidas de nuestra cultura trivial. Podemos traer a colación cualquier número de verdades innegables —una sociedad informada no puede ser esclava de ideologías o fanatismos, una sociedad cooperativa y plural tiene que estar familiarizada necesariamente con los registros humanos que se hallan en libros de todas clases, y así hasta el infinito—, pero siempre regresaremos al acto privado e inviolable de la lectura, que es nuestra herramienta cultural para la formación de un individuo.
La tía Mae no leía los libros que heredó del tío Eugene, quien fue herido en un campo de batalla francés por mi derecho y el tuyo de leer lo que nos dé la gana. Ella leía Cosmopolitan y Collier’s y “el Grit“. Y Zane Grey. Ella sabía, sin embargo, que los libros eran importantes, para tenerlos en el estante de la sala junto a su estatua de yeso de tamaño natural, traída de París, de Rin Tin Tin.
El mundo es un laberinto en el que todo el tiempo estamos pasando por encrucijadas familiares que habíamos supuesto a millas de distancia, pero a las cuales estamos condenados a regresar. Cada libro que he leído forma parte de una serie borgesiana que comenzó con el Tarzán encuadernado en tela de color naranja, negro y verde mimosa que me trajo la señora Shiflett como un amable regalo, con su delantal y su bonete. Y el apellido Shiflett, lo sé por los libros, es el que Faulkner transmutó en Snopes.
Y la tía Mae, cuyo padre era un doctor de caballos, pero no cualquier doctor de caballos, despreciaba a los Shifletts de este mundo como si fueran basura blanca común y corriente (la tía Mae era una esnob consumada). Hace unos años, explorando el Cimitière des Chiens et Chats de París, di con la tumba de Rin Tin Tin, “Grande Vedette du Cinema”, y sentí el fantasma de la tía Mae, quien siempre tuvo la intención de “visitar el viejo continente”, muy cerca de mí, porque soy lo suficientemente viejo para saber que todas las cosas son una cuestión de ramas y raíces, de semillas y crecimiento espirituales, y que no habría estado en París, no, de ninguna manera, como un estudioso que compra libros e investiga sitios históricos y va a los museos con ojos educados en vez de ojos velados de ignorancia, si, en el acontecer de las cosas, la tía Mae y la señora Shiflett no hubieran asumido la responsabilidad de ser los custodios de las bibliotecas de un hermano y un hijo, de suerte que yo pudiera enseñarme a mí mismo a leer. ~