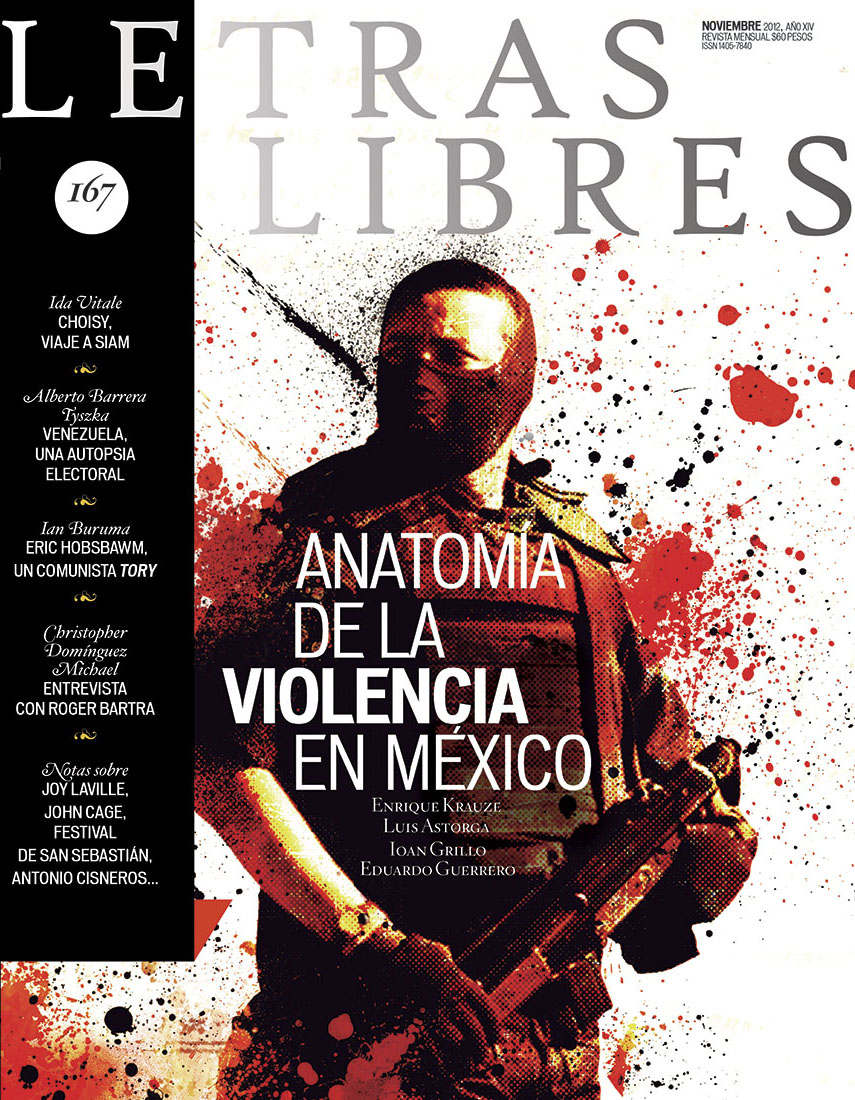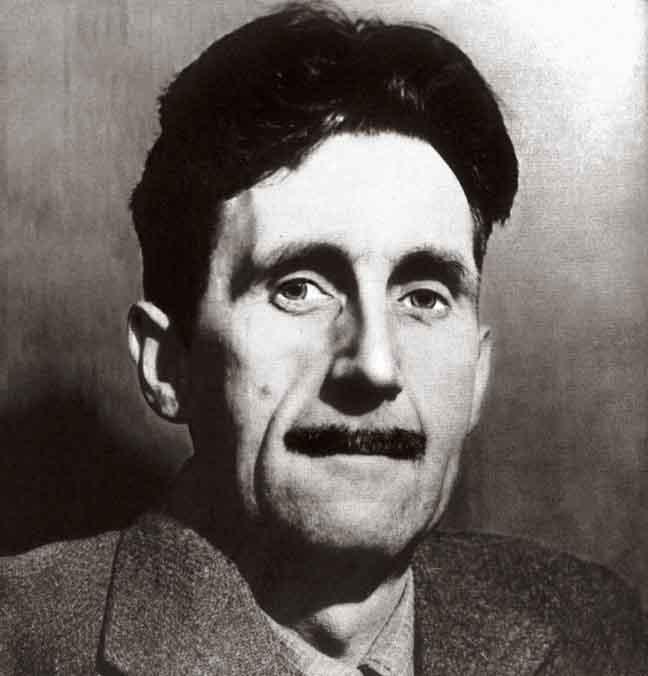Las izquierdas políticas en todo el mundo han tenido que aprender a perder. Su comportamiento después de una derrota electoral suele ser revelador del potencial para gobernar en el futuro y de su disposición a no sacrificar la gobernabilidad y el bienestar popular en el altar de un radicalismo ultramontano: un radicalismo que haría todo lo posible por desestabilizar al sistema político con el objeto de crear las condiciones para un fantasmagórico “cambio de régimen”. Las izquierdas también han tenido que aprender a ganar elecciones y a navegar con eficacia en las turbulentas aguas de un sistema capitalista acosado por la crisis y en proceso de cambio hacia una condición desconocida. Hemos visto recientemente muy diversas experiencias, desde las gestiones socialdemócratas de François Hollande en Francia o de Dilma Rousseff en Brasil hasta el socialismo bolivariano de Hugo Chávez en Venezuela. Este último caso es un buen ejemplo de un gobierno en declive de un mal perdedor (que no aceptó su fracaso cuando intentó un golpe militar en 1992).
Cuando la derecha triunfa en las elecciones la izquierda se suele enfrentar a un ambiente político que impulsa reformas para flexibilizar el trabajo asalariado y agilizar los flujos de capital. Suelen aparecer presiones de la Iglesia y las corrientes más conservadoras contra las leyes que despenalizan el aborto y aceptan la unión matrimonial de personas del mismo sexo. Surgen intentos por reducir el gasto público en bienestar social, se favorecen las privatizaciones de empresas estatales y se intenta bajar las tasas de impuestos. En ocasiones hay fuertes brotes nacionalistas animados por la derecha, como ha sido el caso en el centro de Europa y en España.
La vieja izquierda, ante estas situaciones, suele tener una actitud inmovilista. Quiere proteger las formas tradicionales de organización sindical, que aseguran la rigidez de la contratación que a veces van acompañadas de corrupción. Defiende las empresas estatales, a pesar de que con frecuencia son ineficientes. En general, quiere mantener las viejas formas de relación entre el trabajo y el capital, y no se percata que ante la inevitable modernización es necesario inventar nuevas formas de lucha por la igualdad. Por otro lado, no se sabe muy bien qué podría hacer una nueva izquierda. Desde luego, ante la derrota electoral, debe convencer a la ciudadanía de que la izquierda puede gestionar mejor que la derecha la economía capitalista, y además conseguir beneficios para los sectores pobres, desprotegidos y marginados. Debe reconocer que no es suficiente estar contra la política de la derecha y oponerse siempre a todo lo que implique globalización, modernización e inversión de capital extranjero. Debe estar dispuesta a participar en acuerdos políticos o económicos con otras fuerzas de signo muy diferente e incluso opuesto. Tiene que comprender que el capitalismo se está transformando y debe entender el proceso, y no simplemente resistirse ante lo nuevo.
En México las dos grandes corrientes de la izquierda, el populismo y la socialdemocracia, por fin se han separado para impulsar cada una su propio partido político. Los populistas encabezados por López Obrador se niegan a tener cualquier contacto con lo que llaman el “Estado mafioso” surgido de un supuesto fraude electoral. Su dirigente cree que México vive en un sistema degradado y en decadencia, y afirma que a él no lo impulsa una ambición por el poder y que no lucha para buscar cargos sino por ideales y principios morales. Para él la justicia está por encima del poder. Pero paradójicamente se dispone a fundar un nuevo partido político, que por definición es un instrumento para llegar al poder y obtener cargos. Sin embargo ha hecho evidente su desprecio por el Congreso y su simpatía por el presidencialismo.
Esta actitud de una gran parte de la izquierda me recuerda una idea expresada por el filósofo alemán Peter Sloterdijk en una conversación con Alain Finkielkraut en 2002, sobre la cual conviene meditar: “el radicalismo de izquierda es una mitología del perdedor. Más se pierde, más se tiene razón. Sin esta autojustificación de la buena conciencia de izquierda, ese radicalismo no funcionaría. Mi íntima convicción me dice: a fuerza de perder, soy moralmente superior al que gana”. Esta mitología del perdedor ha alimentado a la izquierda desde las derrotas del 68 en París, México y Praga hasta los fracasos de las guerrillas latinoamericanas y el hundimiento del sistema socialista en 1989. La mitología de los perdedores incluye la defensa de dictaduras como la cubana, el antiimperialismo estrecho y caduco de Hugo Chávez y el culto a la idea abstracta de revolución. Todo ello forma parte de una amarga colección de fracasos, aunque con frecuencia se disfrazan como triunfos. Pero la izquierda del siglo XXI tiene que convertirse en un poderoso motor de la expansión de la democracia y de la búsqueda de nuevas formas de lucha por la igualdad. El populismo de izquierda en América Latina es hoy una paradójica manera de perder estando en el poder: un poder que se está volviendo cada vez más opresivo y menos eficaz para salvar los obstáculos de la posmodernidad capitalista. Estando en el poder ha logrado que se marchiten los ideales y que crezca el desencanto de la gente que creyó en la izquierda. Hay que evitar la mitología del perdedor e inventar una cultura civilizada de ganadores. ~
Es doctor en sociología por La Sorbona y se formó en México como etnólogo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia.