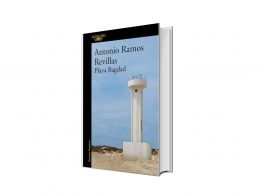Salimos temprano rumbo a Acapulco. La mañana era fresca, el sol estaba alegre, el aire tan luminoso que se podían mirar, suspendidas en la luz, las moléculas de oxígeno haciendo cuchi-cuchi con las moléculas de nitrógeno y con sus hijitos de argón tomados de sus manitas.
Avanzamos por el periférico, felices entre el flujo coreográfico de los autos ordenados, todos a la velocidad reglamentaria, manejados por ciudadanos que se cuidan mutuamente, cediendo el paso con civismo amable, acatando amigablemente las direccionales con las que cambiamos de carril para tomar la Autopista del Sol.
Nos detuvimos a cargar combustible. Cuarenta litros integrales, despachados con amabilidad por un señor que le hacía caras chistosas a los niños, que retribuyeron con gran algarabía, y que luego me extendió el rápido recibo y nos despidió deseándonos buen camino.
Llegamos a la caseta de cobro y el empleado nos recibió con cortesía, recibió el dinero, nos dio nuestro recibo, les dijo “¡hola, campeones!” a los niños, atrás en su sillas seguras, bien justados sus cinturoncitos, y nos deseó buen viaje mostrándonos una sonrisota de elotote.
La carretera era una serpiente de espejos, señalizada con eficiencia; larga pista de baile zigzagueante donde los autos valseaban en armonía, los concentrados conductores analizando la ruta, los traileros corteses, mientras los niños jugaban a identificar las diferentes clases de árboles gritando sus nombres en latín sonoro.
Preciosos, los bosques: umbrosos, ebrios de dicha verde, felices alquimistas que convierten luz tibia en oxígeno delicioso; bosques como ovejas de clorofila pastoreadas por las comunidades que vigilan con esmero la tala y la reforestación, sabiamente asesorados por los ingenieros forestales orgullosamente graduados del Instituto Politécnico Nacional. ¡Y de pronto, los gritos de alegría de los pequeños: en las alturas, entre las copas de los árboles como brócolis pantagruélicos, un águila real mexicana, deslizándose en el azur, aerodinámica y gallarda, y con una serpiente nutritiva en el pico dorado!
Pero nada es perfecto: hubo que detenerse para que los niños mearan. El área para los paseantes era muy agradable. Los baños, impecables y bien equipados, amablemente atendidos por una cooperativa de lugareños platicadores. En su tienda comunal mercamos fastuosas chirimoyas y tunas solferinas que, nos explican los campesinos, han mejorado su calidad por la asesoría de los técnicos de la Universidad Tecnológica, uno de los cuales anda por ahí en su bata blanca, repartiendo sonrisas y sabiduría.
Pasamos por Cuernavaca, por desgracia velozmente, por culpa de su eficiente periférico, tan bien trazado y seguro, cercado de espectaculares flamboyanes, cuaresmales jacarandas y araucarias majestuosas, deleitoso recreo de la mirada a través del cual atisbamos a la dulce ciudad en primavera eterna.
Ya en el estado de Guerrero, decidimos estirar las piernas y comer en “Las Memelas de Tiresias”, paradero de cuya calidad teníamos noticia. Es una cooperativa orgullosa de las que ha propiciado el gobierno del estado, tan eficiente. Su maíz autóctono era delicioso y sobre sus camas en forma de quesadilla, sope o huarache, vimos las nupcias del frijolito y la cebolla, del queso y la flor de calabaza, de la dulce tinga y el epazote viril.
Mientras guisaban y servían, los cooperativistas entonaban preciosos aires tradicionales guerrerenses como “Florcita blanca” y “La guacamaya”. Un grupo de preciosos niños cachetones —que andaba de excursión científica por la sierra guiados por sus entusiastas maestros egresados de la Normal de la zona— se sumó gustoso al coro y alegró a los paseantes con sus entonados gorgoritos.
Llegamos por fin a Acapulco, tan hermosa, acostada ante al mar como una náyade adormilada. En un instante estábamos en la playa refulgente. Dejamos nuestras cosas bajo una palmera. E ingresamos a la linfa del Pacífico, tan cristalina y pura, y las olas nos mecieron en sus regazos, y todo era tan hermoso…
Etcétera.
Es un escritor, editorialista y académico, especialista en poesía mexicana moderna.