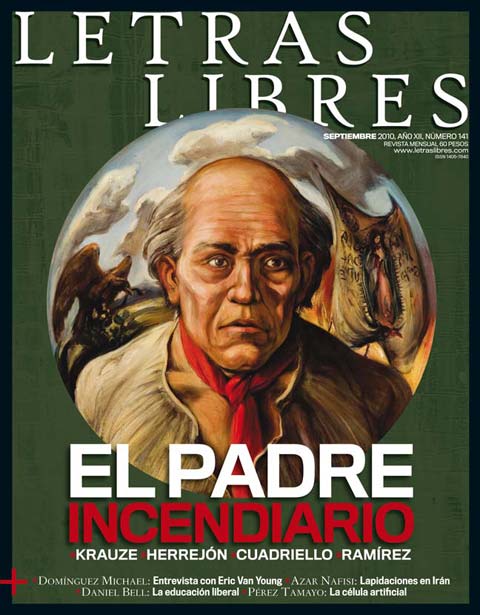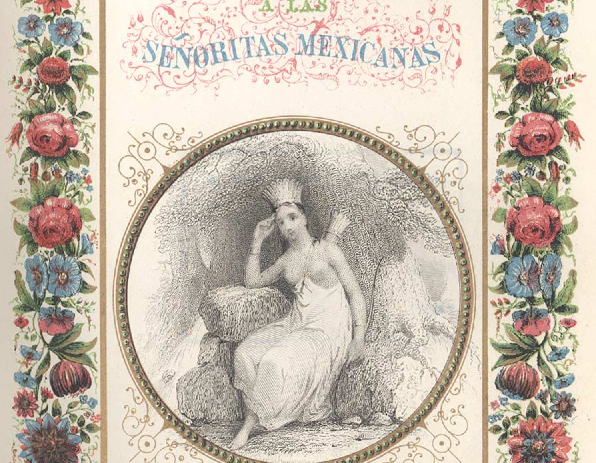Leo trabajos diversos, estadísticas, papelotes, pero después hago un ejercicio preliminar. Podría definirse como un ejercicio de purificación. El pretexto, el primer impulso, me lo da, como debe ser, un poeta, Diego Maquieira. Despreciar a los poetas, o ignorarlos, como suele ocurrir entre nosotros, a pesar de los eslóganes vulgares (país de poetas, etcétera), es un punto de partida equivocado, que nos conduce a callejones sin salida. Entendamos a los activistas, a los hombres de números, a los dueños de la racionalidad en estado puro, pero pongamos atención por un momento en los lenguajes no instrumentales, abiertos, altamente gratuitos. Diego me hizo una visita final, espontánea, cuando mi casa ya había sido desmantelada a medias por los hombres de las mudanzas, y me regaló un libro, las Memorias de Balthus. No todos saben quién es el conde Balthazar Klossowski de Rola, nacido en París en los primeros años del siglo XX, hijastro durante parte de su adolescencia de Rainer Maria Rilke, y conocido en la pintura del siglo, mal conocido, en un comienzo, y después archiconocido, considerado por Pablo Picasso como el único que podía encontrarse cerca de su órbita, como Balthus. En su autobiografía, Balthus nos relata en capítulos breves, incisivos, apretados, un camino de purificación, de acercamiento paciente, a la belleza y al misterio del universo. Era un hombre obstinado, sencillo, riguroso, que desconfiaba de las modas, que descubrió un territorio propio y que profundizó en su pintura sin hacerle concesiones a nadie: un solitario y a la vez un hombre de mundo en el más amplio sentido de la palabra.
Sigo por otro lado, desde otra perspectiva. Allá por el año 62 o 63, en sectores de la ribera derecha del Sena, entré a una galería de arte importante, aunque no demasiado frecuentada en aquella época, y me encontré con una pintura claramente contemporánea, pero que me pareció, sin embargo, diferente a todo. Eran adolescentes de rasgos más bien gruesos, estilizados a su manera, en interiores que tenían algo de magia y de intemporalidad, entre cojines de cretona, ventanas más o menos esfumadas, grandes gatos de mirada fija, sombras de personajes que transitaban por la calle o que se movían en las habitaciones vecinas. La crítica hablaba del erotismo de los ambientes de Balthus, pero me pareció que no acertaba, que no daba en el clavo exacto, y las páginas de estas memorias han venido a confirmar mi impresión después de alrededor de medio siglo. Balthus pintaba el enigma de la adolescencia, el ensueño, el paso de una situación a otra: hacía una pintura que él mismo llamaba de pasaje, y donde lo esencial era entrar en el enigma y encontrar otras cosas. Me acuerdo de niñas semidormidas en un sofá, de otras, muchas, absortas en la lectura, de gente que caminaba por una callejuela, en una dirección y en la dirección contraria, y que adquiría, no se sabía cómo, una condición espectral, a pesar de su evidente y hasta excesiva carnalidad. Mientras escribo estas líneas, me digo que Botero, el colombiano, podía haber partido de las figuras de Balthus para inventar sus personajes y sus animales obesos. Son personajes de la redondez, de la gravidez, amigos de Don Carnal, pero no necesariamente enemigos de Doña Cuaresma. Balthus, hombre declaradamente religioso, católico a la polaca, acentuaba en el caso suyo el lado de cuaresma, de ascetismo, de profunda indiferencia frente a las frivolidades de la sociedad. Vivió siempre en grandes caserones de Suiza o del sur de Francia, en paisajes de montañas, y se mantuvo a prudente y categórica distancia de los ismos de su siglo. Detestaba el surrealismo y no entendía bien la abstracción. ¿Por qué Mondrian, preguntaba, que pintaba árboles y paisajes con la mayor de las maestrías, terminó dedicado a pintar cuadrados como un obseso? A mí me encantan los cuadrados de Mondrian, que parecen monótonos y son de una variedad extraordinaria, y no conozco su pintura figurativa, pero me ocurre que las palabras de Balthus tienen el respaldo extraordinario de su obra, y esto es algo que hay que tomar en cuenta.
A Balthus no le gustaba nada un concepto inherente a la vanguardia estética europea: el del arte fundacional, el del artista que comienza de cero. Si leemos los manifiestos de nuestro Vicente Huidobro, comprobamos que él estaba convencido de ser el primer poeta que hacía su aparición en la faz de la tierra, después de generaciones de simples imitadores y reproductores. Ahí residía la esencia de aquello que él llamaba creacionismo. No había que cantar a la belleza de la rosa sino hacerla florecer en el poema. El deber del poeta –pequeño dios– no era entonar la alabanza de la lluvia sino hacer llover. Balthus era un enemigo exaltado de estas actitudes. El artista, según él, tenía que someterse a fuerzas superiores y ayudar a que la belleza, necesariamente anterior a él, de origen divino, se revelara. Por eso amaba a los grandes pintores del pasado y trataba de entender a fondo y desarrollar lo que habían logrado ellos: Piero della Francesca, Giotto, Nicolas Poussin. Su gran maestro moderno era Paul Cézanne y su gran amigo contemporáneo, Alberto Giacometti, suizo, dicho sea de paso, y figurativo en el dibujo y en la escultura. Un hermano suyo, Pierre Klossowski de Rola, fue uno de los escritores más notables del siglo XX francés y terminó su vida dedicado a pintar. Balthus le tenía gran afecto, pero estaba en desacuerdo con él en casi todo. Detestaba su extravagancia, su curiosidad perversa, los experimentos sadomasoquistas que armaban la trama de sus relatos. Me acuerdo ahora de una noche eufórica en el Boulevard de Belleville donde comimos un cuscús en un restaurante marroquí, con abundante acopio de vinos magrebíes, en compañía de Raúl Ruiz y Valeria y de Pierre Klossowski y su todavía interesante esposa. Klossowski tenía bastante más de ochenta años y había pasado ya de la literatura a la pintura, como si el erotismo, en el caso suyo, estuviera confinado al arte de la palabra y él hubiera tenido que dejarlo atrás. Su humor era extraordinario y también lo era su capacidad de ingerir cordero, zapallo, papas y otros ingredientes, todo regado con vinillos del norte de África. Ahora leo que Balthus, en esos mismos años, vivía en un caserón suizo lleno de ventanas, solitario, con un fondo permanente de música de Mozart, y acompañado por su bella y sensible mujer japonesa, Setsuko. En las tardes, los campesinos del lugar solían verlos pasar en la distancia, frágiles, vacilantes, vestidos de largos quimonos de seda. Balthus y su hermano Pierre eran dos extremos, dos antípodas, dos posibilidades contrapuestas del fascinante universo estético del siglo pasado. ~
(Santiago de Chile, 1931 - Madrid, 2023) fue escritor y diplomático.