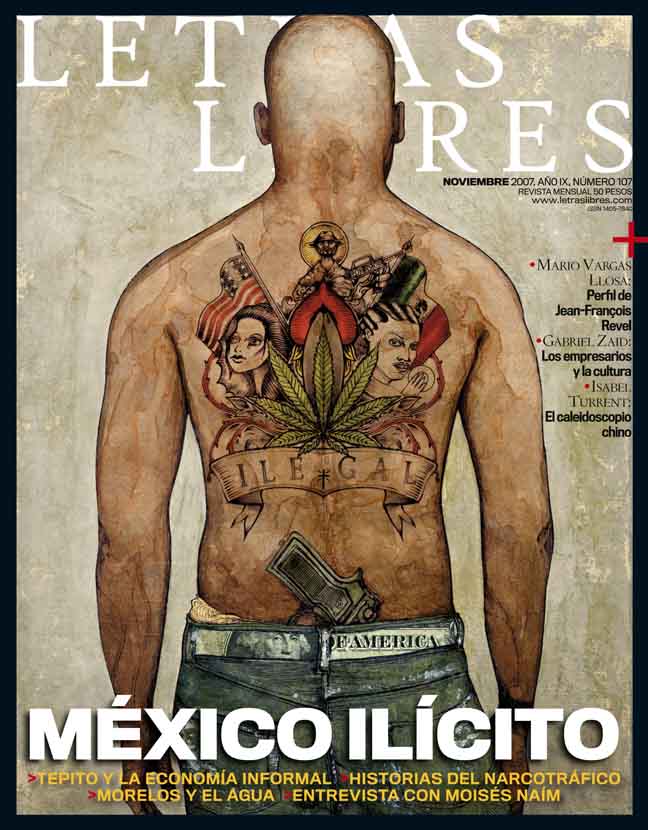Camino a la Universidad a dar clase, me acosa una hambre canina. Apuro el paso, allá en Tezonco me espera una quesadilla al comal con quesillo derretido y salsa verde, mordisqueada al tiempo que hundo la cuchara en una buena sopa caliente de fideos, la más mexicana de las sopas. Entonces recuerdo el hambre bestial en el horroroso asedio de Leningrado por las fuerzas nazis, sobre el que acabo de volver a leer algunas páginas francamente atroces, y siento no sé qué vaga vergüenza de que voy a nutrirme razonablemente bien antes de pasar al salón. Una de las más asombrosas capacidades humanas es la de sentir culpas inmotivadas, inauditas a veces.
En la Revolución, cuando el populacho asaltó las tumbas de los zares, Lenin los dejó saquear y destruir, pero prohibió que se tocara la tumba de Pedro el Grande, a quien respetaba.
Y pienso en Leningrado, hoy de nuevo San Petersburgo, Venecia del norte y del Siglo de las Luces. Una Venecia europea, sin elementos orientales, y rigurosamente prevista, id est, dibujada en plano por el activismo del zar (voz que viene de César) Pedro, una Venecia con banquetas de granito rojo, piedra con la que se esculpieron siglos atrás los faraones hieráticos y los dioses zoológicos de los egipcios. Ahí dos cosas:
Una mañana de domingo, temprano, salimos rumbo al Museo de Dostoievski, y al pasar por un pequeño jardín que enmarca un edificio de apartamentos no muy alto, mi mirada encontró a cuatro viejos, un hombre y tres mujeres que estaban ahí sentados, conversando. La reposada escena me pareció muy europea, y luego de pronto pensé: “lo que habrán vivido estos viejos, debe haber sido tremendo”.
Primero la suspicacia de Stalin y sus muchachos en la lotería del gulag, luego la invasión alemana, con aquel asedio que dio principio cuando en septiembre de 1941 tres millones de seres se vieron atrapados en Leningrado y empezó el sitio más cruento de aquella guerra. Poco menos del millón de muertos, la mayoría de hambre o la debilidad consecuente. Luego, regreso de Stalin, triunfal y vigilante, luego se suavizó el rigor loco y entonces, cuando todo era un poco menos invivible, la casa se vino abajo y surgió, con el capitalismo salvaje, el derecho del más listo a imperar sobre mansos y lentos, de la manita de los nuevos y tan cruentos gángsters, en la vida durísima de hoy en día.
Sí, ahí están los cuatro viejos, acostumbrados a aguantar, sobrevivientes, y sin embargo, en el instante en que los veo, al pasar, están riendo, no a carcajadas, sino maliciosa, alegremente, como si se burlaran de algo.
Ermitage. El joven en cuclillas de Miguel Ángel Buonarroti es ante todo obra maestra de unidad –con lo que digo simplicidad–. Viene entonces esa gloriosa muestra de la versión anatómica de lo humano, “la materia, susurra el mármol, tiene algo de divina pues fue hecha por Dios y la forma humana es sagrada porque en ella encarnó el Señor”. Materia es tanto mármol blanco como hueso, músculo y piel. Y al mirar el arco del encorvado dorso del muchacho, perfectamente acabado por Buonarroti, entendemos la perfección de nobleza palpitante que puede haber en toda espalda. Este pequeño trabajo del maestro toscano es en verdad un gozo inacabable, la mejor pieza del Ermitage y razón suficiente, su contemplación, de comprar el boleto y hacer el viaje hasta allá.
Y en ese momento de mi divagación, llego al comal de las quesadillas y saludo a la marchante.~
(Ciudad de México, 1942) es un escritor, articulista, dramaturgo y académico, autor de algunas de las páginas más luminosas de la literatura mexicana.