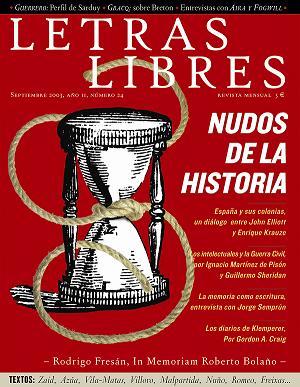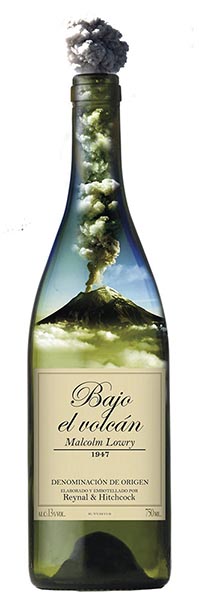Sueño y memoria
La naturaleza volátil de los sueños hace que, como la electricidad, en cuanto se producen, se consuman; su longevidad, al despertar, apenas supera la de la imagen del filamento incandescente en la retina, cuando apagamos el interruptor. Si hubiera una verdadera memoria onírica, su función sería capital en nuestra vida, puesto que que polarizaría su afectividad, fijaría de un día a otro, al despertar, su tonalidad dominante, como una todopoderosa clave musical. Pero esa memoria no existe, salvo como carcasa ennegrecida de un ingenio pirotécnico ya utilizado. Los relatos de sueños, que el surrealismo utilizó profusamente en sus principios, y con los que Marguerite Yourcenar compuso un libro estimable, Les songes et les sorts [Los sueños y las suertes], describen, desde el exterior, una cadena de conductores que la corriente, de una fantástica inestabilidad en el voltaje, ya no puede atravesar. La única razón por la que el surrealismo adoptó el sueño como guía es porque siempre tuvo, aunque no lo dijera, a la memoria bajo sospecha: obstáculo a la disponibilidad total del ser, que deseaba se dejara penetrar, a cada instante, hasta el fondo. De vez en cuando era menester quemarlo todo, incluso los muebles, sobre todo los muebles.
Geografía e Historia
El instituto (a veces, una simple asociación de palabras, estereotipada hasta el punto de resultarnos invisible, nos descubre cosas sobre nosotros mismos) unió muy pronto estos dos términos en mi pensamiento, casi tan sólidamente como otro binomio, el del tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio han sido siempre —porque así lo he elegido yo— los motores de mi emoción, lo único que, incansablemente, me ha impulsado a soñar. Su depurado continuum, liberado a la vez de toda cronología verdadera y de toda morfología geográfica ortodoxa, reducido a su puro esqueleto dramático, constituye el sustrato de Rivage des Syrtes [El mar de las Sirtes] y envuelve La route [El camino]. Pese a que compartíamos muchas maneras de sentir, la exigencia de lo que siempre fueron para mí unas “formas verdaderas, a priori, de la sensibilidad” me alejaba íntimamente del mundo de Breton, para quien la Tierra era un arca de Noé que no cesaba de alumbrar prodigios naturales y la historia “caía, fuera, como la nieve”. Ni la Tierra ni la Historia han contado demasiado para Breton, para Gide, para Valéry, para Proust —por no hablar de Claudel, que sólo conoce el planeta sin arrugas del Génesis y la política inspirada en las Sagradas Escrituras—, y únicamente en Malraux, que me gusta poco, advertimos su presencia, cuando lo leemos en terreno conocido.
n
A menudo tengo la sensación de que lo que hacía vibrante —por utilizar su vocabulario— cuanto Breton negaba era que, en más de una ocasión, hubiese sido conquistado a una secreta complacencia, nunca enteramente abolida, en lo negado, o más bien en lo que se negaba. A diferencia de su opuesto Valéry, desdeñosamente ajeno a lo que rechaza, él mantenía, como casi todos los buenos gobiernos beligerantes, algunas útiles y escondidas inteligencias con el enemigo.
n
En casa de André Breton. Las dos habitaciones, situadas a alturas diferentes, y unidas por una breve escalera, aun en días de sol, y pese a sus altas vidrieras de taller, me han parecido siempre sombrías. Tienen la tonalidad general, verde oscura y marrón chocolate, de los viejos museos de provincias. Más que en el tesoro de un coleccionista, el batiburrillo de objetos de perfiles angulosos, casi siempre ligeros —máscaras, estatuillas polinesias, muñecas indígenas en las que predominan las plumas, el corcho y la paja—, a los que es imposible quitar completamente el polvo, invita a pensar, a primera vista, con sus vitrinas acristaladas que protegen en la penumbra una colección de pájaros tropicales, en el gabinete de un naturalista y, al mismo tiempo, en el desordenado almacén de un museo etnográfico. La abundancia de piezas de arte colgadas por todas partes en las paredes ha reducido, poco a poco, el espacio disponible, y ya no se puede circular más que por determinados itinerarios, abiertos por el uso, evitando, a lo largo del recorrido, las ramas, los bejucos y las espinas de un sendero forestal. Sólo algunas salas del Museo, o el local sin edad que albergaba la Geografía en la antigua facultad de Caen, me han dado una impresión parecida de día lluvioso e invariable, de luz como envejecida por el amontonamiento y la antigüedad sin fecha de tantos objetos primitivos.
Nada ha cambiado desde su muerte, ¡hace ya diez años! Cuando venía a verlo, entraba por la puerta del otro rellano, que daba directamente a la habitación superior. Se sentaba, con la pipa en la boca, detrás de la pesada mesa en forma de mostrador, rebosante de objetos desbarajustados —a su derecha, en la pared, el Cerveau de l’Enfant [Cerebro del niño], de Chirico—, y se ofrecía lánguido, inmóvil, casi leñoso, con sus grandes ojos pesados y apagados de león exhausto, en un día umbroso, como oscurecido por los ramajes del invierno. Una figura remota y casi sin edad, que, presidiendo aquella mesa de orfebre y de cambista, parecía convocar a su alrededor las grandes pellizas que pueblan la media luz de los cuadros de Rembrandt, o la rica túnica del doctor Fausto: un doctor Fausto siempre a la escucha apasionada del rumor de la juventud, pero sólo hasta el pacto —excluido—, y que todas las noches se retiraba entre sus cuadros, sus libros y su pipa, después del café, en la poblada leonera de nigromante que constituía su verdadero atavío, en medio del sedimento acumulado e inmóvil de su vida entera. Porque todo, en el interior —y una sola visita bastaba para que esa palabra adquiriera toda su fuerza— de ese fanático de la novedad, hablaba de inmovilidad, de acumulación, del polvo tenue de la costumbre, de la ordenación maniática e inmutable que una criada no se atreve a alterar. A veces, picado por la curiosidad, he intentado imaginarme (pero Elisa Breton, la única que podría hacerlo, no descorrerá nunca este velo) las noches, las mañanas de Breton en su casa, de Breton solo: la lámpara encendida, la puerta cerrada, el telón caído del teatro de mis amigos y yo. Muchas razones me inducen a creer (últimamente, una libreta de apuntes que contiene dibujos, autorretratos, direcciones imaginarias de cartas, frases que anotaba al despertar) que era sobre todo durante estas supuestas horas de trabajo solitario cuando disfrutaba de las deliciosas minucias de la vida, garabateando, vagabundeando, libando en la vegetación de su museo, y siempre dispuesto a retrasar soberanamente el momento poco apetitoso de escribir. Nada me hacía sentir más próximo a él que ese gusto suyo por lo inmediato de la vida, hasta en sus dones más insignificantes, hasta en sus migajas —un gusto siempre nuevo y renaciente, siempre deslumbrado, incluso en su vejez—; y nada más adecuado que la atención inagotable que prestaba a los placeres fugaces, para hacer que con él floreciera, a cada instante, la amistad. Pienso en los áridos y feroces elucubradores que han llegado después, irrisoriamente dedicados a rehacer con conceptos —igual que se compra sobre plano— un mundo previamente vaciado de su savia y que han comenzado por agostar en vida; por eso es justo aplicarles las palabras de Nietzsche: “El desierto crece. Maldito sea quien lleve en sí el desierto”. Los que trazan planos, los especialistas en dibujar croquis se envalentonan, y asoman la nariz, cuando mengua la frondosidad de la vida; y después ya no queda sino seguir empobreciéndola, para eliminar los obstáculos que dificultan la planificación. Aquí había un refugio contra todo lo maquinal del mundo.
n
La fuerza de los libros de Breton proviene a menudo de la violenta antinomia entre la naturaleza de sus medios intelectuales y literarios y el contenido de su estética. La voz surrealista de Péret, que no choca con ninguna estructura adquirida, y que parece hablar en su lengua original, no llama la atención, pero la prédica de Breton cuenta, paradójicamente, con el potente vigor suplementario, y casi ansioso, con que suelen manifestarse los conversos. Muy a menudo da la impresión —con sus intransigencias, sus exageraciones, la fulminante rigidez de su ortodoxia— de ser el San Pablo del surrealismo, en lugar de su fundador. Y no permite nunca que se olvide que su vida ha conocido la cesura fundamental entre un Antes y un Después, y que hay un “hombre viejo” que es preciso conjurar, que renace constantemente, y que se hace siempre presente en sus lecturas, sus gustos y sus amistades. Su forma de ser, tan ostensiblemente íntegra, estaba comprometida en una reconquista altiva y siempre reemprendida: “De un sistema de pensamiento que hago mío, y al que me adapto, mal que bien, y que se llama surrealismo, si bien queda y quedará siempre algo en lo que ocuparme, sin embargo, nunca habrá habido…”
n
Pasado el periodo de revelación y entusiasmo de sus principios, el surrealismo estaba destinado, ineluctablemente, a llegar a algún tipo de entendimiento con las formas de sentir, de vivir y de escribir preexistentes, puesto que toda su apuesta inicial se fundamentaba en conjunciones de una rara excepcionalidad, que tardan tanto en repetirse como las conjunciones astrales, y porque no podía, a la larga, pretender leer en el libro de la vida al solo resplandor de los relámpagos (el mérito singular de Nadja consiste en que, gracias al poderoso encanto de su escritura, casi consigue persuadirnos de que que tales conjunciones pueden darse con la frecuencia suficiente como para urdir el tejido de una vida). Pero llegar a un entendimiento es precisamente lo que Breton no aceptaba, y no aceptó jamás. Su problema, en la medida en que quiso instituir el surrealismo como un modo de vida autónomo y cerrado, fue pretender que funcionase sin interrupción algo que, en último término, descansaba en el milagro, por definición, más que intermitente. Y de ahí provienen las actividades que, en el surrealismo de grupo, se nos aparecen, con la perspectiva del tiempo, como ingeniosos sucedáneos o como tareas de relleno, según estemos bien o mal dispuestos hacia él: juegos, investigaciones, escándalos, experiencias diversas, expediciones punitivas, direcciones, mariposas, cadáveres exquisitos, etcétera. En este sentido, la entrada de “la Revolución”, hacia 1925, en la vida surrealista, se revela a posteriori como inevitable: sólo ella podía, en el intervalo entre milagros, mantener, con cierta estabilidad, la temperatura propia de un estado de exaltación, que permitió a Breton forjarse la ilusión de que era del mismo orden, y acaso la misma, que la que provocaban, cuando consentían en desenmascararse, los fuegos del Grial surrealista. De hecho, el surrealismo nunca se puso al servicio de la Revolución (en esto no se equivocaba el Partido Comunista), sino a la inversa: la Revolución política fue siempre un sucedáneo para los días malos, para los días laborables, y Breton siempre tuvo perfectamente claro, en el fondo, que nunca permitiría que invadiera los verdaderos domingos de la vida. ~
LO MÁS LEÍDO
— Traducción de Eduardo Moga