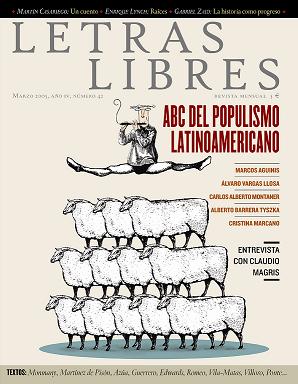De un tiempo a esta parte la condición desarraigada suele ser invocada como signo de distinción, como una especie de estado de gracia. Sin embargo, no resulta fácil establecer qué significa no tener raíces; es casi tan difícil como justificar lo contrario. Ocurre que el desarraigo se manifiesta de muchas maneras, y todas irreductibles. Afecta a veces la relación con el medio, el estado de ánimo o la manera en que cada uno entabla sus compromisos con los demás, y puede ser además una sensación pasajera o estructural, según cómo nos dispongamos a reflexionar en ello.
Yo me siento desarraigado, y no veo nada apreciable en esa condición. Estoy desarraigado no tanto porque haya pasado más de la mitad de mi vida fuera de mi lugar de origen y apartado de familia y amigos íntimos, sino por razones que —si se me permite— necesitan una digresión.
Es sabido que los individuos, sobre todo cuando son muy jóvenes, tienden a cambiar de aspecto. Dado un momento, se sienten en posesión de un cuerpo desarrollado, fértil y saludable y, por lo tanto, capaces de hacer casi cualquier cosa. Se ven como seres adultos y resueltos, pero aún no saben para qué. Como no hay meta que alcanzar y los propósitos comunes de la infancia han sido cumplidos, sienten el imperativo de ser diferentes, de convertirse en otra cosa, en otro. Este capricho no es sino la expresión de la potencia juvenil indiscriminada. Puede ocurrir que les dé por probar identidades nuevas o por asociarse con una filiación imprevista. Puede que se vean capaces de alguna audacia o temeridad, o que se reconozcan en alguna extravagancia que han ido alimentando y que, de golpe, descubren que los destaca de los demás. Es el momento en que los hombres se dejan crecer la barba o se cuelgan algún amuleto del cuello o se marcan un tatuaje indeleble en el cuerpo, el momento en que algunas mujeres, de buenas a primeras, se atreven a vestirse o a maquillarse como las fulanas. Cualquier cosa que hasta entonces pasaba por irreverente o desafiante o estrambótica se convierte en el signo propiciatorio de un nuevo yo que aflora y que nos gusta ver representado en algún atributo externo que, de inmediato, enseñamos a los demás.
Aplicamos ese atributo a nuestro cuerpo y nos miramos en el espejo o salimos por ahí, para que otros lo vean; y al cabo de un tiempo, los nuevos signos de identidad se incorporan a la imagen habitual con que intervenimos en el mundo en forma de una personalidad. De este modo tan trivial cada uno de nosotros se convence de que ha inventado un personaje propio, una máscara pública y no obstante íntima que funciona en la vida cotidiana como las efigies en las monedas, para establecer un precio para nuestro yo que luego utilizaremos en los intercambios. A algunos crearse un personaje (una máscara, hypokêímênon) les da resultado, porque ya se sabe que, desde Wilde, el artista superlativo es aquél que no sólo es capaz de crear objetos nuevos sino además de inventarse a sí mismo.
A veces los ensayos con la representación de uno mismo duran mucho más que el tiempo de la primera juventud; y entonces ocurre que el mutante se pasa gran parte de su vida cambiando de aspecto o de disfraz, mudándose de casa o de pareja, o probando nuevas profesiones, como si fuera lo mismo que cambiar de indumentaria. En cada ocasión se siente él mismo (yo) y otro, o yo como otro, igual que se dice en el célebre apotegma de Rimbaud, pero con alguna diferencia de matiz. Mientras va cambiando, ensaya toda suerte de hablas y jergas diferentes, busca con afán alguna forma que se ajuste a lo que, en el fondo, él siente que sabe de sí, pero nunca está contento con los resultados de su esfuerzo. He conocido hombres y mujeres que, como no consiguen ser iguales a sí mismos, van por ahí como camaleones, unas veces con la raya del pelo a uno u otro lado, y otras, con los cabellos echados hacia atrás, o rapados como un presidiario. Un día los ves con perilla y gafas oscuras, y otro con barba de profeta; y hay mujeres que en verano lucen grandes escotes y se pintan como cortesanas y en cuanto caen las primeras hojas, te las encuentras demacradas y escuálidas, enfundadas en un traje chaqueta, como una locutora de la CNN. Individuos que en diferentes épocas te hablan con acento portugués o con la jerga de las sectas psicoanalíticas y al cabo de un tiempo se convierten en expertos bursátiles que mascullan anglicismos para nombrar objetos cotidianos.
Durante mucho tiempo he envidiado a estos audaces camaleones y he soñado con que podía imitarlos, y dar un vuelco radical a mi vida. Qué alivio dar con una máscara (o una personalidad) nueva, una identidad inédita que pudiera llamarse con otro nombre y a la que pudiera acoplar otra historia personal con objeto de cambiar mi destino. Ser yo mismo, pero otro. Pero siempre he fracasado en el intento, quizá porque el destino personal, por su propia definición y tal como reza el tópico, no se puede cambiar.
En alguna ocasión, le planteé la cuestión a un amigo que tenía la cualidad de aparecerse todo el tiempo el mismo y diferente: “Fulano”, le dije, “cada vez que te veo tienes un aspecto distinto. Y yo, por mucho que lo intente, nunca consigo ser otra cosa que yo mismo”. Su respuesta fue tajante y algo displicente: “Lo que pasa, Enrique, es que algunos no estamos tan satisfechos con nosotros mismos”.
Podría parecer que obstinarse en ser uno mismo y representarlo así es un signo de arraigo o de estabilidad y que la capacidad de mutar tiene más que ver con el extrañamiento o el desarraigo de uno mismo, pero es al revés. Con el tiempo, he llegado a pensar que mi incapacidad para cambiarme no tiene nada que ver con un sentimiento de autosatisfacción. Durante toda mi vida he intentado hacer como los demás: he sido un estudiante aplicado y responsable que se emancipó muy pronto de sus padres y cumplió con los deberes matrimoniales y paternofiliales con el mismo rigor y disciplina con que uno se levanta por la mañana y lo primero que hace es estirar las sábanas de la cama. Durante todos esos años busqué con ahínco el punto de referencia o la pauta de participación social que me hiciera miembro de alguna entidad transindividual, algún grupo o generación, una estirpe, una nacionalidad, una profesión, una clase, entre otras razones porque siempre he visto en las vidas de los demás esas cualidades diferenciales y al mismo tiempo las debidas compensaciones gregarias que a mí me faltan, y he pensado que tenerlas era algo natural y respetable, necesario, como ser de un equipo de fútbol o creyente de alguna religión o miembro del Partido Comunista. Pero nunca he conseguido ser admitido en ningún círculo, hecho tanto más dramático cuanto que nunca he pensado que hubiera en mí ningún rasgo de excepción, ninguna extravagancia. De modo que al final me he visto retratado en el pato Gedeón —que es otro pero no puede dejar de serlo y sigue siendo él mismo— y he llegado a la conclusión de que, en definitiva, mi incapacidad para ser algo diferente de mí mismo quizá se funde en mi condición desarraigada ya que mi amigo, que cambia de aspecto, de profesión o de mujer como quien cambia de corte de pelo, puede mutar justamente porque, aunque no está satisfecho consigo mismo, es un individuo firmemente implantado en sus raíces. Parecería pues que la capacidad de mutar es propia de quienes se sienten en su lugar natural y, en cambio, que el desarraigo es lo propio de los seres inmutables.
Pero la conciencia del desarraigo no parece que sea más reveladora que la certeza de la diferencia inconsolable. Porque ¿qué demonios es el desarraigo?
Desde un punto de vista lexicológico, la palabra desarraigo se apoya en la negación de una metáfora botánica. El desarraigado es aquél que no tiene raíces, un “clavel del aire” lo llaman en Buenos Aires, por analogía con una planta parásita de la pampa que se instala en los lugares más insospechados. Se lo asocia con temperamentos veleidosos o fútiles, con la “ligereza de cascos” en las mujeres, con la inconstancia en los gustos y con la errancia que cae, también con inusitada frecuencia, entre los atributos de pueblos nómadas, como los judíos, extraña comunidad que reúne en sí y en su trashumancia irredenta todo lo que tiene de repugnante y fascinante al mismo tiempo —como bien observó Von Rezzori en sus Memorias de un antisemita— la figura del nómada. El desarraigado comparte con el nómada el no tener, o no poder, o no desear echar raíces. No quiere convertirse en vegetal, pero tampoco puede ser algo radicalmente distinto de sí mismo. Los judíos, por ejemplo, no pueden dejar de ser judíos, aunque no sepan en qué consiste serlo. Y esa condición desenraizada del nómada lo hace inidentificable y, al mismo tiempo, incapaz de suscitar identificación. Por el contrario, la radicación elevada a valor o virtud de la vida madura y responsable y, sobre todo, civilizada, es lo que falta al nómada, de ahí que los prejuicios de los sedentarios lo representen siempre como un salvaje rapiñador, irreligioso, sucio, devorador de carne humana. Resulta, pues, harto curioso que la identificación con los nómadas se manifieste sobre todo en algunos individuos muy provincianos, que no obstante permanecer arropados en su aldea o en su comarca natal, sueñan con verse protagonistas de travesías por grandes desiertos, o tejen toda suerte de fantasías acerca de la libertad del piel roja retratado por Kafka. Es extraño que se autodefinan como nómadas porque, aunque nada se los impide, nunca se echan a andar. Su “desarraigo” es más bien su desaliento provinciano, y su “idea del desarraigo”, una especie de vocación.
Y es paradójico que se vea el desarraigo como una vocación cuanto que, en el pasado, arrancar a un individuo de sus raíces fue más bien un castigo, lo que se sufre en el exilio voluntario o el destierro forzoso. De hecho, sabido es que entre los antiguos griegos la pena capital consistía en expulsar al condenado de la polis, gesto que se representaba ritualmente poniendo al condenado en las puertas de la ciudad, a la intemperie. El ostracismo servía para expulsarlo tanto como para dejarlo a merced de los enemigos. La profusa literatura sobre el exilio es pródiga en descripciones lastimeras sobre esta desventura del expatriado. El exilio es penoso porque hay que asumirse como desterrado, lo cual impone una imprevista y desconocida precariedad al que sufre esa condición. El exilio no duele por efecto de la brutal desterritorialización o por la desaparición de toda referencia familiar. Tampoco es especialmente duro porque se pierda la relación con los seres queridos. Se puede vivir en el exilio y nunca experimentar nostalgia alguna. El dolor del exilio es otro, se asocia con una conciencia nueva que no se tiene cuando uno está en su casa: darse cuenta de que a partir de un momento muy preciso se está —y para siempre— en peligro o, como se decía en la Edad Media, en danger, que es una forma de estar fuera de la ley pero a merced de ella. Cuando abandonas tu medio y sales al destierro, asumes este estado de precariedad esencial. Se apodera de ti una sensación de desprotección y de indigencia que ya no te abandona nunca, por mucho que tras largos años de asentamiento en tierras extrañas, tras un enorme esfuerzo de transculturación y con la consecuente asunción de nuevos vínculos identitarios, sientas que te has convertido en una persona diferente a lo que eras y no obstante muy parecido a los demás. Puedes aprender una lengua extraña o unos giros idiomáticos nuevos, puedes llegar a tener una vida estable y respetada, mujer, marido e hijos, y una hueste de amigos (y enemigos) locales. Pero ya no te sientes seguro, porque no es una coordenada espacial o personal lo que se rompe en el exilio sino que de pronto se produce una cesura en el tiempo.
Sin embargo, son muchos los que reivindican esa condición —la del extranjero— como un sucedáneo de la libertad. Parece que el desarraigo es parte del ideal del hombre libre —cimarrón, gaucho matrero, ranger— o lo era, en los tiempos en que todo individuo se autodefinía por asignación de un lugar propio natural, por referencia a un dominio, feudo, burgo u oficio, a una tradición secular guardada en la memoria colectiva. Consecuentemente, no faltan filosofías que rescatan para sí este desarraigo voluntario como una especie de liberación. Los franceses Deleuze y Guattari seducían y todavía seducen con su modelo de un pensamiento desterritorializado —es decir, desarraigado—, un discurso sin reglas o principios que atraviesa el horizonte de los saberes trazando sus propias cartografías. Un discurso que “hace camino al andar”.
Por otro lado, en las antípodas, también hay quienes defienden el modelo exactamente opuesto, es decir, se reivindican de una sangre y un suelo (Blot und Boden), pensamientos celosos de una tradición imaginaria y contundente, ancestral, y estrechamente fundidos con un paisaje, igual que el loco Hölderlin al final de su vida, describiendo una y otra vez en pequeños poemas de forma perfecta la vista desde la ventana de su cuarto, que daba al Neckar. Así procede Heidegger, cuando rechaza la cátedra de Berlín y defiende con orgullo sus raíces campesinas (Por qué permanecemos en provincia, 1934) o, años después (El camino del campo, 1949), cuando compara la deriva de su pensamiento con el sendero que lleva y trae desde el portón de su cabaña al Ehnried. El camino del campo es la alegoría de las raíces heideggerianas en la comarca suaba, el emblema de su adhesión al único lugar donde, según confiesa, conseguía recluirse para meditar, donde era capaz de reconocer su propia soledad sin estar nunca solo.
Sin duda, la pasión telúrica de Heidegger tiene su lado lógico, puesto que el campo es el lugar donde se implantan las raíces, mientras que la ciudad es lo contrario, el lugar que habitan los sin tierra y donde cabe imaginar que cualquiera puede ser otro. La ciudad es, desde esta perspectiva campesina y provinciana, la patria imposible de los desarraigados. En la ciudad anónima y artificial el espíritu se extravía mientras vaga por las travesías urbanas, como hacía Walter Benjamin —emulando a Baudelaire— perdiéndose para reencontrarse a sí mismo en los pasajes de París, donde hallaba otros tantos laberintos reveladores: probable afición ritualizada de la propia errabundia vital, que por otra parte se refleja en su característica escritura, hecha de vericuetos y rincones insólitos y trouvailles. En efecto, la ciudad es el lugar en que no se puede establecer raíces sino más bien donde uno se descubre desarraigado, tal como describe Sebald a los protagonistas de los relatos reunidos en Los emigrados, con esa prosa protocolaria, salpicada de fotografías como espectros, que es una prosa también desarraigada, de judío alemán que vive marginado en la Inglaterra proletaria.
El hecho es que, ciudad o campo, son figuras tópicas de la fantasía que, como de costumbre, la filosofía no ayuda a dilucidar. ¿Qué es el desarraigo? No parece sencillo determinarlo porque, en un mundo convertido en megápolis, ¿quién tiene raíces, en verdad? Podría parecer que el desarraigo es la versión mala del cosmopolitismo. Se diría que, al desarraigarnos, nos instalamos en (hablamos de) una condición universal. Pero hay algo trivial en esta idea. Las bullangueras reivindicaciones identitarias (de la condición genérica, de las minorías perseguidas —gay, negra, mestiza, indoamericana, etcétera—, de las nacionalidades históricas, de las lenguas o los cultos prohibidos, de una tradición enfrentada a una tribu dominante) se suelen proponer como estrategias alternativas contra el desarraigo moderno (o posmoderno) y, cada una a su manera, suelen apelar a la reconstrucción de las raíces, pero fijémonos en que sus pequeñas pedagogías locales no se distinguen de ese gesto coqueto, infantil, con el que muchos de nosotros creemos que llegaremos a ser otro con sólo dejarnos crecer la barba. La afirmación de la diferencia, ya no en una dimensión individual sino como ideología o como espíritu colectivo, se propone como un alivio del desarraigo, pero España, toda llena de bobas tradiciones pueblerinas, no es menos desarraigada que Hong Kong o Las Vegas. El localismo identitario en la megápolis, más que una alternativa al desarraigo cosmopolita, se parece a una competición en una kermesse de barrio. La raíz que se invoca en las ideologías identitarias se apoya en la ilusión de la diferencia, pero nunca consuma o perfila tradición alguna sino que es tan sólo su remedo. El neoarraigado que se “reencuentra” en una identidad colectiva es un infeliz al que persiguen los demonios gregarios, como a tantos charnegos, que se convierten en rabiosos nacionalistas catalanes para expiar la vergüenza que le causan sus padres inmigrantes expuestos a la mirada discriminatoria de la comunidad que los ha adoptado a regañadientes. Y la otra fórmula compensatoria, la ocurrencia de Clifford Geertz, la proclamada y necesaria localidad del pensamiento en la “época de la globalización”, tan sólo encubre esta miseria espiritual contemporánea con una fórmula retórica que, en definitiva, es una falsa conciencia generada por el desamparo característico de nuestras sociedades. ¿Qué es más enaltecedor para el destino de un individuo? ¿La raigambre imaginaria en una tradición nacional o local o espiritual, o la extraterritorialidad que habla muchas lenguas o simplemente no sabe qué lengua habla? La primera invoca una filiación que se pone en cuestión de forma constante; la segunda describe la sensación de sentirse desarraigado por oposición —la renuncia al territorio propio—, y aunque sigue siendo una forma de alienación, es además una manera de liberarse del tiempo, de la historia, de la tradición, porque se sostiene sobre una memoria histórica indeterminada, que se inventa a sí misma, tal como se deja ver en la obra de algunos grandes escritores “extraterritoriales” como Pound, Beckett o Nabokov (por cierto, no en la obra de Borges, quien —contra lo que opina Steiner— es muy argentino). Vivimos en un mundo de desarraigados nómadas, tal como lo observó Spengler (y en la acera de enfrente, Adorno), y en ese mundo ya no es preciso describir la condición sino que se trata de comprender cuál es el talante que se apodera de cada una de nuestras vidas cuando nos sentimos individualmente desarraigados.
El desarraigo no es la ausencia de una referencia radical, el poso o carencia que queda tras las migraciones o tras la muerte de las tradiciones por obra de la técnica. No es tampoco una identidad contestataria o rebelde, como un tatuaje provocador en un cuerpo insignificante o feo, o un grafitto anónimo e incomprensible en una pared suburbana. El desarraigo no tiene nada que ver con el lugar, el espacio o el escenario de la vida propia que hace siglos que devino mundo sin márgenes ni confines. El desarraigo se parece al spleen baudelaireano y, como él, tiene que ver con el tiempo.
¿Una experiencia del tiempo entonces? ¿Pero cuál?
El 18 de octubre de 1961 el poeta Philip Larkin dejó acabado un poema en que apuntaba, tal como era habitual en él, algunas observaciones sumamente amargas. Decía Larkin que a las naciones de rasgos imprecisos como las malas hierbas, a los nómadas que se pasan la vida entre las piedras, a los aborígenes malencarados y de baja estatura o a esas familias que habitan los suburbios fabriles de las grandes ciudades y sólo conocen las mañanas frías y grises y los adoquines del barrio, la vida se les representa como una manera muy lenta de morir. Morir lentamente es la forma característica que tienen de construir sus casas y de bendecirlas, su manera de medir el dinero y el amor, de tal modo que incluso aquel día que dedican a matar el cerdo o a festejar un nacimiento al aire libre transcurre también lentamente porque ellos lo viven como un anticipo lento, inexorable, de la muerte. Larkin observaba que explicar esta condición a algunos no les dice nada; en cambio para otros no deja nada que decir, como si lo que se ilustra en ella hiciera innecesaria u ociosa cualquier tentativa de conmiseración, o de esperanza.
Las clases sociales son mundos irreductibles y estancos. La esperanza de una redención por la vía de una condición social privilegiada no se verifica en un estatuto material que pueda fijarse en el espacio o en los objetos. Lo que hace al buen burgués un hombre satisfecho es su modo especial de vivir el transcurrir del tiempo y que se resume en un presente interminable. Su conversación lo revela: habla sobre lo que está haciendo, lo que acaba de hacer y lo que hará inmediatamente después. Toda incursión en un momento del pasado, toda anticipación o elucubración sobre el futuro le parece inconveniente y la rechaza con un gesto brusco, o la castiga cambiando de tema de conversación. El burgués es dueño de su tiempo. El hombre suburbial, el expulsado de la tierra, el que no tiene raíces, en cambio, está atrapado en su tiempo propio, que sólo consigue ver como la espera de su propia muerte. Sólo es para esa muerte que tiene siempre delante de sí.
¿Muerte? Hablemos de la muerte, pues. Pero no, mejor en otro momento. –
(Buenos Aires, 1948) es filósofo, escritor y profesor de estética en la Universidad de Barcelona. Es autor de, entre otros títulos, 'Filosofía y/o literatura' (FCE, 2007).