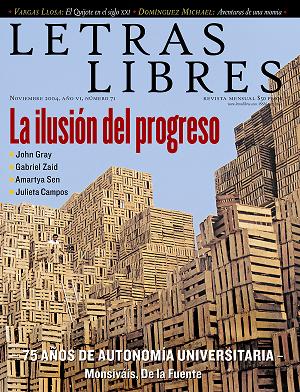TERTULIA
Guillermo Sheridan
TERCER ACTO
No hay cambio
No ha cambiado esa forma extravagante de saludar a la bandera que consiste en extender la mano derecha, como si los dedos fuesen un pequeño batallón de infantería dispuesto a morir por la patria, ponerla firmes ya y lanzar un marcial autokaratazo al corazón. El saludo militar, el mismo karatazo pero a la visera de gorra o sombrero, se entiende: es la versión minimalista de descubrirse la cabeza ante autoridad o símbolo justificado. Como no hay sombrero que quitarse, el saludo se traslada entonces al corazón, para significar lealtad, como si los corazones fueran leales y como si usaran sombrero.
No ha cambiado la suposición nacional de que cambiar un billete de cien pesos por cinco de veinte implica perder dinero.
No ha cambiado la forma de usar perfume de la mujer mexicana, ni su convicción arraigada de que es agradable agredir los olfatos de los vecinos, averiarles el sensorio y devastarles el gran simpático. La mexicana no usa perfume, lo ostenta; no insinúa, grita; no decora, pintarrajea. Aureolada con su nube de químicos canallas, violetas sicalípticas y feromonas de azúcar glass batidas con sudor de gitana, la mexicana arroja su hedentina punzocortante con violencia de género. (De los “varones” y sus lociones pegajosas de testosterona reconcentrada, mejor ni hablar.)
No ha cambiado la convicción nacional de que los cruces peatonales en las esquinas, señalados con rayas amarillas o blancas, equivalen al centro de un tiro al blanco para poder atinarle mejor a los peatones, sobre todo si son niños o personas mayores, que no han entendido la supremacía de la hojalata sobre la epidermis. Tampoco la de que un semáforo en rojo significa avanzar, ni la de que todo mexicano es un perito nato en accidentes de tráfico.
No ha cambiado el amor aborigen al ruido, ni la suposición de que la garantía de la nacionalidad sigue siendo hacerse de las primeras bocinas o el primer claxon. El mexicano piensa que hacer ruido fortalece la personalidad. Con un horror metafísico al silencio, intuye que la prueba irrefutable de su existir guarda una proporción directa con los decibeles que hace retumbar a su alrededor. El vecino que llega a su casa a las tres de la mañana chilla con su claxon para que “la gata” le abra. El joven ha convertido su auto en una bocina ambulante y recorre las calles feliz de que a su paso, en un kilómetro a la redonda, todo mundo se entere de que un negro talentoso con su media en la cabeza opina que fuck you tom tom fuck you nigga tom tom fuck you bitch. El rasgo definitorio del medio millón de microbuses que trasladan gente en la ciudad consiste en modificar su sistema de escape, agregarle “gargantas” y tubos cromados, para que produzca un rugido histérico de brontosaurio eyaculando que alegra a todo el mundo. El deleite de arrancar o enfrenar en las noches, convirtiendo los neumáticos en un largo alarido, sigue siendo un homenaje al berrido de los niños aztecas cuando les tocaba la suerte de ser desollados vivos.
No ha cambiado la idea de que toda acción acometida en bola, sea de la índole que sea (desde entrar a un restaurante hasta apoderarse de la tribuna del Congreso Nacional), tiene, por el simple hecho de que sus protagonistas van en bola, legitimidad instantánea, justificación moral y autoridad para arrasar con los derechos de los que no andan en bola. Andar en bola supone la creación de una república instantánea y fugaz, con tantos dictadores plenipotenciarios como miembros tenga la bola.
No ha cambiado la idea de que la canción “El rey” es bonita, ni la de que los charros churriguerescos, con todo y sus pistolotas bordadas, representan cabalmente el alma de la patria, hasta en el Museo Guggenheim. En cosa de disfraces, tampoco ha cambiado la forma de decorarse que tienen los obispos y cardenales, su fascinación pueril por el oro, el abalorio, las capas estrepitosas, las mitras y anillotes, encajes y bordados. Siervos de un carpintero, con apariencia de sillones clase media de estilo rococó.
No ha cambiado, si los programas de la tele son indicador fiel, la mexicana fe de la psique masculina en que la hombría se define esencialmente por el esfínter anal. El varón mexicano se siente obsesionado por ser violado, en especial por sus amigos o sus compañeros de trabajo; o desea serlo, o le da curiosidad ver qué se siente, o ya lo fue. En cualquier caso, esto se supone que es muy chistoso.
No ha cambiado la idea de que un líder sindical o gremial, del espectro ideológico o partido que sea, está puesto en su cargo democráticamente persécula para que sus afiliados lo miren, conmovidos, engordar y enriquecerse y comprarse sus cochezotes y sus corbatotas o sus mascaditas de seda, y para hacerle muchas reverencias mientras ven cómo le crecen sus güevotes.
No ha cambiado la idea de que la Coca-Cola es nutritiva y cura las enfermedades gastrointestinales. Ni la de que las botellas de plástico o las bolsas de celofán y plástico se tiran al suelo porque se convierten en provechoso abono para que florezcan los jardines y las banquetas. Tampoco la convicción de que dejar las varillas fuera del techo es elegante, ni la de que meterles en las puntas una botella de vidrio las hace funcionar como pararrayos. Tampoco la de que aventar zapatos tenis a los cables de luz o meter llantas viejas a las ramas de los árboles es decorativo. Ni la de que lanzar cohetones con tres kilos de pólvora hace sentirse muy contento al santito del barrio. Ni la de que ir al aeropuerto a esperar a alguien es emocionante, ni…
Y lo que menos ha cambiado es la idea de que como México no hay dos. –
Es un escritor, editorialista y académico, especialista en poesía mexicana moderna.