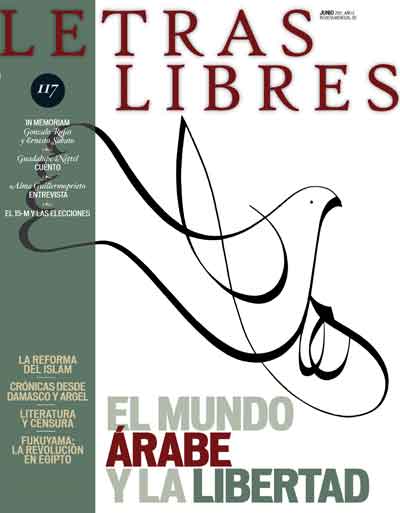Lo mismo que Borís Pasternak y Marina Tsvietáieva, lo mismo que Heberto Padilla y Virgilio Piñera, durante una época el checo Jan Zabrana (1931-1984) no encontró otro recurso que la traducción literaria. Prohibida la publicación de artículos o libros con su nombre, le quedó como salida prohijar en lengua checa textos de otros. Así tradujo del inglés a Conrad, Pound, Stevens, Greene, Plath, Patchen, los poetas beatniks. Y del ruso a Bunin, Esenin, Mandelstam, Babel, Pasternak, Tsviétaieva, Platónov, Pilniak: algunos censurados como él mismo.
La culpa le venía de herencia, de una familia de maestros metidos en política entre el fin de la guerra y el golpe comunista de 1948. Su padre había sido elegido alcalde de Humpolec. La madre, diputada del parlamento regional, trabajó a favor de un gobierno socialdemócrata. Todo lo cual significó la cárcel para ambos bajo el comunismo. La madre fue sentenciada a dieciocho años de prisión en el primer gran proceso estalinista de Checoslovaquia. El padre recibió una condena de diez años. Jan tenía diecinueve por entonces y había terminado el bachillerato. Al volver a casa, encontró todas las habitaciones precintadas, salvo una pequeña cocina que le dejaron para vivir.
De la literatura, solamente la traducción. De la casa familiar, solamente el rincón de la cocina.
A través de una ventana que la policía olvidara sellar consiguió salvar la máquina de escribir de sus padres. Escondida en una maleta, llevó a Praga aquella Underwood. Cuatro o cinco años después, al hacerse traductor, hizo que le agregaran el signo de admiración al teclado. Aunque no fuera precisamente euforia lo que ese trabajo iba a despertarle.
Hijo de padres considerados traidores a la nueva sociedad, en vano intentó matricularse en filología clásica en la Universidad Carolina de Praga. (“La universidad es para los revolucionarios”, rezaba un lema cubano de la década siguiente.) Logró, en cambio, matricularse en una facultad de teología, de la cual sería excluido también. Y es que la Iglesia, para pervivir, no podía acoger a todas las ovejas perdidas.
Encontró empleo en Praga como ajustador mecánico en una fábrica de vagones ferroviarios y como amolador en un taller de esmaltado. Publicó en 1955 sus primeras traducciones del ruso. En los años sesenta alcanzó a ver editados cuatro títulos escritos en colaboración con Josef Škvorecký: tres novelas policiales y un libro infantil. Recibió la visita de Allen Ginsberg. Una foto de 1965 los muestra a ambos inclinados sobre un texto.
Ginsberg sería expulsado de Checoslovaquia como antes había sido expulsado de Cuba. Camino del aeropuerto, encomendó a un agente de Seguridad del Estado que entregase a Zabrana las cuatrocientas coronas que este le había prestado para comprarse unos zapatos. “Explicarle que cualquier checo prescindiría encantado de las cuatrocientas coronas antes de que los de seguridad lo incluyeran en la lista de los que habían tenido algo que ver con el ‘caso Ginsberg’, seguramente carecería de sentido”, reconoció Zabrana años después. Incluso alguien como Ginsberg parecía incapacitado para comprender la situación en que vivía su traductor al checo.
Durante los sesenta, publicó tres libros de poemas. Enviado a la editorial, el cuarto tuvo que esperar hasta el fin del comunismo para llegar a sus lectores. Porque la invasión de las fuerzas del Pacto de Varsovia implantó en Bohemia una censura más opresiva (la apreciación es de Zabrana) que las que existieran durante el Imperio Austrohúngaro, el dominio del Reich o el régimen comunista de los años cincuenta.
Él era un testigo demasiado escarmentado como para haberse hecho ilusiones: “a diferencia de la mayoría de los que participaron en él activamente, 1968 no podía entusiasmarme por la perspectiva de que mi situación personal mejorara. ¿Debe uno acaso hacer las paces con el que lleva veinte años asfixiándolo, acallándolo y matándolo, con quien lo ha privado de toda su juventud y le ha imposibilitado cualquier forma de existencia humana libre en cuanto esa misma persona le ofrezca la perspectiva de una supervivencia medianamente cómoda en una residencia de ancianos subvencionada por el Estado?”.
No había cumplido los cuarenta y ya pensaba en un retiro de ancianos. Llegó a conjeturar una utilidad para la invasión soviética: a la larga, aquellos tanques salvaron el orgullo nacional porque los checos no habrían sido capaces de derrocar al régimen con sus propias fuerzas. Mejor entonces recordarlo como un heroico intento interrumpido. Mejor la rabia y la promesa de venganza.
Sus padres habían salido de prisión, amnistiados. La madre se le apareció en su piso de Praga. Llevaba botas altas con cordones y la misma ropa con que la detuvieran once años antes. Al besarla en los labios, percibió el olor a carne de caballo de la dieta carcelaria. Miró la vena varicosa de una de sus piernas, que apenas había sido una pequeña marca. (A los tres meses de estar en libertad, le dio una embolia cerebral. Tartamudeó hasta conseguir hablar, hizo garabatos y luego palabras, aprendió a caminar. Le denegaron el derecho a una jubilación como maestra y se empleó como criada, eventualmente como contable. Lamentaba haber estropeado la vida de su único hijo, guardaba para él bocados de comida que le regalaban, no le aceptaba dinero.)
“Todos han terminado de traductores”, reconoció Zabrana. “Todos. Yo el primero.” Lo mismo que su madre, solo encontraba empleo entre la servidumbre. Su orgullo (cuando sentía orgullo) era el de las fieles criadas que han perdido la vista sirviendo. Y al menos él estaba autorizado a firmar sus traducciones, porque otros ni siquiera alcanzaban ese privilegio.
Pudo sobrevivir bajo el régimen comunista, alcanzó a publicar antes de morir. Ocho años después de su muerte, aparecieron dos volúmenes de sus diarios íntimos, escritos desde 1948, el año de la toma del poder por los comunistas. De esos dos tomos, el escritor y traductor Patrik Ourednik (otro excluido de la educación superior por razones políticas) seleccionó y anotó una décima parte para esta edición, publicada también en francés y en italiano.
El título remite, inevitablemente, a un bolero popularizado por el trío Los Panchos. El retrato del autor en la cubierta recuerda a Edward G. Robinson, semejanza desmentida por el resto de las fotos suyas que he visto luego. Toda una vida constituye la rumia de un condenado, el cuaderno de notas de un traductor y el diario de alguien que envejece: triple investigación.
“Basta que un régimen policial se mantenga en el poder durante veinte años para que convierta a todos en cómplices suyos. Incluidas sus víctimas”, formuló Zabrana. Sus anotaciones hurgan en condenas y complicidades, refieren el sutil esfuerzo desplegado para convencer a los agentes encubiertos de que no se sospecha de su trabajo. Dan noticias de las delaciones sufridas y, a diferencia de la edición checa, las notas de esta edición mencionan por su nombre al delator.
Pueden leerse algunos episodios decisivos. Un amigo pide a Zabrana ayuda para quien sentenciara a su madre como fiscal, jubilado ahora por enfermedad y en aprietos económicos. El presidente del Consejo Nacional de las Artes devela una placa allí donde un poeta perseguido por él se suicidara. “Un asesino pronunciando un discurso en honor de su víctima: he ahí uno de los rasgos característicos de la moral comunista.”
Zabrana sigue especialmente las noticias de Cuba. Lleva una lista de escritores perseguidos por el régimen castrista, tilda de idiota el entusiasmo de Ginsberg por la victoria revolucionaria en Bahía de Cochinos, refiere las equivocaciones habaneras de Sartre, la estampida migratoria del Mariel. En cuanto a España, lo desespera la lenta desaparición de Franco: “¡Qué tarde, a cuán elevada edad se mueren los dictadores y los cerdos de este mundo!”
Sus apuntes demuestran un oído tan atento a la perversión del lenguaje como el de Victor Klemperer en lti. La lengua del Tercer Reich. “Ya solo los censores saben con precisión lo que es el arte”, reconoce. Una tarde, tropieza en un tranvía con una chica que lee ensayos de Marina Tsvietáieva traducidos por él. Es mortalmente fea y él va borracho. La lectora alza la cabeza del libro, indignada por tener encima su vaho de cerveza. “Me daba pena de ella, por el esfuerzo que estaba haciendo, y de mí, porque solo las y los de este tipo se interesan por la proyección que de nosotros mismos hacemos en nuestra obra…” Ella no llega a saber que leía palabras de un pasajero tan molesto. “Por supuesto que al llegar a casa lo primero que hice fue mirarme al espejo.”
Muchas anotaciones sirven de espejo a Jan Zabrana. Consigna su decadencia física con una sensibilidad próxima a la de Philip Larkin, a quien no tradujo. De la barriga: “comprobar un buen día, cuando estás sentado a la mesa escribiendo, que tu propia barriga se te ha sentado sobre las rodillas, como un gato de angora caliente y pesado y ha comenzado a calentarlas”.
Del alelamiento: “Envejezco. Con un cigarrillo encendido en la mano izquierda, fui a hacer pis. No sé en qué estaría pensando en ese momento, pero mientras me abría la bragueta me quemé el pene. Envejezco.”
Si la vejez lo acerca a Larkin, la muerte lo acerca a Cioran: “Mantengo correspondencia con un sepulturero. Con el sepulturero de Poděbrady, el señor Cerny. Por fin una correspondencia útil. Con perspectivas de futuro.” Y traza este otro límite: “A partir de los cuarenta y cinco me paso la vida escribiéndole a alguna gente para contarles cuánto los quiero.
Y no es porque los quiera, es para que no me maten.”
Toda una vida es la venganza de un escritor condenado a la muerte civil. Traducir y llevar secretamente un diario… Sus páginas, como siempre que son consignadas vilezas, corren el riesgo de estetizar el mal, de darle empaque. Él mismo sopesó esta posibilidad: “ser consciente de la nostalgia, de que ya es abstracto hasta el dibujo que la correa del látigo marcaba sobre la espalda del prisionero, aquel del año 1945”. (La marca del latigazo hace un dibujo abstracto, es casi arte colgable.)
No existe en español, hasta donde sé, otro libro suyo. He leído que las novelas policiales que escribió junto a Škvorecký fueron populares en su tiempo. Busqué, sin provecho, noticias suyas en un libro tan lleno de citas como Praga mágica de Angelo Maria Ripellino. Su nombre no aparece en las memorias de Jaroslav Seifert, que debió desechar recuerdos problemáticos o simplemente no lo conoció. Tampoco cuenta para el John Banville de Imágenes de Praga, que se codea con gente mal vista políticamente y con agentes encubiertos.
Hace un par de años, el Instituto para el Estudio de los Régimenes Totalitarios publicó un volumen de imágenes de seguimientos policiales: Praga a través de la lente de la policía secreta. Miloš Forman, Milan Kundera y otros entes problemáticos aparecen en ellas. Sin haber visto ese libro todavía, juego con la idea de que en alguna de sus fotos Jan Zabrana anda por Praga. ~
(Matanzas, Cuba, 1964) es poeta y narrador. Su libro más reciente es Villa Marista en plata (Colibrí, 2010).