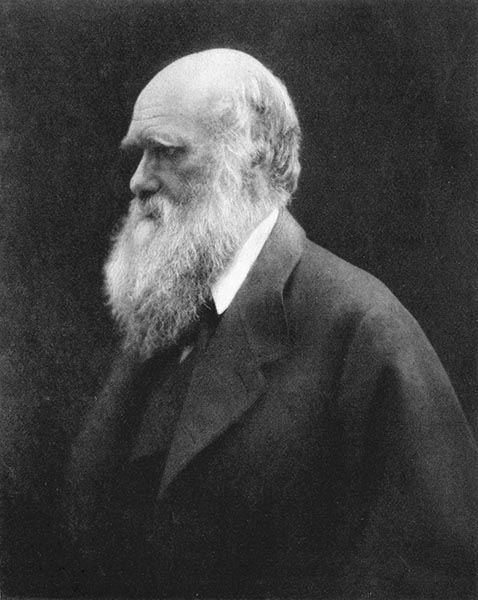21 de noviembre. “Más de sesenta horas sin una sola ejecución.” Cuando PM, el principal tabloide de Ciudad Juárez, no logra retacar su primera plana con cadáveres, tiene que esforzarse por encontrar otra nota. “La ciudad acaba de experimentar un inusual incremento de paz… el mayor en tres años. Las estadísticas de los periódicos muestran que el 29 de diciembre de 2008 transcurrieron cincuenta horas sin que ocurriera un asesinato. Más tarde, el 29 de octubre de 2009 Juárez vivió 41 horas sin muertes violentas.” Es decir, las cosas se han calmado bastante desde el año anterior. Arturo, un periodista local con quien me reuní en el aeropuerto de El Paso, Texas, del otro lado de la frontera, se burla de eso: “Hoy Juárez está muy calmada. Incluso aburrida. Solíamos tener quince o veinte muertes diarias. Ahora son solo tres, cinco, siete.” Pero decir “aburrido” es algo relativo. La primera portada de PM que veo muestra la fotografía –completamente explícita– de un cadáver cuya cabeza no es más que un cráneo: el hombre había sido quemado con ácido mientras “aún estaba vivo”, según precisa el artículo. Que da la información de rigor: nombre y edad (José Gallegos, 22), circunstancias del crimen (“levantado en la colonia Kilómetro 29 a las 2 a.m.”), reacción de sus familiares (“daban gritos de horror y de desesperación al darse cuenta de las condiciones en que había sido encontrado su ser querido”). Los investigadores de la policía recabaron los testimonios de rutina y recogieron el cuerpo. Pero no pasará nada más, ningún tipo de seguimiento, ningún informe de la investigación, ningún arresto, ningún proceso, ni siquiera un intento de explicar las razones por las que unos desconocidos consideraron adecuado sumergir la cabeza de José Gallegos en el ácido; en las posteriores ediciones de PM su foto será sustituida por las de otros muertos, de los que tampoco se sabrá nada más. “Lo que enloquece a la gente –me explica unos días después, con gran franqueza, un policía municipal llamado Roberto– es que no se da seguimiento. Los expedientes se acumulan uno encima del otro y nada se resuelve. A menudo las madres tienen que hacer sus propias investigaciones.”
+Un miembro del grupo Álamo registra un departamento a las 2 a. m.
Esa es la normalidad aquí; la normalidad y la regla. Se asesina todos los días, todos los días alguien desaparece, y la vida sigue. Cuando uno cruza desde El Paso, a la hora pico de la tarde, los autos se acomodan en tres colas para pasar el puente. Vendedores de flores y de periódicos se pasean entre los vehículos, peatones cruzan por un corredor cercado con rejas, un letrero advierte: “Prohibidas todas las armas en México.” En esta dirección el trámite es rápido, veinte minutos cuando más, mientras que en el otro sentido hay que hacer de dos a tres horas de cola, sobre todo durante las vacaciones, cuando la gente de Juárez se va de compras a Estados Unidos; aunque la gente gana en promedio diez veces más que en México, todo ahí es más barato. Más allá del puente se despliega Ciudad Juárez, una enorme retícula de luces titilantes que se extiende hacia todas partes antes de apoyarse, en el fondo, hacia el suroeste, contra las crestas de la Sierra de Juárez, grises durante el atardecer. En una de las laderas se puede leer, incluso a varios kilómetros de distancia, una inscripción enorme: “la biblia es la verdad. léela.” El puente desemboca en Avenida de las Américas, una avenida ordinaria con su flujo de autos, sus centros comerciales, sus tiendas y sus gasolinerías; uno creería hallarse aún en El Paso de no ser por los camiones multicolores y el omnipresente tufo del drenaje. En el nuevo centro, la Zona Pronaf, grupos de jóvenes bien acicalados se reúnen a la entrada de los bares, clubes y restaurantes, donde suena música de mariachi o corridos para un público en que conviven en partes iguales la clase media y los narcos. En realidad, solo desde hace poco tiempo los autos han vuelto a circular de noche y muchos negocios siguen cerrados. En 2009 casi ninguno estaba abierto, debido a la “cuota”, ese impuesto que se aplica en la calle; los narcos apretaron demasiado y numerosos bares ardieron en llamas, mientras otros bajaron de golpe la cortina en espera de tiempos mejores, esos que con parsimonia están volviendo. Ya no hay soldados en las esquinas ni retenes, como en 2010, aunque la policía federal sigue patrullando y los municipales circulan, así sea con solo dos pickups recargadas de agentes con casco, chaleco antibalas y rifles automáticos listos para disparar.
18 de noviembre. “¡Eliminado por una sicaria!” Para los romanos, el sicario era un terrorista judío que ocultaba su daga bajo la ropa; hoy, en México, es un asesino a sueldo que prefiere, como la homicida del hombre ultimado esta tarde en plena Avenida Juárez, un arma de fuego. Y a pesar de lo que reporta PM y de las sorprendentes agentas municipales ataviadas como Robocop, Ciudad Juárez es más célebre por sus muertas que por sus asesinas. Ha habido tantas, a partir de 1993, que fue necesario inventar una palabra para ese fenómeno: feminicidio. Roberto Bolaño le dedicó su último (y mejor) libro, 2666. Al cabo de algunos años, aparte de las organizaciones no gubernamentales que se abocan a la lucha contra la violencia de género o doméstica, ya no se habla mucho de ello. No es que se haya dejado de asesinar a mujeres, sino que hoy se asesina veinte o treinta veces más a hombres; durante las dos semanas que pasé en la ciudad, las únicas mujeres asesinadas lo fueron en pareja, un desafortunado daño colateral. En cambio, las mujeres siguen desapareciendo, aunque ya no es como antes, cuando se encontraban sus cuerpos en tiraderos de basura o terrenos baldíos. El centro de la ciudad está tapizado de letreros en que se pide ayuda para localizar a alguien, por doquier, en el poste más pequeño o en cualquier muro con espacio libre: “ESTEFANÍA HERNÁNDEZ GALLEGOS, 18 AÑOS, desaparecida el 14 de noviembre de 2011; MARISELA GONZÁLEZ VARGAS, 26 AÑOS, desparecida el 26 de mayo de 2011; ESMERALDA CASTILLO RINCÓN, 14 AÑOS: ayúdenos a encontrarla.” Todas estas víctimas se parecen: hijas de familias trabajadoras, “morenitas” –como se les dice–, habitantes de barrios pobres, empleadas de las maquiladoras o dedicadas a la prostitución, o ambas cosas. Las jovencitas de clase media, a menudo blancas o en cualquier caso de piel más clara –diga lo que diga la ideología oficial–, no salen de noche, y cuando lo hacen van en coche; mejor aún, si papá tiene dinero, viven del otro lado, en El Paso. Y como las desaparecidas casi nunca vuelven a la superficie, proliferan las teorías: se habla de trata de blancas (como si los burdeles mexicanos tuvieran problemas para reclutar voluntarias), de esclavitud contemporánea, todo salvo admitir que están muertas. Es el caso de Ricardo, un hombre apesadumbrado, demolido, que a la menor provocación empuña una pancarta para recordarle al mundo el destino de su hija Mónica, desaparecida el 26 de marzo de 2009 en el campus mismo de la Universidad de Juárez. Era una chica seria, bonita, buena estudiante, con pocos amigos. Los agentes hicieron lo acostumbrado, interrogaron a los amigos y a la familia, para luego asegurar que Mónica era una alcohólica, una drogadicta, y que se prostituía. “Es una investigación simulada –afirma el padre con voz monótona, resignada, perdida–. Ellos la victimizan pero no la buscan.” El Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas, del que forma parte, ha documentado más de doscientas cincuenta desapariciones de mujeres en 2011, con una diaria durante la primera quincena de septiembre. “No tenemos idea de por qué o cómo”, continúa Ricardo. Hace más de año y medio, en parte por la crisis y en parte para buscar a su hija, renunció a su trabajo y, contra todo lo que a un extranjero le parece evidente, no pierde la esperanza. “Sigo creyendo que mi hija está viva. Intentamos presionar a las autoridades para que la encontraran. Intentamos también investigar nosotros mismos. Pero no tenemos recursos, ni siquiera para comprar un refresco.”
Las maquiladoras –o simplemente las maquilas, como suelen llamarlas– para las que trabajaban muchas de las desaparecidas son fábricas estadounidenses donde ensamblan, con piezas importadas sin haber pagado impuestos, los productos terminados que después habrán de exportarse: electrodomésticos, ropa, objetos de plástico, autopartes, muebles. Por supuesto, la mano de obra cuesta mucho menos en México que en Estados Unidos: mil pesos a la semana. Las maquilas existen desde mediados de los años sesenta, pero se desarrollaron de verdad a partir de la entrada en vigor, en 1994, del TLC, que, tras devastar brutalmente la agricultura mexicana, dejó ociosa a una inmensa población rural, sobre todo en el sur, que se encaminó hacia las fábricas del norte. A comienzos de 2008, las maquilas de Juárez daban empleo, según Forbes, a unas 280,000 personas, la mayoría mujeres jóvenes de origen rural. Pero la crisis ha golpeado fuerte al sector: 57,000 empleos se perdieron en ese mismo año y 30,000 en el siguiente; además, las condiciones mejoraron en China, al tiempo que los mexicanos parecían ponerse demasiado exigentes, reclamando mejores salarios e incluso una somera seguridad social. De golpe, muchos de los “migrantes internos” –al menos los que no han intentado cruzar ilegalmente a Estados Unidos– tuvieron que hacer las maletas y regresar a sus lugares de origen.
+Familiares y miembros de la banda Artistas Asesinos velan a sus parientes y “hermanos” en el cementerio San Rafael.
En el sur y el sureste de la ciudad, eso se nota a simple vista. Al este de la carretera Juárez-Porvenir, detrás de los primeros campos algodoneros, el muro de la frontera cubre el horizonte, como para recordar que toda esta miseria tiene un más allá, que por supuesto es inaccesible. Luego uno deja la vía rápida para penetrar a trompicones en la colonia Riberas del Bravo, un conjunto habitacional del Infonavit, el gran programa gubernamental de vivienda social echado a andar a comienzos de los años setenta para alojar a parte del nuevo proletariado urbano. Entre inmensos lotes baldíos casi sin árboles, a lo largo de calles milimétricamente trazadas pero carcomidas por los baches, casi todos los cubos de concreto –de 36 metros cuadrados cada uno, vendidos a los trabajadores en unos 180,000 pesos mediante créditos a treinta años, cobrados directamente del salario– están vacíos. En una calle con unas veinte o veinticinco casas, solo se mantienen unas cuatro o cinco familias, islotes en ese mar de desolación, reconocibles por sus pequeños y bien cuidados jardines o sus antenas de televisión satelital. Los demás cubos, cubiertos aún por escamas de pintura en tonos pastel, rosa, verde, amarillo, azul, que a su vez han sido decorados con grafitis, están desnudos: sus antiguos ocupantes se llevaron todo, puertas, ventanas, tomas eléctricas, lavabos, escusados. “Si pudieran llevarse la casa, se la llevarían”, cabeceó el diario PM con su habitual sutileza. El cemento de los muros, mezclado con agua de caño, está cubierto de hongos y va descarapelándose; los jardines están invadidos de arbustos y todo tipo de hierbas; sobre los suelos de linóleo languidecen trapos sucios, un osito de peluche o una muñeca, o la basura de los escasos vecinos; delante de cada casa puede verse el medidor eléctrico, en el que parpadea a veces, como con miedo, una palabra: “BUSCANDO, BUSCANDO…” No hay drenaje, solo un canal de desagüe, por lo que cuando llueve todo se inunda. Más arriba, en Zaragoza, otro conjunto del Infonavit, pero esta vez asentado sobre una meseta desértica, no funcionan las luminarias de la calle, pues el transformador fue robado. Aquí también la mayor parte de los habitantes se ha regresado a su tierra, sobre todo Veracruz. Se queda la violencia: “Por allí arrojan los cadáveres”, explica uno de los pocos pobladores mientras señala los terrenos desnudos que rodean a la colonia, en tanto unos niños juegan entre gritos y risas en la calle, desierta y barrida por el viento. Entre dos de esas casitas abandonadas, apoyado sobre el cofre de un auto americano, los contempla un joven con un bebé en los brazos. Tiene veintiún años, se llama Carlos y ha recalado aquí, en casa de la madre de su novia, después de haber sido deportado de Estados Unidos, donde creció. Triste y calmado, pergeña en inglés la crónica del barrio: “Hace dos meses mataron a una niña por allá, después de que la violaron, la apuñalaron y la abandonaron en una casa vacía. Un chofer de camión fue asesinado justo al lado el mes anterior. También había un picadero al lado de la calle, pero los federales lo cerraron.” Su novia, en jeans y con una pequeña chamarra, sale de la casa y él la acompaña con el bebé hacia la parada del autobús. Ella también trabaja en una maquila que no queda más que a 45 minutos de trayecto, todo un lujo. Cuando por fin me voy, ellos siguen trabados en un beso en el extremo de la calle.
La prensa occidental, y sobre todo la estadounidense, tiende a presentar como un acto valiente, necesario, incluso inevitable, la decisión del presidente Calderón de declarar la guerra a los cárteles de la droga –tomada en diciembre de 2006, poco después de su muy polémica elección–, aunque los resultados (más de cincuenta mil muertos por ahora, sin que amaine el aluvión de drogas) sean indudablemente catastróficos. Para alcanzar su objetivo, Calderón ha desplegado en las ciudades y las regiones más afectadas al ejército mexicano y a la policía federal. A Juárez llegaron al comenzar 2008. Después de los años noventa, la época en que Amado Carrillo Fuentes, al que se le denominó “el Señor de los Cielos” por su flotilla de aviones Boeing 727, había formado y consolidado el cártel de Juárez, la tasa de homicidios había sido aquí relativamente estable: entre doscientos y trescientos por año. Desde que el ejército tomó la ciudad esa tasa se disparó en pocos meses. A finales de 2008 se contabilizaron 1,300 muertes; en 2009, 2,300 muertes; 3,800 en 2010. La explicación oficial: los cárteles, atemorizados por la ofensiva de las fuerzas del orden, están ajustando sus cuentas entre sí: 95% de las víctimas son criminales. Por lo tanto, nada de que preocuparse. Y justo cuando el ejército comenzó a retirarse la tasa de asesinatos disminuyó. “Es que los echaron”, explica Arturo, el periodista local. “¿Y quién ganó?” “¡Por supuesto que el Chapo! –ríe Arturo–. Los de la Línea están acabados. Bueno, no del todo. Tuvieron que replegarse. Recibieron golpes muy duros y ahora tienen que reorganizarse. Y cuando lo hagan todo va a empezar de nuevo.”
La Línea es el brazo armado del cártel de Vicente Carrillo Fuentes, hermano del fallecido Amado, compuesto principalmente por policías municipales, al punto de que es difícil distinguir entre la policía local y el cártel. Se enfrentan con el Chapo, el célebre Joaquín Guzmán Loera, el mítico líder del cártel de Sinaloa, el gángster más rico del mundo de acuerdo con Forbes. Si hay algo con lo que la gente de aquí está de acuerdo es que la guerra de Calderón no es una guerra del Estado contra los cárteles sino una guerra del Estado contra los rivales del Chapo. Después de todo, ¿por qué no sería así? Las cosas estuvieron en calma hasta finales de los años noventa, cuando el PRI, en el poder desde tiempos de la revolución, mantenía un acuerdo tácito con los cárteles: la droga no hacía más que pasar por México, sin quedarse en el país, y las muertes necesarias para el buen funcionamiento del negocio ocurrían discretamente, sin afectar demasiado la vida cotidiana de la gente común de este país en vías de un rápido desarrollo. La histórica derrota electoral del PRI en 2000, más el cierre de la frontera con Estados Unidos después del 11 de septiembre de 2001, provocó el colapso súbito de este acuerdo. Y asumiendo que los cárteles están mejor financiados, mejor organizados y sin duda mejor equipados que las fuerzas del Estado, las cuales además están completamente gangrenadas –un gran número de los sicarios al servicio de los cárteles son policías en servicio–, el regreso a la situación anterior podría parecer el mal menor, incluso a los ojos del poderoso vecino estadounidense. Pero, como se ha visto, eso no sería sencillo. En el este y en el sur de México, los Zetas, un cártel paramilitar ultraviolento, decoran el país con cabezas cercenadas, atacan las estaciones de policía con armamento pesado y procuran su propia hegemonía. Por lo que toca a Ciudad Juárez, incluso si la ofensiva del ejército y de los federales ha supuesto una penetración en favor del Chapo, no se ha logrado expulsar a la Línea. Después de todo, los defensores llevan siempre la ventaja, sobre todo en su propio terreno; en Juárez, como explica Arturo, “la Línea juega de local”. De acuerdo con Adrián Sánchez, vocero de la policía municipal, un hombre mofletudo y desdeñoso de los periodistas a los que se supone debe informar, el cártel de Juárez todavía controla los dos centros, el viejo y el nuevo, así como los barrios pobres del occidente de la ciudad; el Chapo habría metido la mano en el este y el sur de la ciudad, los barrios de la clase media y la zona de las maquilas, así como en el Valle de Juárez, un corredor estratégico al este de la ciudad, donde las fuerzas federales han sido acusadas de pillaje, tortura, desapariciones, ejecuciones sumarias. Cada bando, pues, controla un tramo de la frontera, y por el momento eso no se agita demasiado, aunque la guerra, sorda, continúa: más de cuarenta agentes han sido asesinados este año, incluidos comandantes, algunos miembros de la Línea y otros que se pasaron al servicio del Chapo. Por decir lo menos, todas estas historias son complejas. Un exsicario en Juárez, que escapó a Estados Unidos y da su testimonio anónimo en el documental El sicario: Room 164, dice que en lo más enconado del conflicto él no tenía idea de para quién estaba trabajando realmente: él mataba a quien le decían sus superiores inmediatos, aunque fueran sus propios camaradas, sin saber por qué ni en beneficio de quién. Puede ser que los jefes de los federales estén a favor del Chapo, pero algunos están con la Línea y muchos se llevan el agua a su molino, chantajeando, levantando, extorsionando por cuenta propia. Como dice Pablo, un fotógrafo de Juárez, “no importa quién se quede, siempre que la violencia se acabe”.
19 de noviembre: “Ejecutado delante de sus hijos.” 23 de noviembre: “Tres cuerpos arrojados en una barranca.” Día tras día, los periódicos y los noticieros de televisión no muestran más que eso: cadáveres amarrados con cinta adhesiva y rematados con un tiro en la nuca, ametrallados en un auto, decapitados, colgados de un puente. En las escuelas mexicanas de criminología se enseña a los alumnos a descifrar la semiología del cadáver: sin zapatos –la banda lo expulsó–; manos cortadas, puestas en los bolsillos –le robó al cártel–; un dedo cortado, metido en la boca o en el ano –habló de más–; la cara despellejada, la piel como una cáscara de plátano –traicionó–. En el borde de las calles, las cruces y las coronas de flores señalan las muertes, no los accidentes. En la prensa extranjera, Ciudad Juárez sigue siendo “la ciudad más violenta del mundo” (aunque en realidad ya no lo sea), la “Bagdad del río Bravo”. De lo que se habla menos es de la infraviolencia: la violencia sorda, como un bajo continuo que sostiene la vida de la ciudad. En una gasolinería en el sur de la ciudad, mientras una ambulancia llena el tanque, dos borrachines se pelean; uno cae al suelo, se toma la cabeza con las manos, el otro no deja de patearlo con fuerza en la cara, hasta cansarse. Ninguno de los testigos interviene. “Eso es común aquí”, comenta Miriam, una de las tripulantes de la ambulancia. El Partido Verde Ecologista de México promueve, machacando su argumento en anuncios por doquier, la pena de muerte. En la Avenida Juárez, donde se extorsiona abiertamente a los conductores atrapados en la interminable cola hacia El Paso y donde a veces se asesina en plena calle sin que nadie mueva un dedo, ningún restaurante se atreve a servir una cerveza a las 23:01: la multa es altísima. En el centro, a dos calles de los picaderos, El Pingüino Elegante sigue ofreciendo smokings en renta para bodas y fiestas de quince años. En un hospital psiquiátrico perdido en el desierto, edificado por un teporocho convertido en pastor, donde la policía deposita a los enfermos incapaces de valerse por sí mismos, donde la mitad de los pacientes están encerrados en jaulas y donde uno se puede dejar abrazar por un sonriente mongoloide que dos semanas atrás asesinó a uno de sus camaradas a mano limpia, los locos curados no se quieren ir porque afuera las cosas están peor. Las sectas proliferan: todos los sábados, en diferentes esquinas de la ciudad, los jóvenes devotos de la iglesia Salmo 100, maquillados y disfrazados de ángeles, blanden sus pancartas ante el flujo indiferente de autos y camiones: “Policía corrupto: busca a Dios” o “Sicario: Cristo te ama”; el domingo, gente común y narcos de bajo nivel van juntos a rezar al templo de la Santa Muerte, donde dejan peticiones, tequila, chocolates y trozos de pizza debajo de las estatuas multicolores de la Santa Muerte, mientras enhebran en sus plegarias avemarías, padrenuestros e invocaciones cabalísticas. Hay algunos islotes de normalidad, como ese café elegantón en un primer piso sobre una gran avenida, decorado con mobiliario de los años cincuenta, donde la gente de Juárez con ciertas ínfulas se reúne para beber margaritas y ver películas proyectadas sobre una gran pantalla, en una sala decorada por muy bellas fotografías en blanco y negro tomadas por adolescentes ciegos, fruto de un proyecto de formación impulsado por un profe de arte de veinticinco años. El dueño, Raúl, un muchacho sonriente, no paga la cuota, pero una vez que la ciudad recuperó la calma los problemas agobiaron a su familia: su hermano fue secuestrado durante tres días y hubo que pagar ochenta mil pesos; lo mismo su cuñada; otro hermano ha sido amenazado y por eso mandó a su hijo a vivir a Chicago; su padre, también amenazado, decidió cerrar su bar en el centro antes que pagar. Raúl, pese a todo ello, prefiere ver el lado social positivo: “Antes los habitantes de Ciudad Juárez eran demasiado liberales, casi libertinos; dejaban que sus hijos hicieran cualquier cosa. Ahora están muchos más pendientes de ellos, no los dejan salir, los obligan a trabajar o estudiar. La próxima generación será sin duda mejor, más fuerte, mejor educada. Sus valores girarán en torno a la familia.”
+Hasta 39 impactos de AK 47 en el asesinato de cuatro adolescentes que viajaban en este auto de camino a un centro comercial.
Las teorías de Raúl podrían ser válidas para los chicos de clase media de la colonia Cuauhtémoc, que viven en conjuntos residenciales como el Fraccionamiento Campestre, compuesto por mansiones extravagantes rodeadas por muros con alambre de púas, detrás de los cuales pueden verse palmeras importadas de Miami a unos nueve mil pesos cada una y a las que hay que envolver con plástico para que logren sobrevivir el riguroso invierno de Chihuahua, o bien en colonias como San Marcos o Calzada del Sol, donde los habitantes han cerrado todas las calles y puesto alambradas en todo el perímetro, amén de que el acceso está rigurosamente controlado por guardias privados. En la Mariscal o la Mina, en pleno centro, o en colonias del poniente como el Barrio Alto, las cosas son diferentes. Después de la catedral y la estación de policía llamada Delicias, un búnker fortificado con grandes bloques de hormigón, detrás de los cuales los agentes a menudo deben soportar ráfagas de ametralladora, uno desemboca en barrios de casitas no muy altas, de tabique, alineadas a lo largo de las calles paralelas que suben y bajan por las colinas de tierra, tan mal asfaltadas que parecen de terracería; cuando las pendientes son muy pronunciadas, se refuerzan los cimientos de las casas de arriba con llantas usadas, para evitar que con las lluvias se vengan abajo. Justo enfrente, más allá del hilo de agua marrón del río Bravo, que puede vadearse en algunas temporadas, se aprecian los edificios deslumbrantes del centro de El Paso. Las personas que viven aquí trabajan en las maquilas, en algún mercado, a veces para la policía o en un prostíbulo, y muchas se drogan. Cada dos o tres calles hay un punto de venta; no es como en Europa, donde los adictos que se quedaron sin droga pueden volverse locos mientras esperan a su proveedor. Aquí la heroína está disponible las veinticuatro horas; basta tener el dinero, poco más de cuarenta pesos para una dosis de “lodo mexicano”, una pasta café, impura y poco refinada que rápidamente tapa las agujas y las venas. Uno puede inyectarse en cualquier parte, en los picaderos –locales controlados por los narcos, en los que la entrada cuesta cinco pesos– o en casa, a menudo con toda la familia.
En la de Pancho, por ejemplo, un muchacho de veintiséis años de la colonia Aldama, que cuando no está demasiado vapuleado trabaja para una ONG local, todos los varones están enganchados; también sus dos cuñados, Jesús y Alonso, y todos sus amigos. Ninguno trabaja; consiguen algo de lana haciendo trabajitos en el vecindario, lavando coches, cargando bolsas con las compras, limpiando patios, todo por una propina de veinte o treinta pesos, y una vez que reúnen cincuenta o cien se van con el puchador –anglicismo derivado de pusher– y luego regresan a casa a toda velocidad para sacar las jeringas, el encendedor y la parte de abajo de una lata de coca cola, que les sirve para fundir la heroína. Dos dosis alcanzan para cuatro personas, apeñuscadas en la habitación de Pancho, entre la cama y una cómoda, frente a las fotos de la familia, pintadas a mano y bien enmarcadas: Pancho de bebé, Pancho como guapo adolescente junto a su madre, y también una chamaquita, su hija Eileen, que vive en El Paso con su madre. Brazos y piernas de estos amigos están cubiertos de abscesos y ya casi no les quedan venas sanas, pues el alquitrán se las ha ido esclerosando una tras otra. Pancho y su cuate Jaime se bajan los pantalones para inyectarse en la vena iliaca, arribita del pubis, sin el menor recato por la presencia de algún visitante. La euforia llega de golpe. No se toman la molestia de sentarse, vuelan de pie, temblorosos, replegados en sí mismos, las piernas dobladas, los brazos colgando, la cara flácida, los ojos entrecerrados, perdidos en el vacío. En pleno viaje, Pancho mantiene algo de coquetería: posa solemnemente para una foto delante de los retratos de la familia, siempre con el cigarro en la boca, acomodando jeringa y lata para que se vean bien. Hace ya once años que se inyecta y ha perdido la mitad de sus dientes; no obstante, sigue siendo un tipo guapo, con un tupido mechón de cabello negro cayéndole en el rostro demacrado y unos ojos muy verdes, brillantes, inteligentes cuando la droga no los opaca. Le gustaría dejarla –hace dos años incluso logró mantenerse cinco meses en una maquila y además está la ONG, siempre lista para ofrecerle trabajo ayudando en el reparto de jeringas y condones–, pero la heroína es demasiado fuerte. Lo mismo le pasa a su cuñado Jesús, que vive al otro lado de un estrecho patio, lleno de bicicletas y de tendederos, en una casa limpia y bien amueblada, con cortinitas bordadas, un estéreo, una tele, una gran cantina de madera tallada, fotos enmarcadas de él y su mujer, Rosa Isela, la hermana de Pancho. “Todo esto sale de mi trabajo –dice con algo de tristeza, parado en el centro de la sala, frente a un amplio sillón de terciopelo azul donde duerme tranquilamente un niño–. Pero ya le entré al vicio. Y me arrepiento.” Estuvo dos meses con metadona pero no aguantó más. “Estaba bien, la tomaba a las seis de la mañana y trabajaba todo el día. Pero volví a meterme droga. Por pendejo.” Su hijo Brian, un niño de siete años vivaz y muy activo, entra para agarrar su mochila y se va para la escuela. Poco después aparece la jefa de esta familia descompuesta, Francisca, la madre de Pancho y sus hermanas. En la calle, frente al hogar, su hijo le da un tierno beso en el cuello y luego hunde la nariz en una botella con algún solvente. “Desde que era chico, este niño me ha dado problemas”, se queja Francisca. Ella no se droga, aunque los estantes de su recámara crujen por el peso de tantas medicinas. Como Rosa Isela, ella tiene sus papeles en regla y dos o tres veces por semana hace el quehacer en casas de El Paso para poder traer algo de dinero para el mantenimiento de la casa. Su segunda hija, Maribel, vive con ella. Su marido, Marcos, fue asesinado en abril, dejándola sola con tres hijos. Ella lo narra con una sonrisita, en tono ligero, casi cantando: “¿Por qué? No sé. Sí, estaba metido en las drogas, pero nada más. Salió una tarde y no volvió. Al día siguiente compré el PM y ahí me lo encontré. Lo mataron en el centro, cerca de la López Mateos. Tal vez lo confundieron con otro.”
Algunos picaderos del Barrio Alto son cuchitriles atroces, como el de Yasmín, una mujer de 31 años sin dientes, con el cuerpo devastado por los abscesos, los brazos raquíticos tachonados de cicatrices, que vive encaramada en una cama repleta de basura, en espera de que su marido Manuel le alcance una dosis. Otros son, por el contrario, casas muy limpias y ordenadas, como la de un muchacho de veintisiete años, al que llamaremos David. Aquí, ropa de niño cuelga en un patio bien barrido, hay muebles finos, una gran tele de pantalla plana; una chamaquita de seis años recibe a los visitantes con una sonrisa radiante, alegre y juguetona, con un bello vestido color malva. David es un tipo calmado, sin prisa, que muestra voluntariamente sus abscesos en el cuello y las ingles, antes de presentarnos a sus amigos y de formular con amabilidad algunas preguntas sobre la vida en Francia. De hecho, es un sicario, un “guerrero azteca”, o sea un asesino al servicio de los Aztecas, la poderosa banda de El Paso surgida en las cárceles de Texas hacia 1984 y a la que el cártel de Juárez ha recurrido desde fines de los años noventa. Para él, como le dijo con sarcasmo una amiga, “matar a un hombre es como matar una mosca”. En una época, a causa de su adicción, los servicios sociales le quitaron a la niña, siempre tan sonriente. “Él fue a verlos y les dijo que si no le devolvían a su hija los iba a matar. Claro que se la devolvieron.” Cuando, algunos días después, pido volver a verlo, me responde a través de un intermediario que le encantaría pero que tiene demasiado trabajo.
+Las familias salen de la ciudad a pasar el día a la orilla del río Bravo. Al otro lado se ve una fundidora clausurada de El Paso, Texas.
Tan pronto uno toca, así sea con un dedo, el sistema del narco, uno toca el sistema del miedo. Detrás de los grandes mercados techados del centro de la ciudad hay una zona de tiendas, hormigueante de peatones, conocida como la Mina, por el nombre de la principal avenida que la atraviesa. Ni siquiera un fotógrafo tan curtido como Pablo tiene muchas ganas de husmear por ahí. La droga se vende como si fueran tortillas, está repleto de halcones –los chivatos de los cárteles–, que no se andan con bromas. Un reportero de El Diario una vez fotografió ahí los camiones y las tiendas: unos tipos le pusieron el cañón de un fusil sobre la sien para quitarle la cámara. Cuando llamó a la policía, esta se negó a apersonarse ahí; luego llamó a los soldados, que lo regañaron fuertemente, antes de dar vueltas por una hora en el barrio. Esa misma tarde la gente de la Línea, a quien esa hora había costado seiscientos mil pesos, telefoneó al director del diario, que vive en El Paso con su familia: “Publica una sola palabra o una sola foto sobre este asunto y le cortamos el cuello a tu periodista.” Luis Carlos Santiago, un joven fotorreportero del mismo diario, tuvo menos suerte. El 16 de septiembre de 2010, durante los festejos por la Independencia, fotografió el desfile, con sus carros y la gente disfrazada, y lo siguió a través de la Mina. Esa noche, mientras cenaba en un restaurante, unos hombres entraron al local y lo mataron. Para Pablo y sus colegas, aun si la causa del asesinato no está clara, el mensaje sí lo está: no pongan los pies por aquí. Los trabajadores sociales tienen menos problemas: se trata de viejos drogadictos o prostitutas que conocen a todo el mundo y a quienes todo el mundo conoce, y sus jeringas y condones gratuitos son bienvenidos por allá. Con ellos, incluso un gringo puede pasearse por la Mina, siempre que sea discreto con su cámara fotográfica. Las calles están animadísimas, llenas de música, norteña o corridos. Nos cruzamos con un hombre con la cabeza rasurada, con los piercings y tatuajes de un azteca, que lleva un paquete de pañales bajo el brazo. Frente a las tiendas de zapatos, de ropa, de bolsas, de anteojos, hay una interminable ristra de vendedores de fruta, chocolates, lotería, la mayor parte de los cuales son halcones de la Línea. Aquí los municipales no molestan a nadie, son parte de la familia, pero los federales y el ejército a veces hacen alguna incursión.
Entre dos tiendas, un grupo de chicas se apelotona delante de una reja metálica: es un picadero adonde la trabajadora social que me acompaña me hace entrar. En el angosto pasillo detrás de la reja, manos febriles se tienden en busca de algunas jeringas, tres por aquí, cinco por allá. El encargado, un tipo chaparro y fornido, hace que todo el mundo entre a una recámara diminuta, adonde lo seguimos. Debe de haber unas diez personas aquí adentro, completamente excitadas, dispuestas a cocer la heroína en el fondo de una lata y luego a rellenar las jeringas nuevas, sin ceremonia alguna, solo con una loca avidez. Tres mujeres están sentadas sobre cubetas, apoyadas sobre el muro, la mirada perdida en el vacío; en un rincón una chica fuma algo de piedra, o sea de crack; delante de ella, en cuclillas, el encargado la ayuda con gestos tiernos. Hay adolescentes, también varias mujeres, una chica completamente destruida, un muchacho vestido de rapero. Casi todos se inyectan en la yugular, aspirando con fuerza y aguantando luego la respiración para que se salten las venas, un amigo los inyecta o bien ellos mismos se dan el pinchazo, echando una ojeada a un espejito roto. Hay algo de histeria maniaca en sus gestos descontrolados, la intensa espera del único momento de felicidad en sus vidas podridas, ese en que la heroína lo anula todo, y luego vuelve el miedo, la tensión, la angustia. Un hombre completamente ido baila con frenesí entre los pies de los demás; un joven minusválido entra cojeando, apoyándose en su andadera, en busca de un lugar entre tanto bullicio. Una mujer entrada en años, con lágrimas tatuadas en las comisuras de los ojos, acaricia lentamente el rostro de una jovencita completamente ida, sus grandes ojos abiertos, casi en éxtasis. La desolación del lugar es enorme. Según Charles Bowden, un autor estadounidense que ha escrito varios libros sobre Ciudad Juárez, se estima en más de 150,000 el número de adictos en esta ciudad: el doble que en Francia, de acuerdo con cifras del Observatorio Francés de las Drogas y las Adicciones. Es el 10% de la población total. Las cosas no han sido así siempre. En tiempos del Señor de los Cielos, o sea los años noventa, en Juárez estaba estrictamente prohibido vender o incluso abrir un solo paquete de droga, y quien lo hacía se arriesgaba a ser asesinado. Incluso los sicarios del cártel debían ir a El Paso para comprar coca, después de haberla llevado allá ellos mismos. Se respetaba el acuerdo entre el PRI y los cárteles, y México solo servía de trampolín para las drogas. Pero al cerrar los estadounidenses la frontera, a finales de 2001, el cártel de Juárez comenzó a colocar parte de la droga en la plaza, y cuando Calderón envió las fuerzas federales contra la Línea, Vicente Carrillo respondió inundando el mercado interno. Si las cifras sugeridas por Bowden son precisas, eso representa, considerando una dosis diaria por cada adicto, una cifra de negocios de cerca de tres mil millones de pesos anuales. Bajita la mano.
La Mina es también el barrio de los hoteles de paso, como el Maya, el Fortuna, el Viajero, donde tres o cuatro chicas desgastadas, muchas de ellas obesas o ya entradas en años, atienden a los clientes en la puerta misma. Es frecuente que, en una recámara o sobre algún estante, se amontonen flores e imágenes sagradas, sin duda de la Virgen de Guadalupe y algún otro santo. Las sábanas recién lavadas penden de lo alto en los corredores, las habitaciones son minúsculas, infectas, apenas aireadas, con camas estrechas y sábanas sucias. Los clientes suelen pagar 35 pesos al hotel por la recámara y los condones; la chica obtiene lo que pueda, cien, quizá ciento cincuenta pesos, y si quiere asegurarse de conseguir ese dinero debe cobrar por adelantado: los clientes a veces son violentos. Las historias de todas estas chicas se parecen, un vaivén constante alrededor de la droga, entre la prostitución y las maquilas, con dos o tres hijos para cuando cumplen veinte años, con padres en las mismas condiciones, a menudo episodios de incesto. Gloria Carmen, una chica gorda y demasiado maquillada que atiende en el Viajero, con ojos de pescado, fijos e inexpresivos, fue largamente golpeada por su padre alcohólico, quien la violó cuando ella tenía trece años. “Me sentía fea porque él me había tocado.” Eso ocurrió en los años en que el padre violaba a su hermana mayor: “Ella estaba de acuerdo. No decía nada. Le gustaba. Los vi una vez. Pero yo no quería que él le hiciera eso a mi hermanita. Le pegaba mucho, todo el tiempo. Entonces se lo dije a mi mamá, que lo echó.” Ella relata todo esto en una de esas recámaras, sentada en el borde de la cama, con una voz monocorde, sin mostrar la menor emoción. Su madre murió y Gloria cayó en las drogas, primero piedra y luego heroína. Quisiera construirse una casa de tabique, en su natal Torreón, pero todo su dinero va a parar a la droga. “Siempre quiero más y más. Puedo aguantarme un día sin drogarme pero al día siguiente me hace mucha falta. Me prostituyo para drogarme.” Cuando está en Juárez, vive aquí mismo, en el hotel, en una recámara justo al lado de esta, con su marido Raúl, también adicto y que no sabe cómo aceptar el trabajo de su mujer. “Vinimos aquí buscando trabajo –cuenta casi sollozando–. Yo estaba dispuesto a vivir solo de pan, pero mi mujer quería más dinero, quería comer carne varias veces a la semana. Y entonces ella comenzó a hacer esto. Yo acepté pero no logro acostumbrarme.” Otros están en un estado aún peor. Ginger, una chica completamente destruida que se prostituye en el hotel Maya, narra entre sollozos una larga historia incoherente, una vida destrozada que oscila entre fantasías neuróticas y una película de terror mexicana, todo alrededor de tres días de torturas a cargo de los federales, en diciembre pasado, que intentaban tirarle de la lengua para que les dijera el nombre de quien le vendía la droga. En su historia, los hechos son en parte inventados, reconstruidos, exagerados, reacomodados, pero el dolor, ese que supura de sus palabras y de sus gestos retorcidos, es real.
La gente a la que le va mejor, en todo caso, son quizá los travestis que uno encuentra en la Mariscal, el viejo barrio de bares y discotecas, entre la catedral y el puente que une con El Paso. Se dice que aquí se inventó la margarita, que antes aquí venían las grandes estrellas de Hollywood, como Marilyn Monroe y Arthur Miller, o Elizabeth Taylor y Richard Burton, para un divorcio exprés seguido de una fiesta tremenda, o bien para un aborto discreto. “La mala reputación de Juárez tiene treinta años”, sostiene el propietario de un bar sobre Avenida Juárez, a dos pasos del puente. Antes, en esta misma calle, había diez o doce discotecas que podían recibir entre ochocientas y mil personas cada una, y los fines de semana estaban a reventar; los soldados de Fort Bliss, la inmensa base militar de El Paso, acudían en masa. Hoy todo eso se acabó. Hacia 2005 el ayuntamiento emprendió un vasto programa de “renovación” de la Mariscal, que arrasó con la mayoría de los centros nocturnos históricos. Seco ese manantial, comenzó la guerra de Calderón y todo se quedó como puede verse hoy, con algunos bares pintados con vivos colores, instalados a la mitad de enormes sitios asfaltados. El dueño de este bar, con su sombrero vaquero, lleva en el cuello una credencial de prensa, “para evitar que los agentes con que me topo en la calle me pidan su mordida”; él ya pagó la cuota, unos mil quinientos pesos semanales: es suficiente. Aquí hay menos prostíbulos que en la Mina: las mujeres-mujeres, como les dicen los travestis, trabajan sobre todo en los clubes, actuando en el escenario o contoneándose, casi desnudas, en un rincón oscuro, contra el bajo vientre de algún cliente, o llevándoselo a una habitación en la parte de atrás del local. Los travestis hacen la calle y recurren a pequeñas recámaras que rentan por unos seiscientos pesos semanales, en los alrededores de la calle Otumba. Tan pronto ve la cámara del gringo, una de ellas, Carla, hace una pose junto a un poste telefónico, delante del enorme mural que ellas mismas pintaron: una Virgen de Guadalupe adornada con pequeñas joyas de fantasía, que busca hacer un llamado a la tolerancia. “¿Entonces qué, muchachos? ¿Me toman una foto?” Si Carla se prostituye es sobre todo para mantener su independencia económica: hay que decir que aquí ella puede ganar en un día lo que le pagarían en una semana en una maquila, si es que una maquila pudiera aceptar a un travesti. Además, si no contamos la mariguana que tanto le gusta, ella no se droga, bebe poco y vive con el mismo hombre desde hace trece años.
Unos días después, y tras algunas cervezas en el bar, ella me cuenta su historia y hasta termina por invitarme a su casa para presentarme a su madre, una mujerona entrada en carnes con el pelo teñido de rojo que entre carcajadas habla de sus dos “hijas mujeres”, mientras Carla fuma un carrujo al lado de ella, de su hermano Antonio, que trabaja en una maquila, de su marido Pedro, un hombre apuesto y serio, oficinista, y de su perro chihuahua. Toda la familia es de Torreón, pero fueron llegando aquí poco a poco, al cabo de innumerables peripecias, y se han quedado a pesar de la violencia. “Yo ya eché raíces aquí”, asegura Carla con una sonrisa tranquila. “Hay que echarlas en alguna parte, ¿no?” Su trabajo, sin embargo, no es cosa fácil. Los agentes suelen chantajear a las chicas, detienen a los clientes para sacarles algo de dinero, y en la noche el barrio se pone bravo. Durante una larga temporada, los travestis eran casi las únicas prostitutas de la Mariscal: desde 2008, cuando la Línea comenzó a exigir el pago de una cuota, la mayoría de las mujeres-mujeres, más vulnerables, se alejaron de esos barrios, dejándoles la clientela a los travestis. E incluso ahora que ellas han regresado, no les falta trabajo. En la esquina donde se halla la pintura de la Virgen, los clientes pasan en auto, lentamente; las chicas les silban, los abordan, a veces algunos se estacionan y se van con ellas a un cuartucho, durante veinte minutos o una media hora. “La mayor parte están casados, tienen hijos –me explica Carla–. Yo creo que son putos reprimidos.” Su vecina Ximena, una despampanante rubia platinada, elegida Miss Gay Torreón cuatro años seguidos, lo confirma: “Casi todos son pasivos.” Ximena, que se asumió como mujer desde los quince años, al igual que su hermano menor, sueña con volver a la escuela, estudiar una licenciatura y conseguirse un trabajo normal. Esta mujerona de hermosos senos esculpidos a fuerza de inyectarse estrógenos, un poco tímida, frágil, habla con una voz dulce, calmada, pero velada por la tristeza. Está feliz de su elección, no se quiere operar –“Me encanta así”–, pero la vida es dura. “Aquí no hay ningún trabajo para nosotras. Algunas pueden hacerse estilistas, no más. Para trabajar en una maquila hay que vestirse como hombre y esperar a que las tetas desaparezcan. Uno no puede conseguir papeles [de mujer], salvo en la ciudad de México. Estamos atrapadas.”
También Ximena tiene un amante, un chico guapo más joven que ella, pero que es terriblemente celoso, por lo que siempre se pelean por el trabajo de ella. Los fines de semana ella hace un show travesti, que le gusta aunque no le genere ingresos. Vamos a la Mina un sábado en la tarde a verla actuar en el bar Elvira, un galerón casi sin adornos, con música ensordecedora, donde uno se congela las nalgas sobre unas sillas metálicas. Las chicas, enormes, esculturales, magníficas, aparecen a medianoche con sus maletas de rueditas, ya con la peluca y las pestañas postizas, perfumadas en exceso. Ximena, visiblemente emocionada por ver a sus nuevos amigos franceses, nos besa antes de irse a cambiar a una piecita al fondo del salón, mientras miramos a dos muchachas obesas bailando cumbia en pareja, con una extraña gracia, completamente borrachas, con los senos escurriéndose de sus vestidos escotados. El espectáculo travesti rebosa fogosidad, gozo y a la vez tristeza; las chicas imitan, bajo abundantísimas luces y sobre hielo seco, canciones célebres, gesticulando con elegancia y gran convicción, como si se hubieran perdido en las emociones de su propia belleza irreal. Hay muchos espectadores, sobre todo mujeres, que corean las letras mientras aplauden; una hermosa mujer-mujer se sube al escenario para besar a una de las amigas de Ximena y acomodarle un billete de veinte pesos entre los senos; dos tipos gordos y chaparros, morenos, con bigote y pelo muy cortos, suben también, visiblemente emocionados, para besar a Ximena, que les saca una cabeza. Eso es lo mejor de la vida.
Por la mañana, el sol cae sobre la ciudad, frío y brillante. El puente hacia El Paso está completamente saturado, las colas se mueven apenas. Alrededor, Juárez se extiende hacia esa brumosa luz, como si estuviera adormilada, morena y gris, moteada por los árboles verdirrojos, enmarcada en el fondo por las crestas castañas de la sierra, una pesadilla que no se parece a nada.
En el hotel Viajero, donde vive Gloria Carmen, trabaja también una chica muy guapa de 32 años llamada Norma, originaria de Guadalajara. Cuando tenía veintiuno, comenzó a drogarse y a prostituirse, pues los otros trabajos disponibles no le daban suficiente para comprar la droga. Al cabo de tres años pudo parar y recompuso su vida, consiguió un empleo en una maquila y se dedicó a educar a sus hijos lo mejor que pudo. Sin duda habría seguido así de no ser porque a su marido lo mataron hace dos años, cuando tuvo la mala fortuna de quedar en medio de un tiroteo mientras iba a comprar unas refacciones. Sin él, a ella no le alcanzó para pagar la renta, alimentar a sus hijos y contratar a alguien que se los cuidara mientras iba a trabajar. Por eso regresó al Viajero. Pero no se droga y ejerce una disciplina de trabajo muy estricta: tres veces por semana, cuatro clientes por día, y luego vuelve a casa. “Yo diría que este trabajo –dice lentamente, pellizcando la tela de su falda blanca de encaje– no está tan mal, pero no es cierto. Lo hago solo por el dinero. No había otra opción, no tengo papeles para irme al otro lado y en los otros trabajos de por aquí no pagan nada.” Habla en voz muy baja, con resignación, mientras fuma. El nombre de su difunto marido, Adrián, lo lleva tatuado en la mano, junto a unas flores; su rostro es casi azteca, iluminado por una sonrisa magnífica y radiante. En la maquila Norma ensamblaba motores de refrigeradores y está claro que si pudiera volvería a trabajar ahí.
Nunca antes había yo dedicado un instante a pensar en quienes ensamblaron mi refrigerador, en la vida que deben afrontar. Pues bien, la vida de la gente que arma nuestras lavadoras, nuestras tostadoras, nuestras teles, nuestros refris, es esto. ~
Traducción de Tomás Granados Salinas
Busca en Twitter la discusión del reportaje con el hastag #violenciaimpune.
(Nueva York, 1967) es escritor. Su novela Las benévolas (RBA, 2007) ganó el Premio Goncourt de 2006 y el Grand Prix du roman de l’Académie Française. RBA acaba de publicar Cuadernos de Homs.